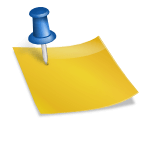Abandonaremos ahora el punto de vista puramente metafísico en el que nos hemos colocado, en el capítulo precedente, para considerar la cuestión de las relaciones de la unidad y de la multiplicidad, ya que quizás podremos hacer comprender mejor todavía la naturaleza de estas relaciones por algunas consideraciones analógicas, dadas aquí a título de ejemplo, o más bien de «ilustración», si se puede hablar así [[En efecto, no hay ejemplo posible, en el sentido estricto de esta palabra, en lo que concierne a las verdades metafísicas, puesto que estas son universales por esencia y no son susceptibles de ninguna particularización, mientras que todo ejemplo es forzosamente de orden particular, a un grado o a otro.]], y que mostrarán en qué sentido y en qué medida se puede decir que la existencia de la multiplicidad es ilusoria al respecto de la unidad, aunque tiene, bien entendido, tanta realidad como conlleve su naturaleza. Tomaremos estas consideraciones, de un carácter más particular, al estudio del estado de sueño, que es una de las modalidades de la manifestación del ser humano, correspondiente a la parte sutil (es decir, no corporal) de su individualidad, y en el cual este ser produce un mundo que procede todo entero de sí mismo, y cuyos objetos consisten exclusivamente en concepciones mentales (por oposición a las percepciones sensoriales del estado de vigilia), es decir, en combinaciones de ideas revestidas de formas sutiles, dependiendo estas formas substancialmente de la forma sutil del individuo mismo, forma sutil de la que los objetos ideales del sueño no son en suma sino otras tantas modificaciones accidentales y secundarias[[Ver HDV, cap. XII.]].
El hombre, en el estado de sueño, se sitúa pues en un mundo que es todo entero imaginado por él[[La palabra «imaginado» debe de entenderse aquí en su sentido más exacto, puesto que es de una formación de imágenes de lo que se trata esencialmente en el sueño.]], un mundo cuyos elementos son por consiguiente sacados de sí mismo, de su propia individualidad más o menos extensa (en sus modalidades extracorporales), como otras tantas formas «ilusorias» (mâyâvi-rûpa)[[Ver HDV, cap. X.]], y eso aunque él no posea actualmente la consciencia clara y distinta de ello. Cualquiera que sea el punto de partida interior o exterior, que puede ser muy diferente según los casos, que da al sueño una cierta dirección, los acontecimientos que se desarrollan en él no pueden resultar más que de una combinación de elementos contenidos, al menos potencialmente y como susceptibles de un cierto género de realización, en la comprehensión integral del individuo; y, si estos elementos, que son modificaciones del individuo, son en multitud indefinida, la variedad de tales combinaciones posibles es igualmente indefinida. El sueño, en efecto, debe ser considerado como un modo de realización para posibilidades que, aunque pertenecen al dominio de la individualidad humana, no son susceptibles, por una razón o por otra, de realizarse en modo corporal; tales son, por ejemplo, las formas de seres que pertenecen al mismo mundo, pero diferentes de la del hombre, formas que éste posee virtualmente en sí mismo en razón de la posición central que ocupa en este mundo[[Ver RGSC, cap. II]]. Evidentemente, estas formas no pueden ser realizadas por el ser humano más que en el estado sutil, y el sueño es el medio más ordinario, se podría decir que es el medio más normal, de todos aquellos por los cuales le es posible identificarse a otros seres, sin dejar de ser por eso él mismo, así como lo indica este texto taoísta: «Antaño, cuenta Tchoang-tcheou, una noche, fui una mariposa, revoloteando contenta de su suerte; después ME desperté siendo Tchoang-tcheou. ¿Quién soy yo, en realidad? ¿Una mariposa que sueña que es Tchoang- tcheou, o Tchoang-tcheou que se imagina que fue una mariposa? ¿Hay en mi caso dos individuos reales? ¿Ha habido transformación real de un individuo en otro? Ni lo uno ni lo otro; hubo dos modificaciones irreales del ser único, de la norma universal, en la que todos los seres en todos sus estados son uno»[[Tchoang-tcheou, II]].