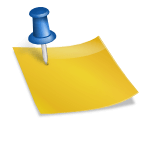TEORIA HINDU DOS CINCO ELEMENTOS
Antes de ir más lejos, podemos hacer notar ciertas diferencias importantes con las teorías de estos «filósofos físicos» griegos a los que aludíamos al principio, en lo que se refiere al número de los elementos y a su orden de derivación, así como a su correspondencia con las cualidades sensibles. En primer lugar, la mayoría de éstos no admitieron más que cuatro elementos, pues no reconocían el éter como a un elemento distinto; y en ello, hecho bastante curioso, están de acuerdo con los jamas y los budistas que se oponen en este punto, como en muchos otros, a la doctrina hindú ortodoxa. Sin embargo, hay que hacer algunas excepciones, sobre todo con Empédocles, que admitía los cinco elementos pero desarrollados en el siguiente orden: el éter, el fuego, la tierra, el agua y el aire, lo que parece difícilmente justificable; y también, según algunos1, este filósofo no habría admitido tampoco más que cuatro elementos que son enumerados, entonces, en un orden diferente: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Este último orden es exactamente el contrario del que se encuentra en Platón; por eso, quizás hay que ver en él, no ya el orden de producción de los elementos sino, por el contrario, el orden de reabsorción de unos en los otros. Según diversos testimonios, los órficos y los pitagóricos reconocían los cinco elementos, lo que es perfectamente normal dado el carácter propiamente tradicional de sus doctrinas; más tarde, además, Aristóteles los admitió también; pero, sea como sea, el papel del éter nunca ha sido tan importante ni ha estado tan claramente definido entre los griegos, al menos en sus escuelas exotéricas, como entre los hindúes. A pesar de ciertos textos del Fedón o del Timeo, que son, sin duda, de inspiración pitagórica, Platón no considera generalmente más que cuatro elementos: para él, el fuego y la tierra son los elementos extremos, y el aire y el agua son los elementos medios, y este orden difiere del orden tradicional de los hindúes en que el aire y el fuego están aquí invertidos; cabe preguntarse si no hay ahí una confusión entre el orden de producción, si es que fue realmente así como el propio Platón quiso entenderlo, y, una repartición según lo que podrían llamarse grados de sutileza, que volveremos a encontrar, por lo demás, dentro de poco. Platón está de acuerdo con la doctrina hindú al atribuir la visibilidad al fuego como su cualidad propia, pero se aparta de ella al atribuir la tangibilidad a la tierra en vez de atribuirla al aire; además, parece bastante difícil encontrar en los griegos una correspondencia rigurosamente establecida entre los elementos y las cualidades sensibles; y se comprende sin dificultad que sea así pues, considerando solamente cuatro elementos, se debería advertir de inmediato una laguna en esta correspondencia, al ser el número cinco, por otro lado, admitido en todas partes de un modo uniforme en lo que se refiere a los sentidos.
En Aristóteles se encuentran consideraciones de un carácter completamente diferente, en las que se trata también de cualidades, pero que no son las cualidades sensibles propiamente dichas; estas consideraciones se basan, en efecto, en las combinaciones del calor y el frío, que son respectivamente principios de expansión y condensación, con lo seco y lo húmedo: el fuego es caliente y seco; el aire, caliente y húmedo; el agua, fría y húmeda; y la tierra, fría y seca. Las agrupaciones de estas cuatro cualidades, que se oponen dos a dos, no atañen más que a los cuatro elementos ordinarios, con exclusión del éter; esto se justifica, por lo demás, por la observación de que éste, como elemento primordial, debe contener en sí mismo los conjuntos de cualidades opuestas o complementarias, coexistiendo así en estado neutro en tanto en cuanto se equilibran allí perfectamente una por la otra, y previamente a su diferenciación, que puede considerarse como resultante, precisamente, de una ruptura de este equilibrio original. El éter debe, pues, representarse como situado en el punto en el que las oposiciones todavía no existen pero a partir del cual se producen, es decir: en el centro de la figura crucial cuyas ramas corresponden a los otros cuatro elementos; y esta representación es, efectivamente, la que adoptaron los hermetistas de la edad media, quienes reconocen expresamente el éter con el nombre de «quintaesencia (quinta essentia) lo que implica, además, una enumeración de los elementos en un orden ascendente o «regresivo», es decir, inverso al de su producción pues, de lo contrario, el éter sería el primer elemento y no el quinto; puede observarse, también, que se trata en realidad de una «substancia» y no de una «esencia» y, a este respecto, la expresión empleada muestra una confusión frecuente en la terminología latina medieval en la que esta distinción entre «esencia» y «substancia», en el sentido que hemos indicado, parece no haberse hecho nunca muy claramente, como no podemos dejar de ver con demasiada facilidad en la filosofía escolástica2.

Struve, De Elementis Empedoclis. ↩
En la figura emplazada encabezando el Tratado De Arte Combinatoria de Leibnitz y que refleja la concepción de los hermetistas, la “quintaesencia” es figurada, en el centro de la cruz de los elementos y de las cualidades), por una rosa de cinco pétalos, formando así el símbolo rosicruciano. La expresión quinta essentia puede también relacionarse con la “quíntuple naturaleza del éter” la cual debe entenderse, no de cinco “éteres” diferentes como han imaginado algunos modernos (lo que está en contradicción con la indiferenciación del elemento primordial), sino del éter considerado en sí mismo y como principio de los otros cuatro elementos; es esa además, la interpretación alquímica de esta rosa de cinco pétalos de la que acabamos de hablar. ↩