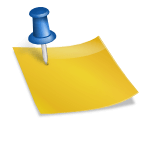Podemos agregar aún otra observación: el eje de que se trata es asimilable, según otro simbolismo del cual hemos hablado ya, al “séptimo rayo” del sol; si se representa un mundo por una esfera, dicho eje no debería ser en realidad ninguno de los diámetros de esta esfera, pues, si se consideran los tres diámetros ortogonales que forman los ejes de un sistema de coordenadas tridimensionales, las seis direcciones opuestas dos a dos que ellos determinan no son sino los otros seis rayos del sol; el “séptimo rayo” debería ser igualmente perpendicular a todos ellos, pues solo él, en cuanto eje de la manifestación universal, es lo que podría llamarse la vertical absoluta, con respecto a la cual los ejes de coordenadas del mundo considerado son todos relativamente horizontales. Es evidente que esto no es geométricarnente representable (Algunos podrían sentirse tentados de hacer intervenir aquí la “cuarta dimensión”, pero ésta no es representable en sí misma, pues no constituye en realidad sino una construcción algebraica expresada en lenguaje geométrico) lo que muestra que toda representación es forzosamente inadecuada; por lo menos, el “séptimo rayo” no puede representarse sino por un solo punto, que coincide con el centro mismo de la esfera; y esto indica también que, para todo ser encerrado en los límites de determinado mundo, es decir, en las condiciones especiales de determinado estado de existencia, el eje mismo es verdaderamente “invisible” y solo puede percibirse de él el punto que es su “vestigio” en ese mundo. Por lo demás, va de suyo que esta última observación, necesaria para que el simbolismo del eje y de sus relaciones con los mundos por él unidos pueda concebirse del modo más completo posible, no impide en modo alguno que, de hecho, la “CADENA DE LOS MUNDOS” se represente lo más a menudo, según lo hemos dicho al comienzo, por una serie de esferas (En ciertos casos, estas esferas se reemplazan por rodajas perforadas en el centro, que corresponden a los discos, considerados como horizontales con relación al eje, de que acabamos de hablar) ensartadas al modo de las perlas de un collar (Por lo demás, cabe suponer legítimamente que tal collar ha debido ser originariamente un símbolo de la “CADENA DE LOS MUNDOS”, pues, como a menudo hemos señalado, el hecho de atribuir a un objeto un carácter simplemente “decorativo” u “ornamental” es siempre el resultado de cierta degradación que entraña una incomprensión del punto de vista tradicional); y, a decir verdad, no sería posible sin duda, dar otra figuración sensible. 645 SFCS LA CADENA DE LOS MUNDOS
La “CADENA DE LOS MUNDOS” se figura generalmente en forma circular (Esta forma no se opone en modo alguno a la “verticalidad” del eje o del hilo que lo representa, pues, como éste debe ser considerado, naturalmente, de longitud indefinida, es asimilable en cada una de sus porciones a una recta siempre vertical, es decir, perpendicular al dominio de existencia constituido por el mundo que ella atraviesa, dominio que, según lo hemos dicho más arriba, no es sino un elemento infinitesimal de la manifestación, la cual comprende necesariamente una multitud indefinida de tales mundos), pues, si cada mundo se considera como un ciclo y se simboliza como tal por una figura circular o esférica, la manifestación íntegra, que es el conjunto de todos los mundos, aparece en cierto modo, a su vez, como un “ciclo de ciclos”. Así, la cadena no solo podrá ser recorrida de modo continuo desde su origen hasta su fin, sino que podrá luego serlo de nuevo, y siempre en el mismo sentido, lo que corresponde, por otra parte, en el despliegue de la manifestación, a.otro nivel que aquel en que se sitúa el simple paso de un mundo a otro (En términos de la trádición hindú, ese tránsito de un mundo a otro es un prálaya, y el paso por el punto donde se unen los extremos de la cadena es un maháprálaya; esto, por otra parte, sería aplicable también, analógicamente, a un grado en particular, si, en lugar de considerar los mundos con respecto a la totalidad de la manifestación, se consideraran solamente las diversas modalidades de un mismo mundo con respecto a la totalidad de éste), y, como ese recorrido puede proseguirse indefinidamente, la indefinitud de la manifestación misma está expresada así de modo aún más sensible. Empero, es esencial agregar que, si la cadena se cierra (Quizá sería más exacto, en cierto sentido, decir que la cadena parece cerrarse, para no dar pie a la suposición de que un nuevo recorrido de esa cadena pudiera no ser sino una especie de repetición del recorrido precedente, lo cual es una imposibilidad; pero, en otro sentido o en otro respecto, la cadena se cierra real y efectivamente, pues, desde el punto de vista principial (y no ya desde el punto de vista de la manifestación), el fin es necesariamente idéntico al origen), el punto mismo de cierre no es en modo alguno comparable a sus otros puntos, pues no pertenece a la serie de los estados manifestados; el origen y el fin se juntan, y coinciden, o más bien no son en realidad sino una misma cosa, pero no puede ser así sino porque se sitúan, no en un nivel cualquiera de la manifestación, sino más allá de ésta, en el Principio mismo (Remitimos aquí a lo que hemos dicho en “La jonction des extrémes” (É. T., mayo de 1940=cap. XXIX de Initiation et Réalisation spirituelle)). 647 SFCS LA CADENA DE LOS MUNDOS
En las diversas formas tradicionales, el símbolo más corriente de la “CADENA DE LOS MUNDOS” es el rosario; y haremos notar ante todo, a este respecto, en conexión con lo que decíamos al comienzo sobre el “hálito” que sustenta los mundos, que la fórmula pronunciada sobre cada cuenta corresponde, en principio por lo menos si no siempre de hecho, a una respiración, cuyas dos fases simbolizan, respectivamente, como es sabido, la producción de un mundo y su reabsorción. El intervalo entre dos respiraciones, correspondiente, como es natural, al paso de una a otra cuenta, representa por eso mismo un prálaya (‘disolución’); el sentido general de este simbolismo es, pues, bastante claro, cualesquiera fueren, porlo demás, las formas particulares que puede revestir según los casos. Debe notarse también que el elemento más esencial, en realidad, es aquí el hilo que une las cuentas; esto puede parecer inclusive harto evidente, pues no puede haber rosario si no hay ante todo ese hilo en el cual las cuentas vienen después a insertarse “como las perlas de un collar”. Si es necesario, empero, llamar la atención sobre ello, se debe a que, desde el punto de vista externo, se ven más bien las cuentas que el hilo; y esto mismo es muy significativo, puesto que las cuentas representan la manifestación, mientras que el sûtrâtmâ, representado por el hilo, es en sí mismo no-manifestado. 648 SFCS LA CADENA DE LOS MUNDOS
En la India, el rosario se denomina aksha-mâlâ o guirnalda de aksha’ (y también aksha-sûtra); pero, ¿qué ha de entenderse por aksha? Esta cuestión, a decir verdad, es bastante compleja (Debemos las indicaciones siguientes sobre este asunto a la amabilidad de A. K. Coomaraswamy); la raíz verbal aksh-, de la cual deriva esa palabra, significa ‘alcanzar’, ‘penetrar’, ‘atravesar’, de donde, para aksha, el sentido. primero de ‘eje’; y, por otra parte, aksha y el latín axis, ‘eje’, son manifiestamente idénticos. Se puede ver inmediatamente aquí, remitiéndose a las consideraciones ya expuestas, una relación directa con la significación esencialmente “axial” del sûtrâtmâ; pero, ¿cómo es que el aksha ha llegado a designar, no ya el hilo, sino las cuentas mismas del rosario? Para comprenderlo, es menester darse cuenta de que, en la mayoría de sus aplicaciones secundarias, esa designación, la del eje mismo, ha sido en cierto modo transferida. (por un paso, podría decirse, del sentido activo al pasivo) a aquello atravesado por él, y más en particular a su punto de penetración. Así, por ejemplo, aksha es el “ojo” de una rueda, es decir, su cubo (Se recordará lo que hemos dicho anteriormente sobre diversos símbolos emparentados, como el “ojo” de la cúpula y el “ojo” de la aguja); y la idea de ‘ojo’ (sentido que aksha tiene a menudo, sobre todo en sus compuestos) nos reconduce a la concepción simbólica del eje como “rayos solares” que iluminan el mundo al penetrarlo. Aksha es también el ‘dado’, aparentemente a causa de los “ojos” o puntos con que se marcan sus caras (También es de notar, desde el punto de vista de la doctrina de los cielos, que las designaciones de esas caras, según el número de sus puntos, son las mismas que las de los Yuga); y es igualmente el nombre de una especie de grano con que se hacen ordinariamente los rosarios, porque la perforación de las cuentas es también un “ojo” destinado precisamente a, dejar pasar el hilo “axial” (El nombre del grano rudráksha se interpreta como ‘provisto de un ojo rojo’ (en estado natural, y antes de la perforación); el rosario se llama también rudrâksha-válaya, ‘anillo o círculo de rudrâksha’). Esto, por otra parte, confirma lo que decíamos antes acerca de la importancia primordial del hilo axial en el símbolo de la “CADENA DE LOS MUNDOS”, pues de él, en suma, las cuentas de que aquélla se compone reciben secundariamente su designación, así como, podría decirse, los mundos no son realmente “mundos” sino en cuanto penetrados por el sûtrâtmâ (Sabido es que la palabra sánscrita loka, ‘mundo’ está etimológicamente en relación con la luz y la vista, y por consiguiente también con el simbolismo del “ojo” y del “rayo solar”). 649 SFCS LA CADENA DE LOS MUNDOS
El número 100, como 10, del cual es el cuadrado, no puede referirse normalmente sino a una medida rectilínea y no a una circular (Cf. La Grande Triade, cap. VIII), de modo que no puede contárselo sobre la circunferencia misma de la “CADENA DE LOS MUNDOS”; pero la unidad faltante corresponde precisamente a lo que hemos llamado el punto de unión de los extremos de esa cadena, punto que, recordémoslo una vez más, no pertenece a la serie de los estados manifestados. En el simbolismo geométrico, ese punto, en lugar de estar sobre la circunferencia que representa el conjunto de la manifestación, estará en el centro mismo de ella, pues el retorno al Principio se figura siempre como un retorno al centro (Este “retorno” está expresado en el Corán (II 156) por las palabras: innâ li-Llâhi wa ínnâ râdji’ún (‘En verdad somos de (o para) Dios, y a Él volveremos’1). El Principio, en efecto, no puede aparecer en cierto modo en la manifestación sino por sus atributos, es decir, según el lenguaje de la tradición hindú, por sus aspectos “no-supremos”, que son, podría decirse también, las formas revestidas por el sûtrâtmâ con respecto a los diferentes mundos que atraviesa (aunque, en realidad, el sûtrâtrnâ no sea en modo alguno afectado por esas formas, que no son en definitiva sino apariencias debidas a la manifestación misma); pero el Principio en sí, es decir, el “Supremo” (Paramâtmâ no ya sûtrâtmâ), o sea la “Esencia” encarada como absolutamente independiente de toda atribución o determinación, no podría considerarse como entrando en relación con lo manifestado, así fuera en modo ilusorio, aunque la manifestación procede y depende de él enteramente en todo lo que ella es, sin lo cual no tendría grado alguno de realidad (La trascendencia absoluta del Principio en sí entraña necesariamente la “irreciprocidad de relación”, lo que, como hemos explicado en otro lugar excluye formalmente toda concepción “panteísta” o “inmanentista”): la circunferencia no existe sino por el centro; pero el centro no depende de la circunferencia de ninguna manera ni en ningún respecto. El retorno al centro, por lo demás, puede encararse en dos niveles diferentes, y el simbolismo del “Paraíso”, del cual hablábamos hace poco, es igualmente aplicable en uno y otro caso: si en primer término se consideran solamente las modalidades múltiples de determinado estado de existencia, como el humano, la integración de estas modalidades culminará en el centro de ese estado, el cual es efectivamente el Paraíso (el-Djannah) entendido en su acepción más inmediata y literal; pero no es éste aún sino un sentido relativo, y, si se trata de la totalidad de la manifestación, es menester, para estar liberado de ella sin resíduo alguno de existencia condicionada, efectuar una transposición del centro de un estado al centro del ser total, que es propiamente lo que se designa por analogía como el “Paraíso de la Esencia” (Djánnatu-dh-Dhât). Agreguemos que, en este último caso, la “centésima cuenta” del rosario es, a decir verdad, la única que subsiste, pues todas las demás han sido finalmente reabsorbidas en ella: en la realidad absoluta, en efecto, no hay ya lugar para ninguno de los nombres que expresan “distintivamente” la multiplicidad de atributos en la unidad de la Esencia; no hay nada sino Allàh, exaltado ‘ammâ yasifùn, es decir, allende todos los atributos, los cuales son solamente, de la Verdad divina, los aspectos refractados que los seres contingentes, como tales son capaces de concebir y expresar. 652 SFCS LA CADENA DE LOS MUNDOS
Solo en el orden no-formal puede decirse que un ser expresa o manifiesta verdaderamente y lo más íntegramente posible un atributo del Principio; aquí, la distinción de esos atributos constituye la distincioón misma de los seres, la cual puede caracterizarse como una “distinción sin separación” (bhedâbhedâ, en la terminología hindú) (Cf. Le Règne de la quantité et les signes des temps. cap. IX), pues va de suyo que, en definitiva, todos los atributos son realmente “uno”; y además ésta es la mínima limitación concebible en un estado que, por el hecho de ser manifestado, es condicionado también. Por otra parte, como la naturaleza de cada ser se reduce entonces íntegramente, en cierto modo, a la expresión de un atributo único, es evidente que dicho ser posee así, en sí mismo, una unidad de orden muy diferente y mucho más real que la unidad completamente relativa, fragmentaria y “compuesta” a la vez, propia de los seres individuales como tales; y, en el fondo, debido a esa reducción de la naturaleza angélica a un atributo definido, sin más “composición” que la mezcla de acto y potencia necesariamente inherente a toda manifestación (Podría decirse que el ser angélico es en acto en relación con el atributo expresado por él, pero es en potencia con relación a todos los demás atributos), Santo Tomás de Aquino ha podido considerar las diferencias existentes entre los ángeles como comparables a diferencias específicas y no a diferencias individuales (Cf. Le Règne de la quantité et les signes des temps. cap. XI). Si ahora queremos encontrar, en el orden de la manifestación formal, una correspondencia o un reflejo de lo que acabamos de decir, no ha de buscársela en los seres individuales tomados cada uno en particular (y esto se desprende claramente de nuestra última observación), sino más bien en los “mundos” o estados de existencia mismos, pues cada uno de ellos, en su conjunto propio y “globalmente”, está más especialmente referido a un determinado atributo divino, del cual es, si cabe expresarse así, como la producción particular (Va de suyo que tal modo de hablar no es válido sino en la medida y desde el punto de vista en que los atributos mismos pueden ser considerados “distintamente” (y solo pueden serlo con respecto a la manifestación), y que la indivisible unidad de la Esencia divina misma, a la cual todo finalmente se reduce no es afectada en modo a!guno por ello); y esto se liga directamente con la concepción de los ángeles como “rectores de las esferas” y con las consideraciones que ya hemos expuesto a ese respecto en nuestro anterior estudio sobre la “CADENA DE LOS MUNDOS”. 659 SFCS LAS “RAICES DE LAS PLANTAS”
Los dos mundos representados por las dos orillas son, en el sentido más general, el cielo y la tierra, que al comienzo estaban unidos y fueron separados por el hecho mismo de la manifestación, cuyo dominio íntegro se asimila entonces a un río o a un mar que se extiende entre ellos (En toda aplicación más restringida de este simbolismo, se tratará siempre de dos estados que, para cierto “nivel de referencia”, están entre sí en relación correspondiente a la de cielo y tierra). El puente equivale exactamente, pues, al pilar que une el cielo y la tierra a la vez que los mantiene separados; y a causa de esta significación, debe ser concebido esencialmente como vertical (A este respecto, y en relación con lo que acabamos de decir, recordaremos la “prueba de la cuerda”, tan a menudo descrita, en la cual una cuerda lanzada al aire permanece o parece permanecer vertical, mientras un hombre o un niño trepa por ella hasta perderse de vista; aun si, al menos en la mayoría de los casos, se trata de un fenómeno de sugestión, ello importa poco desde el punto de vista en que aquí nos situamos, y, con igual título que la ascensión de un rnástil, no deja de ser una figuración muy significativa de lo que estamos tratando), lo mismo que todos los demás símbolos del “Eje del Mundo”, por ejemplo el eje del “carro cósmico” cuando las dos ruedas de éste representan, del mismo modo, el cielo y la tierra (La señora Coomaraswamy señala que, si en algunos casos el puente se describe con forma de arco, lo que lo identifica más o menos explícitamente con el arco iris, esos casos están lejos en realidad de ser los más frecuentes en el simbolismo tradicional. Agregaremos que eso mismo, por otra parte, no está necesariamente en contradicción con la concepción del puente como vertical, pues, según lo hemos dicho con motivo de la “CADENA DE LOS MUNDOS”, una línea curva de longitud indefinida puede asimilarse en cada una de sus porciones a una recta que será siempre “vertical”, en el sentido de que será perpendicular al dominio de existencia atravesado por ella; además, incluso cuando no hay identificación entre el puente y el arco iris, éste no deja de considerarse también, de modo muy general, como un símbolo de unión entre el cielo y la tierra); esto establece igualmente la identidad fundamental del simbolismo del puente con el de la escala, sobre el cual hemos hablado en otra oportunidad ( “Le symbolisme de l’échelle” (aquí, cap. LIV: “El simbolismo de la escala”)). Así, el paso del puente no es, en definitiva, sino el recorrido del eje, único medio de unión mutua de los diferentes estados; la orilla de la cual parte es, de hecho, este mundo, o sea el estado en que se encuentra actualmente el ser que debe recorrerlo; y la orilla a la cual llega, después de haber atravesado los demás estados de manifestación, es el mundo principial; la primera de las orillas es el dominio de la muerte, donde todo se halla sometido al cambio, y la otra es el dominio de la inmortalidad (Es evidente que, en el simbolismo general del paso de las aguas, encarado como tránsito “de la muerte a la inmortalidad”, la travesía por medio de un puente o de un vado no corresponde sino cuando ese paso se efectúa de una orilla a la otra, con exclusión de los casos en que se lo describe como el proceso de remontar una corriente hacia su fuente o, al contrario, como el descenso de la corriente al mar, en los cuales el viaje debe cumplirse necesariamente por otros medios, por ejemplo conforme al simbolismo de la navegación, que, por lo demás, es aplicable a todos los casos (ver “Le passage des eaux” (aquí, cap. LVI: “El paso de las aguas”))). 664 SFCS EL SIMBOLISMO DEL PUENTE
la referencia al texto coránico parece equivocada (N. del T ↩