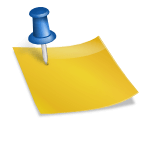Para tomar otro ejemplo, el de la astronomía, los términos técnicos que son empleados en la misma en todas las lenguas europeas son todavía en su mayor parte de origen árabe, y los nombres de muchos CUERPOS celestes no han dejado de ser los nombres árabes empleados tal cuales por los astrónomos de todos los países. Esto se debe al hecho de que los trabajos de los astrónomos griegos de la Antigüedad, tales como Tolomeo de Alejandría, habían sido conocidos por las traducciones árabes al mismo tiempo que los de sus continuadores musulmanes. Sería por lo demás fácil mostrar en general que la mayoría de los conocimientos geográficos concernientes a las regiones más alejadas de Asia o de Africa han sido adquiridos durante mucho tiempo por exploradores árabes que han visitado numerosas regiones y podríanse citar muchos otros hechos de este género. 87 AEIT INFLUENCIA DE LA CIVILIZACIÓN ISLÁMICA EN OCCIDENTE
Para más precisión, diremos que las pruebas son ritos preliminares o preparatorios a la iniciación propiamente dicha; constituyen su preámbulo necesario, de tal suerte que la iniciación misma es como su conclusión inmediata. Hay que destacar que revisten frecuentemente la forma de «viajes» simbólicos; por lo demás, anotamos este punto sólo de pasada, ya que no podemos pensar en extendernos aquí sobre el simbolismo del viaje en general, y diremos solamente que, bajo este aspecto, se presentan como una «búsqueda» (o mejor una «gesta», como se decía en la lengua de la edad media) que conduce al ser de las «tinieblas» del mundo profano a la «luz» iniciática; pero todavía esta forma, que se comprende así por sí misma, no es en cierto modo más que accesoria, por muy apropiada que sea a aquello de lo que se trata. En el fondo, las pruebas son esencialmente ritos de purificación; y es eso lo que da la explicación verdadera de esta palabra «pruebas», que tiene aquí un sentido claramente «alquímico», y no el sentido vulgar que ha dado lugar a los errores que hemos señalado. Ahora bien, lo que importa para conocer el principio fundamental del rito, es considerar que la purificación se opera por los «elementos», en el sentido cosmológico de este término, y la razón de ello puede expresarse muy fácilmente en algunas palabras: quien dice elemento dice simple, y quien dice simple dice incorruptible. Por consiguiente, la purificación ritual tendrá siempre como «soporte» material los CUERPOS que simbolizan los elementos y que llevan sus designaciones (ya que debe entenderse bien que los elementos mismos no son en modo alguno CUERPOS pretendidos «simples», lo que, por lo demás, es una contradicción, sino eso a partir de lo cual se forman todos los CUERPOS), o al menos uno de estos CUERPOS; y esto se aplica igualmente en el orden tradicional exotérico, concretamente en lo que concierne a los ritos religiosos, donde este modo de purificación se usa no solo para los seres humanos, sino también para otros seres vivos, para objetos inanimados y para lugares o edificios. Si el agua parece jugar aquí un papel preponderante en relación a los otros CUERPOS representativos de elementos, es menester decir no obstante que este papel no es exclusivo; quizás se podría explicar esta preponderancia destacando que el agua, en todas las tradiciones, es además más particularmente el símbolo de la «substancia universal». Sea como sea, apenas hay necesidad de decir que los ritos de los que se trata, lustraciones, abluciones u otros (comprendido ahí el rito cristiano del bautismo, el cual ya hemos indicado que entra también en esta categoría), no tienen, como tampoco lo tienen, por lo demás, los ayunos de carácter igualmente ritual o la prohibición de algunos alimentos, absolutamente nada que ver con prescripciones de higiene o de limpieza corporal, según la concepción estúpida de algunos modernos, que, al querer reducir expresamente todas las cosas a una explicación puramente humana, parecen complacerse en elegir siempre la interpretación más grosera que sea posible imaginar. Es verdad que las pretendidas explicaciones «psicológicas», aunque son de apariencia más sutil, no valen más en el fondo; todas desdeñan igualmente considerar la única cosa que cuenta en realidad, a saber, que la acción efectiva de los ritos no es una «creencia» ni una cuestión teórica, sino un hecho positivo. 676 RGAI DE LAS PRUEBAS INICIÁTICAS
Pero, se preguntará sin duda, ¿por qué el desarrollo cíclico debe cumplirse así en un sentido descendente, que va de lo superior a lo inferior, lo que, como se observará sin esfuerzo, es la negación misma de la idea de «progreso» tal como la entienden los modernos? Es porque el desarrollo de toda manifestación implica necesariamente un alejamiento cada vez mayor del principio del cual procede; partiendo del punto más alto, tiende forzosamente hacia el más bajo, y, como los CUERPOS pesados, tiende hacia él con una velocidad sin cesar creciente, hasta que encuentra finalmente un punto de detención. Esta caída podría caracterizarse como una materialización progresiva, ya que la expresión del principio es pura espiritualidad; decimos la expresión, y no el principio mismo, pues éste no puede ser designado por ninguno de los términos que parecen indicar una oposición cualquiera, ya que está más allá de todas las oposiciones. Por lo demás, palabras como «espíritu» y «materia», que tomamos aquí para más comodidad al lenguaje occidental, apenas tienen para nos más que un valor simbólico; en todo caso, no pueden convenir verdaderamente a aquello de lo que se trata más que a condición de descartar las interpretaciones especiales que les da la filosofía moderna, de la cual filosofía, el «espiritualismo» y el «materialismo» no son, a nuestros ojos, más que dos formas complementarias que se implican la una a la otra y que son igualmente desdeñables para quien quiere elevarse por encima de esos puntos de vista contingentes. Pero por lo demás no es de metafísica pura de lo que nos proponemos tratar aquí, y es por eso por lo que, sin perder de vista jamás los principios esenciales, podemos, tomando las precauciones indispensables para evitar todo equívoco, permitirnos el uso de términos que, aunque inadecuados, parezcan susceptibles de hacer las cosas más fácilmente comprehensibles, en la medida en que eso puede hacerse sin desnaturalizarlas. 1072 LA CRISIS DEL MUNDO MODERNO CAPÍTULO I
Pero, todavía una vez más, dejemos ahí las anticipaciones, para no considerar más que los acontecimiento actuales: lo que es incontestable, es que Occidente lo invade todo; su acción se ha ejercido primero en el dominio material, el que estaba inmediatamente a su alcance, ya sea por la conquista violenta, o ya sea por el comercio y el acaparamiento de los recursos de todos los pueblos; pero ahora las cosas van todavía más lejos. Los occidentales, animados siempre por esa necesidad de proselitismo que les es tan particular, han llegado a hacer penetrar en los demás, en una cierta medida, su espíritu antitradicional y materialista; y, mientras que la primera forma de invasión no alcanzaba en suma más que a los CUERPOS, ésta envenena las inteligencias y mata la espiritualidad; por lo demás, una ha preparado a la otra y la ha hecho posible, de suerte que, en definitiva, no es más que por la fuerza bruta como Occidente ha llegado a imponerse por todas partes, y no podía ser de otro modo, ya que es en eso donde reside la única superioridad real de su civilización, tan inferior desde cualquier otro punto de vista. La invasión occidental, es la invasión del materialismo bajo todas sus formas, y no puede ser más que eso; todos los disfraces más o menos hipócritas, todos los pretextos «moralistas», todas las declamaciones «humanitarias», todas las habilidades de una propaganda que en cada ocasión sabe mostrarse insinuante para alcanzar mejor su cometido de destrucción, no pueden nada contra esta verdad, que no podría ser contestada más que por los ingenuos o por aquellos que tienen un interés cualquiera en esta obra verdaderamente «satánica», en el sentido más riguroso de la palabra (Satán en hebreo, es el «adversario», es decir, el que invierte todas las cosas y las toma en cierto modo al revés; es el espíritu de negación y de subversión, que se identifica a la tendencia descendente o «inferiorizante», «infernal» en el sentido etimológico, la misma que siguen los seres en este proceso de materialización según el que se efectúa todo el desarrollo de la civilización moderna.). 1221 LA CRISIS DEL MUNDO MODERNO CAPÍTULO VIII
El punto equidistante de las dos extremidades de las que acabamos de hablar, es decir, el centro de la tierra, es, como ya lo hemos dicho, el punto más bajo, y corresponde también al medio del ciclo cósmico, cuando este ciclo es considerado cronológicamente, o bajo el aspecto de la sucesión. En efecto, entonces se puede dividir su conjunto en dos fases, una descendente, que va en el sentido de una diferenciación cada vez más acentuada, y la otra ascendente, en retorno hacia el estado principial. Éstas dos fases, que la doctrina hindú compara a las fases de la respiración, se encuentran igualmente en las teorías herméticas, donde se les llama «coagulación» y «solución»: en virtud de las leyes de la analogía, la «Gran Obra» reproduce en abreviado todo el ciclo cósmico. Se puede ver en ello la predominancia respectiva de las dos tendencias adversas, tamas y sattwa, que hemos definido precedentemente: la primera se manifiesta en todas las fuerzas de contracción y de condensación, la segunda en todas las fuerzas de expansión y de dilatación; y encontramos también, a este respecto, una correspondencia con las propiedades opuestas del calor y del frío, puesto que la primera dilata los CUERPOS, mientras que la segunda los contrae; por eso es por lo que el último círculo del Infierno está congelado. Lucifer simboliza el «atractivo inverso de la naturaleza», es decir, la tendencia a la individualización, con todas las limitaciones que le son inherentes; así pues, su morada es «il punto al qual si traggon d´ogni parte i pesi» (nferno, XXXIV, 110-l11.), o, en otros términos, el centro de estas fuerzas atractivas y compresivas que, en el mundo terrestre, son representadas por la pesantez; y ésta, que atrae a los CUERPOS hacia abajo (lo cual es en todo lugar el centro de la tierra), es verdaderamente una manifestación de tamas. Podemos notar de pasada que esto va en contra de la hipótesis geológica del «fuego central», ya que el punto más bajo debe ser precisamente aquel donde la densidad y la solidez están en su máximo; y, por otra parte, esto no es menos contrario a la hipótesis, considerada por algunos astrónomos, de un «fin del mundo» por congelación, puesto que este fin no puede ser más que un retorno a la indiferenciación. Por lo demás, esta última hipótesis está en contradicción con todas las concepciones tradicionales: no es solo para Heráclito y para los Estoicos que la destrucción del mundo debía coincidir con su abrasamiento; la misma afirmación se encuentra casi por todas partes, desde los Purânas de la India al Apocalipsis; y debemos constatar también el acuerdo de estas tradiciones con la doctrina hermética, para la cual el fuego (que es aquel de los elementos en el que predomina sattwa) es el agente de la «renovación de la naturaleza» o de la «reintegración final». 1654 RGED CAPÍTULO VIII
Antes de ir más lejos, haremos observar que, en lugar de considerar el conjunto de las condiciones que determinan un mundo, como lo hemos hecho en lo que precede, también se podría, desde el mismo punto de vista, considerar aisladamente una de estas condiciones: por ejemplo, entre las condiciones del mundo corporal, el espacio, considerado como el continente de las posibilidades espaciales ( Es importante notar que la condición espacial no basta, por sí sola, para definir un cuerpo como tal; todo cuerpo es necesariamente extenso, es decir, está sometido al espacio ( de donde resulta concretamente su divisibilidad indefinida, que lleva a la absurdidad la concepción atomista ), pero, contrariamente a lo que han pretendido Descartes y otros partidarios de una física «mecanicista», la extensión no constituye en modo alguno toda la naturaleza o la esencia de los CUERPOS. ). Es bien evidente que, por definición misma, solo hay las posibilidades espaciales que puedan realizarse en el espacio, pero no es menos evidente que eso no impide a las posibilidades no espaciales realizarse igualmente ( y aquí, limitándonos a la consideración de las posibilidades de manifestación, «realizarse» debe ser tomado como sinónimo de «manifestarse» ), fuera de esta condición particular de existencia que es el espacio. Sin embargo, si el espacio fuera infinito como algunos lo pretenden, no habría lugar en el Universo para ninguna posibilidad no espacial, y, lógicamente, el pensamiento mismo, para tomar el ejemplo más ordinario y más conocido de todos, no podría entonces ser admitido a la existencia sino a condición de ser concebido como extenso, concepción cuya falsedad la reconoce la psicología «profana» misma sin ninguna vacilación; pero, bien lejos de ser infinito, el espacio no es más que uno de los modos posibles de la manifestación, que ella misma no es infinita en modo alguno, incluso en la integralidad de su extensión, con la indefinidad de los modos que implica, cada uno de los cuales es él mismo indefinido ( Ver RGSC, cap. XXX. ). Observaciones similares se aplicarían igualmente a no importa cuál otra condición especial de existencia; y lo que es verdadero para cada una de estas condiciones tomada aparte lo es también para el conjunto de varias de entre ellas, cuya reunión o cuya combinación determina un mundo. Por lo demás, no hay que decir que es menester que las diferentes condiciones así reunidas sean compatibles entre ellas, y su compatibilidad entraña evidentemente la de los posibles que comprenden respectivamente, con la restricción de que los posibles que están sometidos al conjunto de las condiciones consideradas pueden no constituir más que una parte de aquellos que están comprendidos en cada una de las mismas condiciones consideradas aisladamente de las otras, de donde resulta que estas condiciones, en su integralidad, implicarán, además de su parte común, prolongamientos en diversos sentidos, pertenecientes también al mismo grado de la Existencia universal. Estos prolongamientos, de extensión indefinida, corresponden, en el orden general y cósmico, a lo que son, para un ser particular, los de uno de sus estados, por ejemplo de un estado individual considerado integralmente, más allá de una cierta modalidad definida de este mismo estado, tal como la modalidad corporal en nuestra individualidad humana ( Ver RGSC, cap. XI; cf. L´Homme et son devenir selon le Vêdânta, cap. II, y también cap. XII y XIII. ). 1730 EMS POSIBLES Y COMPOSIBLES
Pues que comprende en su objeto lo que se refiere a las cosas sensibles corpóreas, cosas que son de orden eminentemente individual, el Vaishêshika se ha ocupado de la teoría de los elementos, que son los principios constitutivos de los CUERPOS, con más detalles de los que hubieran podido comprender las demás ramas de la doctrina; es menester precisar no obstante que uno quedará obligado a hacer llamada a las antedichas ramas, y sobre todo al Sânkhya, cuando se trate de buscar cuales sean los principios más universales, de los cuales proceden los elementos. Son estos, según la doctrina hindú en número de cinco; son denominados en sánscrito bhûtas, término derivado de la raíz verbal bhû, que significa «ser», pero más particularmente en el sentido de «subsistir», es decir, que designa al ser manifestado considerado bajo su aspecto «substancial» (NA: siendo expresado el aspecto «esencial» por la raíz as); por consiguiente, una cierta idea de «devenir» se vincula también al término en cuestión, pues que es del lado de la «substancia» que queda la raíz de todo «devenir», por oposición a la inmutabilidad de la «esencia»; y es en ese sentido que Prakriti o la «Substancia Universal» puede ser designada propiamente como la «Naturaleza», término que, al igual que su equivalente griego phusis, implica precisamente ante todo, por su derivación etimológica, esta idea misma de «devenir». Los elementos son pues mirados como determinaciones substanciales, o, en otros términos, como modificaciones de Prakriti, modificaciones que no tienen por lo demás más que un carácter puramente accidental en relación a esta, de igual modo que la existencia corpórea en ella misma, en tanto que modalidad definida por un cierto conjunto de condiciones determinadas, no es más que un simple accidente en relación a la Existencia Universal considerada en su integralidad. 2303 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
Habiendo hecho esas observaciones, debemos ahora, si queremos precisar la noción de los elementos, descartar en primer lugar, pero sin obligarnos por lo demás a insistir en ello demasiado largamente, varias opiniones erróneas muy comúnmente difundidas a este sujeto en nuestra época. Es así que, para comenzar, apenas hay necesidad de decir que, si los elementos son los principios constitutivos de los CUERPOS, es en un sentido enteramente diferente de aquel con el que los químicos consideran la constitución de esos CUERPOS, cuando los miran como resultado de la combinación de ciertos «CUERPOS simples» o así dichos tales: De una parte, la multiplicidad de los CUERPOS dichos «simples» se opone manifiestamente a esta asimilación, y, por otra parte, no está de ningún modo probado que haya CUERPOS verdaderamente simples, siendo solamente dado el nombre en cuestión, a aquellos CUERPOS que los químicos no saben ya descomponer. En todo caso los elementos no son CUERPOS, ni siquiera simples, sino que son antes los principios substanciales a partir de los cuales los CUERPOS son formados; uno no debe dejarse confundir por el hecho de que sean designados analógicamente por nombres que pueden ser al mismo tiempo los nombres de algunos CUERPOS, CUERPOS a los cuales, los elementos no son de ningún modo idénticos por eso; y todo cuerpo, cualesquiera que el mismo sea, procede en realidad del conjunto de los cinco elementos, ello, aunque pueda tener en su naturaleza un cierto predominio de uno o de otro. 2317 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
No obstante, añadiremos todavía esto: las cualidades sensibles expresan, en relación a nuestra individualidad humana, las condiciones que caracterizan y determinan la existencia corpórea, en tanto que modo particular de la Existencia Universal, pues que es mediante esas cualidades que nosotros conocemos los CUERPOS, con la exclusión de toda cosa; en consecuencia podemos ver en los elementos la expresión de esas mismas condiciones de la existencia corpórea, no ya bajo el punto de vista humano, no, sino desde el punto de vista cósmico. No nos es posible dar aquí a esta cuestión los desarrollos que conllevaría; pero al menos, uno puede comprender de inmediato, por lo expuesto, de qué modo las cualidades sensibles proceden de los elementos, en tanto que traducción o reflexión «microcósmica», en su orden correspondiente. Se comprende también que los CUERPOS, que quedan definidos por el conjunto de las cualidades en cuestión aquí, sean por lo mismo constituidos en tanto que tales, por los elementos en los cuales las cualidades de «substancializan»; y esto, ME parece, la noción más exacta, al mismo tiempo que la más general, que se pueda dar de esos mismos elementos. 2323 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
Los tres gunas deben reencontrarse en cada uno de los elementos como en todo lo que pertenece al dominio de la manifestación universal; pero los gunas se encuentran en los elementos en proporciones diferentes, estableciendo así entre los elementos en cuestión una especie de jerarquía, jerarquía que uno puede mirar como análoga a la que, bajo otro punto de vista incomparablemente más amplio, se establece del mismo modo entre los múltiples grados de la Existencia Universal, aunque no se traten aquí más que de simples modalidades comprendidas en el interior de un solo y mismo estado o grado de dicha Existencia Universal. En el agua y en la tierra, pero sobre todo en la tierra, es tamas quien predomina; físicamente, a esta fuerza descendente y compresiva corresponde la gravitación o la pesadez. Rajas predomina en el aire; es así que este elemento es mirado como dotado esencialmente de un movimiento transversal. En el fuego es sattwa quien predomina, ya que el fuego es el elemento luminoso; la fuerza ascendente es simbolizada por la tendencia de la llama a elevarse, lo que se traduce físicamente por el poder dilatante del calor, en tanto que ese poder se opone a la condensación de los CUERPOS. 2327 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
Debemos ahora entrar en algunos detalles sobre las propiedades de cada uno de los cinco elementos, y para comenzar estableceremos que el primero de entre ellos, âkâsha o el éter, es un elemento enteramente real y distinto de los demás. En efecto, como lo hemos señalado ya más arriba, algunos, y entre ellos los budistas, no reconocen el éter como tal elemento, y, bajo pretexto de que el mismo es nirûpa, es decir, sin «sin forma», en razón de su homogeneidad, le miran como una «no-entidad» y le identifican al vacío, ya que, para ellos, lo homogéneo no puede ser más que un puro vacío. La teoría del «vacío universal» (NA: sarva-shûnya) se presenta por lo demás aquí como una consecuencia directa y lógica del atomismo, ya que, si no hay cosa ninguna en el mundo además de los átomos que tengan una existencia positiva, y si esos átomos deben moverse para agregarse los uno a los otros y formar así todos los CUERPOS, ese movimiento no podría efectuarse más que en el vacío. No obstante, esta consecuencia no es aceptada por la escuela de Kanâda, representativa del Vaishêshika, pero heterodoxa precisamente en aquello de que admite el atomismo, doctrina de la cual, bien entendido, ese punto de vista «cosmológico» no es de ningún modo solidario en él mismo; inversamente, los «filósofos griegos» que no contaban el éter entre los elementos quedan lejos no obstante de ser todos atomistas, y parecen por lo demás ignorarle y rechazarle expresamente. Sea lo que ello fuere, la opinión de los budistas se refuta fácilmente haciendo observar que no puede haber en punto ninguno espacio vacío, siendo una tal concepción enteramente contradictoria: En todo el dominio de la manifestación universal, dominio del cual es espacio forma parte, no puede haber, como decimos, un punto de vacío, ya que el vacío, no puede ser concebido más que negativamente, pues que no es una posibilidad de manifestación; además, esta concepción de un espacio vacío sería la concepción de un continente sin contenido, lo que, evidentemente, está desprovisto de todo sentido. Por consiguiente, es el éter el que ocupa todo el espacio, pero por ello no se confunde con el espacio, ya que este, pues que no es más que un continente, es decir, en suma una condición de existencia y no una entidad independiente, no puede, como tal, ser el principio substancial de los CUERPOS, ni dar nacimiento a los demás elementos; el éter no es pues el espacio, sino antes bien es el contenido del espacio considerado preliminarmente a toda diferenciación. Y es así que en esta indiferenciación primordial, que es como una imagen de la «indistinción» de Prakriti relativa a ese dominio especial de manifestación que es el mundo corpóreo, el éter encierra en potencia, no solamente los elementos todos, sino también todos los CUERPOS, y su homogeneidad misma le vuelve apto para recibir todas las formas en sus modificaciones. Pues que es el principio de las cosas corpóreas, el éter posee la cantidad, que es un atributo fundamental común a todos los CUERPOS; además, es mirado como esencialmente simple, siempre en razón de su homogeneidad, y también como impenetrable, porque es él el que todo lo penetra. 2337 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
Establecida de esta manera la existencia del éter se presenta de muy diferente modo que como una simple hipótesis, y eso muestra perfectamente la diferencia profunda que separa la doctrina tradicional de todas las teorías científicas modernas. No obstante, hay lugar a considerar todavía otra objeción: El éter es un elemento real, pero eso no basta para probar que sea un elemento distinto; en otros términos, pudiera ser que el elemento que está difundido en el espacio todo (NA: corpóreo, es decir, en el espacio capaz de contener los CUERPOS) no fuera otro que el aire, y entonces, es este aire el que sería el elemento primordial. La respuesta a esta objeción está en aquello de que cada uno de nuestros sentidos nos hace conocer, como su objeto propio, una cualidad distinta de entre las que nos son conocidas por los demás sentidos; ahora bien, una cualidad no puede existir más que en algo a lo cual, la cualidad en cuestión pertenezca como un atributo pertenece a su sujeto, y, como cada cualidad sensible es atribuida así a un elemento, elemento del cual la misma es la propiedad característica, es menester necesariamente que a los cinco sentidos se les correspondan cinco elementos distintos. 2339 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
El tercer elemento es têjas o el fuego, que se manifiesta a nuestros sentidos bajo dos aspectos principales, como luz y como calor; la cualidad que le pertenece en propiedad, como ya lo hemos dicho, es la visibilidad (NA: manifestada en el color), y, a este respecto, es bajo su aspecto luminoso como el fuego debe ser considerado; esto es demasiado claro para que haya necesidad de más explicación, ya que es evidentemente por la luz sola que los CUERPOS son vueltos visibles. Según Kânada, «la luz es coloreada, y es el principio de la coloración de los CUERPOS»; el color es pues una propiedad característica de la luz: En la luz en ella misma, el color en cuestión es blanco y resplandeciente; en los diversos CUERPOS, es variable, y uno puede distinguir entre sus modificaciones colores simples y colores mixtos o mezclados. Haremos notar que los pitagóricos, al decir de Plutarco, afirmaban igualmente que «los colores no son otra cosa que una reflexión de la luz, modificada de diferentes maneras»; es así que se estaría en un gran error si se quisiera ver en esto todavía un descubrimiento de la ciencia moderna. Por otra parte, bajo su aspecto calórico, el fuego es sensible al tacto, en el cual produce la impresión de la temperatura; el aire es neutro bajo este aspecto, pues que es anterior al fuego y ya que el calor es un aspecto de este; y, en cuanto al frío, es mirado como una propiedad característica del agua. Es así, que al respecto de la temperatura como en lo que concierne a la acción de las dos tendencias ascendente y descendente que ya hemos definido precedentemente, el fuego y el agua se oponen uno al otro, mientras que el aire se encuentra en un estado de equilibrio entre ambos elementos. Por lo demás, si uno considera que el frío aumenta la densidad de los CUERPOS contrayéndolos, cuando es que el calor los dilata y los sutiliza, se comprenderá sin esfuerzo que la correlación del calor y del frío, con la del fuego y del agua respectivamente, se encuentra comprendida, a título de aplicación particular y de simple consecuencia, en la teoría general de los tres gunas y de su repartición en el conjunto del dominio elemental. 2345 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
En fin, el quinto y último elemento es prithvî o la tierra, que no poseyendo ya la fluidez como el agua, corresponde a la modalidad corpórea más condensada entre todas; es también en este elemento que encontramos en su más alto grado la gravedad, que se manifiesta en el descenso o la caída de los CUERPOS. La cualidad sensible que es propia a la tierra es el olor; ello es por lo que esta cualidad es mirada como residiendo en las partículas sólidas que, desgajándose de los CUERPOS, entran en contacto con el órgano del olfato. Sobre este punto todavía, parece que no haya desacuerdo con las teorías sicológicas actuales; pero por lo demás, inclusive si hubiera un desacuerdo cualesquiera, eso importaría poco en el fondo, ya que el error debería encontrarse entonces en todo caso del lado de la ciencia profana, y no en punto ninguno del lado de la doctrina tradicional. 2349 RGEH LA TEORÍA HINDÚ DE LOS CINCO ELEMENTOS ( (Publicado en V.J., agosto-septiembre de 1935).)
Sea como fuere lo que se piense de las opiniones expuestas en esta obra, conviene en todo caso, rendir homenaje a la suma de trabajo que representa, a la paciencia y a la perseverancia de la cual el autor ha hecho prueba, consagrando a estas búsquedas, durante más de veinte años, todos los ocios que le dejaban sus ocupaciones profesionales. Ha estudiado así todos los lugares que, no solamente en Francia, sino a través de toda Europa, llevan un nombre pareciendo derivado, a veces bajo formas bastante alteradas, del de Alésia; ha encontrado un número considerable de ellos, y ha destacado que todos presentan ciertas particularidades topográficas comunes: «ocupan sitios rodeados por cursos de agua más o menos importantes que los aíslan en casi islas», y «poseen todos una fuente mineral». Desde una época «prehistórica» o al menos «protohistórica», estos «lugares alesianos» habrían sido escogidos, en razón de sus situación privilegiada, como «lugares de asamblea» (estaría ahí el sentido primitivo del nombre que los designa), y habrían pronto devenido centros de habitación, lo que parecería confirmado por los numerosos vestigios que se descubren generalmente en los mismos. Todo eso, en suma, es perfectamente plausible, y tendería solamente a mostrar que, en las regiones en cuestión, lo que se llama la «civilización» se remontaría mucho más lejos de lo que se supone de ordinario, y sin siquiera que haya habido desde aquel entonces ninguna verdadera solución de continuidad. Habría quizás solamente, a este respecto, algunas reservas que hacer sobre ciertas asimilaciones de nombres: La misma de Alésia y de Eleusis no es tan evidente como el autor parece creerlo, y por lo demás, de una manera general, puede deplorarse que algunas de las consideraciones a las cuales se libra testimonian conocimientos lingüísticos insuficientes o poco seguros sobre muchos puntos; pero, incluso dejando de lado los casos más o menos dudosos, quedan todavía suficientes, sobre todo en la Europa occidental, para justificar lo que acabamos de decir. No hay que decir, por lo demás, que la existencia de esta antigua «civilización» nada tiene que pueda sorprendernos, cualesquiera que hayan sido por parte su origen y sus caracteres; volveremos más adelante sobre estas últimas cuestiones.- Pero hay todavía otra cosa, y que es aparentemente más extraordinaria: El autor ha constatado que los «lugares alesianos» estaban regularmente dispuestos sobre ciertas líneas irradiando alrededor de un centro, y yendo de una extremidad a otra de Europa; ha encontrado veinticuatro de estas líneas, que él llama «itinerarios alesianos», y que convergen todos en el monte Poupet, cerca de Alaisa, en los Doubs. Además de este sistema de líneas geodésicas, hay incluso un segundo, formado de un «meridiano», de un «equinoccial» y de dos «solsticiales», cuyo centro está en otro punto de la misma «alesia», marcado por una localidad que lleva el nombre de Myon; y hay todavía series «lugares alesianos» (de los cuales algunos coinciden con los precedentes) jalonando líneas que corresponden exactamente a los diferentes grados de longitud y de latitud. Todo eso forma un conjunto bastante completo, y en el cual, desafortunadamente, uno no puede decir que todo aparezca como absolutamente riguroso: Así las veinticuatro líneas del primer sistema no forman todas entre sí ángulos iguales; bastaría por lo demás un muy ligero error de dirección en el punto de partida para tener a una cierta distancia, una desviación considerable, lo que deja una muy amplia parte a la «aproximación»; hay también «lugares alesianos» aislados fuera de estas líneas, y pues, excepciones o anomalías… Por otra parte, no se aprecia bien cuál ha podido ser la importancia del todo especial de la «alesia» central; y es posible que realmente la misma haya sido una de ellas, en un época lejana, pero es sin embargo bastante sorprendente que ningún rastro de la cosa haya subsistido después, aparte de algunas «leyendas» que no tienen en suma nada de muy excepcional, y que están vinculadas a muchos otros lugares; en todo caso, en esto hay una cuestión que no está resuelta, y que incluso, en el estado actual de las cosas, es quizás insoluble. Sea como fuere, hay otra objeción más grave, que el autor no parece haber considerado, y que es la siguiente: De un lado, como se ha visto primeramente, los «lugares alesianos» están definidos por ciertas condiciones que relevan de la configuración natural del suelo; de otro lado, están situados sobre unas líneas que habrían sido trazadas artificialmente por los hombres de una cierta época: ¿Cómo pueden pues conciliarse estas dos cosas de orden completamente diferente? Los «lugares alesianos» tienen así, en cierto modo, dos definiciones distintas, y uno no ve en virtud de qué las mismas pueden llegar a juntarse; eso requeriría al menos una explicación, y, en la ausencia de ésta, es menester reconocer que en eso hay alguna inverosimilitud. La cosa sería muy diferente si se dijera que la mayoría de los lugares que presentan los caracteres «alesianos» están naturalmente repartidos siguiendo ciertas líneas determinadas; sería quizás extraño, pero no imposible en el fondo, ya que puede ser que el mundo sea en realidad mucho más «geométrico» de lo que se piensa; y, en este caso, los hombres no hubieran tenido, de hecho, más que reconocer la existencia de esas líneas y transformarlas en rutas que ligan entre ellos sus diferentes establecimientos «alesianos»; si las líneas en cuestión no son una simple ilusión «cartográfica», apenas vemos que se pueda dar cuenta de ellas de otro modo. — Acabamos de hablar de rutas, y es en efecto lo que implica la existencia; sobre los «itinerarios alesianos», de ciertos «jalones de distancia», constituidos por localidades cuya mayoría llevan nombres tales como Calais, Versailles, Myon, Millières; estas localidades se encuentran a unas distancias del centro que son múltiplos exactos de una unidad de medida a la cual el autor da la designación convencional de «estadio alesiano»; y lo que es particularmente destacable, es que esta unidad, que habría sido el prototipo del estadio griego, de la milla romana y de la legua gala, equivale a la sexta parte de un grado, de donde resulta que los hombres que habían fijado la longitud de la misma debían conocer con precisión las verdaderas dimensiones de la esfera terrestre. A este propósito, el autor señala hechos que indican que los conocimientos poseídos por los geógrafos de la antigüedad «clásica», tales como Estrabón y Ptolomeo, lejos de ser el resultado de sus propios descubrimientos, no representaban más que los restos de una ciencia mucho más antigua, incluso ciertamente «prehistórica», cuya mayor parte estaba entonces perdida. Lo que nos extraña, es que a despecho de constataciones de este género, el autor acepte las teorías «evolucionistas» sobre las cuales está edificada toda la «prehistoria» tal y como se enseña «oficialmente»; que las admita verdaderamente, o que solamente no se atreva a arriesgar a contradecirlas, hay en eso, en su actitud, algo que no es perfectamente lógico y que quita mucha fuerza a su tesis. En realidad, este lado de la cuestión no podría ser aclarado más que por la noción de las ciencias Tradicionales, y ésta no aparece por ninguna parte en este estudio, en el que no se encuentra siquiera la expresión de la menor sospecha de que haya podido existir una ciencia cuyo origen haya sido diferente que el «empírico», y que no se haya formado «progresivamente» por una larga serie de observaciones, por medio de las cuales el hombre se supone que ha salido poco a poco de una pretendida ignorancia «primitiva», que aquí se encuentra atribuida un poco más lejos en el pasado de lo que se estima comúnmente.- La misma carencia de todo dato Tradicional afecta también, bien entendido, a la manera en que se considera la génesis de la «civilización alesiana»: La verdad es que todas las cosas, en los orígenes e incluso todavía mucho más tarde, tenían un carácter ritual y «sagrado»; no hay pues lugar a preguntarse si influencias «religiosas» (término por lo demás bien impropio) han podido ejercerse sobre tal o cual punto particular, lo que no responde más que a un punto de vista extremadamente moderno, y lo que tiene incluso a veces por efecto invertir completamente algunas relaciones. Así, si se admite que la designación de los «Campos Elíseos» está en relación con los nombres «alesianos» (lo que, por lo demás, parece algo hipotético), sería menester no concluir de ello que la morada de los muertos fue concebida sobre el modelo de los lugares habitados cerca de los cuales sus CUERPOS eran enterrados, sino antes bien, al contrario, que esos lugares en sí mismos fueron escogidos o dispuestos en conformidad con las exigencias rituales a las cuales presidía esta concepción, y que contaban entonces ciertamente mucho más que simples preocupaciones «utilitarias», ello, si es que éstas podían existir como tales en tiempos en los que la vida humana estaba enteramente regida por el conocimiento Tradicional. Por otra parte, es posible que los «mitos eliseanos» hayan tenido un lazo con «cultos chthónicos» (y lo que hemos expuesto sobre el simbolismo de la caverna explicaría incluso su relación, en algunos casos, con los «misterios» iniciáticos), pero todavía convendría precisar más el sentido que se da a esta aserción; en todo caso, la «Diosa-Madre» era seguramente muy distinta cosa que la «Naturaleza», a menos que por ahí no quiera entenderse la Natura naturans, lo que ya no es más del todo una concepción «naturalista». Debemos añadir que una predominancia dada a la «Diosa-Madre» no parece poder remontarse más allá de los comienzos del Kali-Yuga, del cual la misma sería incluso bastante nítidamente característico; y esto permitiría quizás «fechar» más exactamente la «civilización alesiana», queremos decir determinar el periodo cíclico al cual debe ser referida; se trata ahí de algo que es seguramente bien anterior a la «historia» en el sentido ordinario de este término, pero que, a despecho de eso, por ello no está menos demasiado alejado ya de los verdaderos orígenes.- En fin, el autor parece muy preocupado en establecer que la «civilización europea» haya tenido su origen en Europa misma, fuera de toda intervención de influencias extranjeras y sobre todo orientales; pero, a decir verdad, no es precisamente así como la cuestión debería plantearse. Sabemos que el origen primero de la Tradición, y por consecuencia de toda «civilización», fue en realidad hiperbóreo, y no occidental ni oriental; pero, en la época en cuestión, es evidente que una corriente secundaria puede ser considerada como habiendo dado más directamente nacimiento a esta «civilización alesiana», y, de hecho, diversos indicios podrían hacer pensar sobre todo, a este respecto, en la corriente atlantiana, en el periodo en que se extendió de Occidente hacia Oriente luego de la desaparición de la Atlántida misma; no es esto, bien entendido, más que una simple sugestión, pero que, al menos, haría entrar cómodamente en el cuadro de los datos Tradicionales todo lo que puede haber de verdaderamente fundado en los resultados de estas búsquedas. En todo caso, no es dudoso que una cuestión como la de los «lugares alesianos» no podría ser tratada completa y exactamente más que bajo el solo punto de vista de la «geografía sagrada»; pero es menester decir también que ésta es ciertamente, entre las antiguas ciencias Tradicionales, una de aquellas cuya reconstitución daría lugar actualmente a las mayores dificultades, y quizás inclusive, sobre muchos puntos, a dificultades enteramente insuperables; y, en presencia de ciertos enigmas que se encuentran en este dominio, es permisible preguntarse sí, incluso en el curso de los periodos en los que ningún cataclismo notable se ha producido, la «figura» del mundo terrestre no habrá cambiado a veces de bien extraña manera. 2607 FTCC RESEÑAS: XAVIER GUICHARD: Éleusis Alésia: Encuesta sobre los orígenes de la civilización europea. (Imprimerie F. Paillart, Abbeville).
Es por eso por lo que los alquimistas dicen frecuentemente que la «disolución del cuerpo es la fijación del espíritu» e inversamente, donde espíritu y cuerpo no son en suma otra cosa que el aspecto «esencial» y el aspecto «substancial» del ser; esto puede entenderse de la alternancia de las «vidas» y de las «muertes», en el sentido más general de estas palabras, puesto que eso es lo que corresponde propiamente a las «condensaciones» y a las «disipaciones» de la tradición taoísta (NA: Según los comentadores del Tao-te-king, esta alternancia de los estados de vida y de muerte es «el vaivén de la lanzadera en el telar cósmico»; cf. RGSC, cap. XIV, donde hemos señalado igualmente las demás comparaciones de los mismos comentadores con la respiración y con la revolución lunar.), de suerte que, se podría decir, el estado que es vida para los CUERPOS es muerte para el espíritu e inversamente; y es por eso por lo que «volatilizar (o disolver) lo fijo y fijar (o coagular) lo volátil» o «espiritualizar el cuerpo y corporificar el espíritu (NA: Se dice también en el mismo sentido «volver lo manifiesto oculto y lo oculto manifiesto».)», se dice también «sacar lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo», lo que, por lo demás, es así mismo una expresión coránica (NA: Qorân, VI, 95; sobre la alternancia de las vidas y de las muertes y el retorno al Principio, cf. cap. II, 28.). Así pues, la «transmutación» implica, a un grado o a otro (NA: Para comprender las razones de esta restricción, uno no tendrá más que remitirse a lo que hemos explicado en nuestro Apercepciones sobre la Iniciación, cap. XLII.), una suerte de inversión de las relaciones ordinarias (queremos decir tal como se consideran desde el punto de vista del hombre ordinario), inversión que, por lo demás, es más bien, en realidad, un restablecimiento de las relaciones normales; nos limitaremos a señalar aquí que la consideración de una tal «inversión» es particularmente importante desde el punto de vista de la realización iniciática, sin poder insistir más en ello, ya que para eso serían menester desarrollos que no podrían entrar en el cuadro del presente estudio (NA: En el grado más elevado, esta «inversión» queda en estrecha relación con lo que el simbolismo cabalístico designa como el «desplazamiento de las luces», y también con esta palabra que la tradición islámica pone en boca de los awliyâ: «Nuestros CUERPOS son nuestros espíritus, y nuestros espíritus son nuestros CUERPOS» (ajsâmnâ arwâhnâ, wa arwâhna ajsâmnâ). — Por otra parte, en virtud de esta misma «inversión», se puede decir que, en el orden espiritual, es lo «interior» lo que envuelve a lo «exterior», lo que acaba de justificar lo que hemos dicho precedentemente sobre el tema de las relaciones del Cielo y de la Tierra.). 2708 RGGT «SOLVE» Y «COAGULA»
La consideración del ternario del espíritu, del alma y del cuerpo nos conduce bastante naturalmente a la del ternario alquímico del Azufre, del Mercurio y de la Sal (NA: Apenas hay necesidad de decir que aquí no se trata de ningún modo de los CUERPOS que llevan los mismos nombres en la química vulgar, ni tampoco, por lo demás, de CUERPOS cualesquiera, sino más bien de principios.), ya que éste le es comparable en muchos aspectos, aunque procede no obstante de un punto de vista algo diferente, lo que aparece concretamente en el hecho de que el complementarismo de los dos primeros términos está en él mucho más acentuado, de donde una simetría que, como ya lo hemos visto, no existe verdaderamente en el caso del espíritu y del alma. Lo que constituye una de las grandes dificultades de la comprehensión de los escritos alquímicos o herméticos en general, es que los mismos términos se toman en ellos muy frecuentemente en múltiples acepciones, que corresponden a puntos de vista diversos; pero, si ello es así en particular para el Azufre y el Mercurio, por ello no es menos verdad que el primero se considera constantemente como un principio activo o masculino, y el segundo como un principio pasivo o femenino; en cuanto a la Sal, es neutra en cierto modo, así como conviene al producto de los dos complementarios, en el cual se equilibran las tendencias inversas inherentes a sus naturalezas respectivas. 2775 RGGT EL AZUFRE, EL MERCURIO Y LA SAL
De la acción interior del Azufre y de la reacción exterior del Mercurio, resulta una suerte de «cristalización» que determina, se podría decir, un límite común a lo interior y a lo exterior, o una zona neutra donde se encuentran y se estabilizan las influencias opuestas que proceden respectivamente del uno y del otro; el producto de esta «cristalización» es la Sal (NA: Hay analogía con la formación de una sal en el sentido químico de esta palabra, puesto que ésta se produce por la combinación de un elemento ácido, elemento activo, y de un elemento alcalino, elemento pasivo, que desempeñan respectivamente, en este caso especial, papeles comparables a los del Azufre y del Mercurio, pero que, bien entendido, difieren esencialmente de éstos en que son CUERPOS y no principios; la sal es neutra y se presenta generalmente bajo la forma cristalina, lo que puede acabar de justificar la transposición hermética de esta designación.), que es representada por el cubo, en tanto que éste es a la vez el tipo de la forma cristalina y el símbolo de la estabilidad (NA: Es la «piedra cúbica» del simbolismo masónico; por lo demás, es menester precisar que en eso se trata de la «piedra cúbica» ordinaria, y no de la «piedra cúbica de punta» que simboliza propiamente la Piedra filosofal, la pirámide que corona el cubo y que representa un principio espiritual que viene a fijarse sobre la base constituida por la Sal. Se puede precisar que el esquema plano de esta «piedra cúbica de punta», es decir, el cuadrado coronado del triángulo, no difiere del signo alquímico del Azufre más que por la sustitución del cuadrado por una cruz; los dos símbolos tienen la misma correspondencia numérica, 7 = 3 + 4, donde el septenario aparece como compuesto de un ternario superior y de un cuaternario inferior, relativamente «celeste» y «terrestre» el uno en relación al otro; pero el cambio de la cruz en cuadrado expresa la «fijación» o la «estabilización», en una «entidad» permanente, de aquello que el Azufre ordinario no manifestaba todavía más que en el estado de virtualidad, y que no ha podido realizar efectivamente más que tomando un punto de apoyo en la resistencia misma que le opone el Mercurio en tanto que «materia de la obra».). Por eso mismo de que marca, en cuanto a la manifestación individual de un ser, la separación de lo interior y de lo exterior, este tercer término constituye para ese ser como una «envoltura» por la cual está a la vez en contacto con el «ambiente» bajo una cierta relación y aislado de éste bajo otra; en eso corresponde al cuerpo, que desempeña efectivamente este papel «terminante» en un caso como el de la individualidad humana (NA: Por lo que hemos indicado en la nota precedente, se puede comprender desde entonces la importancia del cuerpo (o de un elemento «terminante» que corresponda a éste en las condiciones de otro estado de existencia) como «soporte» de la realización iniciática. — Agregaremos a este propósito que, si es el Mercurio el que es primeramente la «materia de la obra» como acabamos de decirlo, la Sal deviene esa materia después también, y lo deviene bajo otra relación, así como lo muestra la formación del símbolo de la «piedra cúbica de punta»; es a lo que se refiere la distinción que hacen los hermetistas entre su «primera materia» y su «materia próxima».). Por otra parte, se ha visto por lo que precede la relación evidente del Azufre con el espíritu y la del Mercurio con el alma; pero, aquí también, es menester prestar la mayor atención, al comparar entre sí diferentes ternarios, a que la correspondencia de sus términos puede variar según el punto de vista desde el cual se los considera. En efecto, el Mercurio, en tanto que principio «anímico», corresponde al «mundo intermediario» o al término mediano del Tribhuvana, y la Sal, en tanto que es, no diremos idéntica, pero sí al menos comparable al cuerpo, ocupa la misma posición extrema que el dominio de la manifestación grosera; pero, bajo otra relación, la situación respectiva de estos dos términos aparece como la inversa de ésta, es decir, que es la Sal la que deviene entonces el término mediano. Este último punto de vista es el más característico de la concepción específicamente hermética del ternario de que se trata, en razón del papel simétrico que da al Azufre y al Mercurio: la Sal es entonces intermediaria entre ellos, en primer lugar porque es como su resultante, y después porque se coloca en el límite mismo de los dos dominios «interior» y «exterior» a los que ellos corresponden respectivamente; la Sal es «terminante» en este sentido, se podría decir, más todavía que en cuanto al proceso de manifestación, aunque, en realidad, lo sea a la vez de una y de otra manera. 2778 RGGT EL AZUFRE, EL MERCURIO Y LA SAL
Purusha o Âtmâ, al manifestarse como jîvâtmâ en la forma viva del ser individual, se considera, según el Vêdânta, como revistiéndose de una serie de “envolturas” ( koshas ) o de “vehículos” sucesivos, que representan otras tantas fases de su manifestación, y que sería por lo demás completamente erróneo asimilar a “CUERPOS”, puesto que es la última fase únicamente la que es de orden corporal. Es menester destacar bien, por lo demás, que no puede decirse, en todo rigor, que Âtmâ esté en realidad contenido en tales envolturas, puesto que, por su naturaleza misma, no es susceptible de ninguna limitación y no está condicionado en modo alguno por ningún estado de manifestación cualquiera que sea ( En la Taittirîya Upanisad, 2 Vallî, 8 anuvâka, shruti 1 y 3er Vallî, 10 Anuvâka, shruti 5, las designaciones de las diferentes envolturas se refieren directamente al “Sí mismo”, según se le considera en relación a tal o cual estado de manifestación. ). 3190 HDV IX
La forma corporal o grosera ( sthûla-sharira ) es la quinta y última envoltura, la que corresponde, para el estado humano, al modo de manifestación más exterior; es la envoltura alimentaria ( annamaya-kosha ), compuesta de los cinco elementos sensibles ( bhûtas ), a partir de los cuales se constituyen todos los CUERPOS. Se asimilan los elementos combinados recibidos en el alimento ( anna, palabra derivada de la raíz verbal ad, comer ) ( Esta raíz es la del latín edere, y también, aunque bajo una forma más alterada, la del inglés eat y la del alemán essen. ), secretando las partes más finas, que permanecen en la circulación orgánica, y excretando o rechazando las más groseras, a excepción no obstante de aquellas que se depositan en los huesos. Como resultado de esta asimilación, las substancias terrosas devienen la carne; las substancias acuosas, la sangre; las substancias ígneas, la grasa, la médula y el sistema nervioso ( materia fosforada ); ya que hay substancias corporales en las que predomina la naturaleza de tal o cual elemento, aunque todas estén formadas por la unión de los cinco elementos ( Brahma-Sûtras, 2 Adhyâya, 4 Pâda, sûtra 21. — Chhândogya Upanishad, 6 Prapâthaka, 5 Kanda, shrutis 1 a 3. ) 3198 HDV IX
“Él es Brahma, por el que todas las cosas son iluminadas ( puesto que participan en Su esencia según sus grados de realidad ), cuya Luz hace brillar el sol y todos los CUERPOS luminosos, pero que no es hecho manifiesto por su luz” ( NA: Él es “Eso por lo que todo es manifestado, pero que Ello mismo no es manifestado por nada”, según un texto que ya hemos citado precedentemente ( Kena Upanishad, 1er Khanda, shrutis 5 a 9 ). ). 3508 HDV XXIV
Se puede comprender ahora por qué decíamos precedentemente que es difícil aplicar rigurosamente el término de religión fuera del conjunto formado por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo que confirma la proveniencia específicamente judaica de la concepción que esta palabra expresa actualmente. Es que, en cualquier otro lugar, las tres partes que acabamos de caracterizar no se encuentran reunidas en una misma concepción tradicional; así, en China, vemos el punto de vista intelectual y el punto de vista social, representados, por lo demás, por dos CUERPOS de tradición distintos, pero el punto de vista moral esta totalmente ausente, incluso de la tradición social. En la India igualmente, es este mismo punto de vista moral el que falta: si la legislación no es allí religiosa como en el islam, es porque está enteramente desprovista del elemento sentimental, único que puede imprimirle el carácter especial de moralidad; en cuanto a la doctrina, es puramente intelectual, es decir metafísica, sin ningún rastro tampoco de esa forma sentimental que sería necesaria para darle el carácter de un dogma religioso, y sin la que el vinculamiento de una moral a un principio doctrinal es por lo demás completamente inconcebible. Se puede decir que el punto de vista moral y el punto de vista religioso mismo suponen esencialmente una cierta sentimentalidad, que está en efecto desarrollada sobre todo en los occidentales, en detrimento de la intelectualidad. Así pues, en eso hay algo verdaderamente especial a los occidentales, a los que sería menester agregar aquí a los musulmanes, pero sin hablar del aspecto extrarreligioso de la doctrina de estos últimos, con la gran diferencia de que para ellos, la moral, mantenida en su rango secundario, jamás ha podido ser considerada como existiendo por sí misma; la mentalidad musulmana no podría admitir la idea de una «moral independiente», es decir, filosófica, idea que se encontraba antaño en los griegos y en los romanos, y que está de nuevo muy extendida en Occidente en la época actual. 3647 IGEDH Tradición y Religión
Precisamente nos queda que hablar aquí de la India, y es ahí donde es menos posible considerar una distinción como la del esoterismo y del exoterismo, porque la tradición tiene allí, en efecto, demasiada unidad para presentarse, no sólo en dos CUERPOS de doctrina separados, sino inclusive bajo dos aspectos complementarios de este género. Todo lo que se puede distinguir allí realmente es la doctrina esencial, que es completamente metafísica, y sus aplicaciones de diversos órdenes, que constituyen como otras tantas ramas secundarias en relación a ella; pero es bien evidente que eso no equivale en modo alguno a la distinción de que se trata. La doctrina metafísica misma no ofrece otro esoterismo que el que se puede encontrar en ella en el sentido más amplio que hemos mencionado, y que es natural e inevitable en toda doctrina de este orden: todos pueden ser admitidos a recibir la enseñanza en todos sus grados, bajo la única reserva de estar intelectualmente cualificados para sacar de ella un beneficio efectivo; aquí hablamos únicamente, bien entendido, de la admisión a todos los grados de la enseñanza, pero no a todas las funciones, para las que pueden requerirse además otras cualificaciones; pero, necesariamente, entre aquellos que reciben esta misma enseñanza doctrinal, lo mismo que ocurre entre aquellos que leen un mismo texto, cada uno le comprende y se le asimila más o menos completamente, más o menos profundamente, según la extensión de sus propias posibilidades intelectuales. Por eso es por lo que es completamente impropio hablar de «brâhmanismo esotérico», como han querido hacerlo algunos, que han aplicado sobre todo esta denominación a la enseñanza contenida en las Upanishads; es cierto que otros, al hablar por su parte de «budismo esotérico», lo hacen peor todavía, ya que no han presentado bajo esta etiqueta más que concepciones eminentemente fantasiosas, que no dependen ni del budismo auténtico ni de ningún esoterismo verdadero. 3705 IGEDH Esoterismo y exoterismo
En lo que concierne a las subdivisiones de estas categorías, no insistiremos más que sobre las de la primera: son las modalidades y las condiciones generales de las substancias individuales. Se encuentran aquí, en primer lugar, los cinco bhûtas o elementos constitutivos de las cosas corporales, enumerados a partir del que corresponde al último grado de este modo de manifestación, es decir, según el sentido que corresponde propiamente al punto de vista analítico del Vaishêshika: prithwi o la tierra, ap o el agua, têjas o el fuego, vâyu o el aire, âkâsha o el éter; el Sânkhya, al contrario, considera estos elementos en el orden inverso, que es el de su producción o su derivación. Los cinco elementos se manifiestan respectivamente por las cinco cualidades sensibles que se les corresponden y les son inherentes, y que pertenecen a las subdivisiones de la segunda categoría; son determinaciones substanciales, constitutivas de todo lo que pertenece al mundo sensible; así pues, uno se equivocaría mucho si los considerara como más o menos análogos a los «CUERPOS simples», por lo demás hipotéticos, de la química moderna, e incluso si los asimilara a «estados físicos», según una interpretación bastante común, pero insuficiente, de las concepciones cosmológicas de los griegos. Después de los elementos, la categoría de dravya comprende kâla, el tiempo, y dish, el espacio; son condiciones fundamentales de la existencia corporal, y agregaremos, sin poder detenernos en ello, que representan respectivamente, en este modo especial que constituye el mundo sensible, la actividad de los dos principios que, en el orden de la manifestación universal, son designados como Shiva y Vishnu. Estas siete subdivisiones se refieren exclusivamente a la existencia corporal; pero, si se considera integralmente un ser individual tal como el ser humano, comprende, además de su modalidad corporal, elementos constitutivos de otro orden, y estos elementos son representados aquí por las dos últimas subdivisiones de la misma categoría, âtmâ y manas. El manas o, para traducir esta palabra por una palabra de raíz idéntica, la «mente», es el conjunto de las facultades psíquicas de orden individual, es decir, de las que pertenecen al individuo como tal, y entre las cuales, en el hombre, la razón es el elemento característico; en cuanto a âtmâ, que se traduciría muy mal por «alma», es propiamente el principio trascendente al que se vincula la individualidad y que le es superior, principio al que debe ser referido aquí el intelecto puro, y que se distingue del manas, o más bien del conjunto compuesto del manas y del organismo corporal, como la personalidad, en el sentido metafísico, se distingue de la individualidad. 3811 IGEDH El Vaishêshika
Es en la teoría de los elementos corporales donde aparece más especialmente la concepción atomista: un átomo o un anu es, potencialmente al menos, de la naturaleza de uno u otro de los elementos, y es por la reunión de átomos de estos diferentes tipos, bajo la acción de una fuerza «no perceptible» o adrishta, como se forman todos los CUERPOS. Ya hemos dicho que esta concepción es expresamente contraría al Vêda, que afirma, por el contrario, la existencia de los cinco elementos; así pues, no hay ninguna solidaridad real entre ésta y aquélla. Por lo demás, es muy fácil hacer aparecer las contradicciones que son inherentes al atomismo, cuyo error fundamental consiste en suponer elementos simples en el orden corporal, mientras que todo lo que es cuerpo está necesariamente compuesto, y es siempre divisible por eso mismo de que es extenso, es decir, de que está sometido a la condición espacial; no se puede encontrar algo que sea simple o indivisible más que saliendo de la extensión, y, por lo tanto, de esta modalidad especial de manifestación que es la existencia corporal. Si se toma la palabra «átomo» en su sentido propio, el de «indivisible», lo que ya no hacen los físicos modernos, pero lo que es menester hacer aquí, se puede decir que, puesto que un átomo debe ser sin partes, debe ser también sin extensión; ahora bien, una suma de elementos sin extensión no formará nunca una extensión; así pues, si los átomos son lo que deben ser por definición, es imposible que lleguen a formar los CUERPOS. A este razonamiento bien conocido, y por lo demás decisivo, agregaremos también éste, que Shankarâchârya emplea para refutar el atomismo (NA: Comentario sobre los Brahma-sûtras, 2 Adhyâya, 1 Pâda, sûtra 29.): dos cosas pueden entrar en contacto por una parte de sí mismas o por su totalidad; para los átomos, que no tienen partes, la primera hipótesis es imposible; así pues, no queda más que la segunda, lo que equivale a decir que el contacto o la agregación de dos átomos no puede realizarse más que por su coincidencia pura y simple, de donde resulta manifiestamente que dos átomos reunidos no son más, en cuanto a la extensión, que un solo átomo, y así sucesiva e indefinidamente; por consiguiente, como precedentemente, unos átomos en un número cualquiera no formarán nunca un cuerpo. Así, el atomismo no representa más que una imposibilidad, como lo habíamos indicado al precisar el sentido en que debe entenderse la heterodoxia; pero, puesto aparte el atomismo, el punto de vista del Vaishêshika, reducido entonces a lo que tiene de esencial, es perfectamente legítimo, y la exposición que precede determina suficientemente su alcance y su significación. 3812 IGEDH El Vaishêshika
Agregaremos que este «volvimiento» está en estrecha relación con lo que el simbolismo kabbalístico designa como el «desplazamiento de las luces», y también con esta palabra que la tradición islámica pone en boca de los awliyâ, «Nuestros CUERPOS son nuestros espíritus, nuestros espíritus son nuestros CUERPOS» (ajsâmnâ arwâhnâ, wa arwâhnâ ajsâmnâ), indicando con eso no solo que todos los elementos del ser están completamente unificados en la «Identidad Suprema», sino también que lo «oculto» ha devenido entonces lo «visible» e inversamente. Según la tradición islámica igualmente, el ser que ha pasado al otro lado de barzakh es en cierto modo lo opuesto de los seres ordinarios (y esto es también una aplicación estricta del sentido inverso de la analogía del «Hombre Universal» y del hombre individual): «Si camina sobre la arena, no deja ningún rastro; si camina sobre la roca, sus pies marcan su huella (NA: Esto tiene una relación evidente con el simbolismo de las «huellas de pies» sobre las rocas, que se remonta a las épocas «prehistóricas» y que se encuentra en casi todas las tradiciones; sin entrar al presente sobre este tema en consideraciones demasiado complejas, podemos decir que, de una manera general, esas huellas representan el «rastro» de los estados superiores en nuestro mundo.). Si está al sol, no proyecta sombra; en la oscuridad, una luz emana de él» (NA: Recordaremos todavía que el espíritu corresponde a la luz, y el cuerpo a la sombra o a la noche; así pues, es el espíritu mismo el que envuelve entonces todas las cosas en su propia radiación.). 4197 IRS ¿ESTÁ EL ESPÍRITU EN EL CUERPO O EL CUERPO EN EL ESPÍRITU?
Desde que uno se coloca en el punto de vista de la constitución del ser humano, las tinieblas inferiores deberán aparecer en él más bien bajo el aspecto de una modalidad de este ser que bajo el de un primer «momento» de su existencia; pero, por lo demás, las dos cosas se juntan en un cierto sentido, pues de lo que se trata es siempre el punto de partida del desarrollo del individuo, desarrollo a cuyas diferentes fases corresponden sus diversas modalidades, entre las cuales se establece por eso mismo una cierta jerarquía; así pues, es lo que se puede llamar una potencialidad relativa, a partir de la cual se efectuará el desarrollo integral de la manifestación individual. A este respecto, lo que representan las tinieblas inferiores no puede ser más que la parte más grosera de la individualidad humana, la más «tamásica» en cierto modo, pero en la cual, sin embargo, esta individualidad toda entera se encuentra envuelta como un germen o un embrión; en otros términos, no será nada más que la modalidad corporal misma. Por lo demás, es menester no sorprenderse de que sea el cuerpo el que corresponde así al reflejo de lo no manifestado en el ser humano, ya que, aquí todavía, la consideración del sentido inverso de la analogía permite resolver inmediatamente todas las dificultades aparentes: como ya lo hemos dicho, el punto más alto tiene necesariamente su reflejo en el punto más bajo, y es así como, por ejemplo, en nuestro mundo, la inmutabilidad principal tiene su imagen invertida en la inmovilidad del mineral. De una manera general, se podría decir que las propiedades del orden espiritual encuentran su expresión, pero en cierto modo «vuelta» y como «negativa», en lo que hay de más corporal; y, en el fondo, no hay en eso más que la aplicación a este mundo de lo que hemos explicado precedentemente en cuanto a la relación inversa del estado de potencialidad con el estado principial de no manifestación. En virtud de la misma analogía, el estado de vigilia, que es el estado donde la consciencia del individuo esta «centrada» en la modalidad corporal, es espiritualmente un estado de sueño e inversamente; por lo demás, esta consideración del sueño permite comprender todavía mejor que lo corporal y lo espiritual aparezcan respectivamente como «noche» uno con respecto al otro, aunque sea naturalmente ilusorio considerarlos simétricamente como los dos polos del ser, debido a que el cuerpo, en realidad, no es una materia prima, sino un simple «substituto» de ésta relativamente a un estado determinado, mientras que el espíritu jamás deja de ser un principio universal y no se sitúa a ningún nivel relativo. Es teniendo en cuenta estas reservas, y hablando conformemente a las apariencias inherentes a un cierto nivel de existencia, como se puede hablar de un «sueño del espíritu» que corresponde a la vigilia corporal; por extraño que pueda parecer, la «impenetrabilidad» de los CUERPOS no es más que una expresión de este «sueño», y, por lo demás, todas sus propiedades características podrían interpretarse igualmente según este punto de vista analógico. 4208 IRS LAS DOS NOCHES
Rogamos a nuestros lectores excusarnos si, en la continuación, no podamos dar todas las referencias de manera precisa, pues hay gentes a la que quizá ofendería la verdad. Pero, para hacer comprender el razonamiento por el cual algunos ocultistas intentan probar la reencarnación. Es necesario que prevengamos primero que aquellos a los cuales hacemos alusión son partidarios del sistema geocéntrico: ellos consideran a la Tierra como el centro del Universo, sea materialmente, desde el punto de vista de la astronomía física misma, como Auguste Strindberg y diversos otros (Los hay que llegan a negar la existencia real de los astros y a considerarlos como simples reflejos, imágenes visuales o exhalaciones emanadas de la Tierra, según la opinión atribuida, sin duda falsamente, a algunos filósofos antiguos, tales como Anaximandro y Anaxímenes (véase la traducción de los Philosophumena, pp. 12 y 13); volveremos un poco más tarde sobre las concepciones astronómicas especiales de ciertos ocultistas.), sea al menos, si no llegan hasta eso, por un determinado privilegio en lo que concierne a la naturaleza de sus habitantes. Para ellos, en efecto, la Tierra es el único mundo donde hay seres humanos, porque las condiciones de la vida en los otros planetas o en los otros sistemas son demasiado diferentes de las de la Tierra para que un hombre pudiese adaptarse a ellas; resulta de ahí que, por “hombre”, entienden exclusivamente un individuo corporal, dotado de los cinco sentidos físicos, de las facultades correspondientes (sin olvidar el lenguaje hablado… e incluso escrito), y de todos los órganos necesarios a las diversas funciones de la vida humana terrestre. No conciben que el hombre exista bajo otras formas de vida que ésa (Por otro lado, podemos anotar de pasada que todos los escritores, astrónomos u otros, que han emitido hipótesis sobre los habitantes de los otros planetas, siempre los han concebido. Quizás inconscientemente, a imagen más o menos modificada, de los seres humanos terrestres (véase C. Flammarion. La Pluralité des Mondes habités, y Les Mondes imaginaires et les Mondes réels).), ni, con mayor razón, que pudiese existir en modo inmaterial, extra-temporal, extra-espacial, y, sobre todo, fuera y más allá de la vida (La existencia de los seres individuales en el mundo físico está en efecto sometida a un conjunto de cinco condiciones: espacio, tiempo, materia, forma y vida, que se pueden hacer corresponder a los cinco sentidos corporales, así como a los cinco elementos; esta cuestión, muy importante, será tratada por nosotros, con todos los desarrollos que comporta, en el curso de otros estudios.). Por tanto, los hombres no pueden reencarnarse más que sobre la Tierra, puesto que no hay ningún otro lugar en el universo donde sea posible vivir; destaquemos por otra parte que esto es contrario a varias otras concepciones, según las cuales el hombre «se encarnaría» en diferentes planetas, como lo admite Louis Figuier (Le Lendemain de la Mort ou la Vie future selon la Science: véase “A propos du Grand Architecte de l´Univers”, en Etudes sur la Franc-Maçonnerie, t. II, p. 273.), o en diversos mundos, sea simultáneamente, como lo imagina Blanqui (L´Eternité par les ´Astres.), sea sucesivamente, como tendería a implicarlo la teoría del «eterno retorno» de Nietzsche (Véase RGSC.); algunos han llegado hasta a pretender que el individuo humano podía tener varios «CUERPOS materiales» (sic) (He aquí una nueva ocasión para preguntarse si “eso no es un pleonasmo”.) viviendo al mismo tiempo en diferentes planetas del mundo físico (Hemos incluso oído emitir la afirmación siguiente: “Si os ocurre soñar haber sido matado, es, en muchos casos, que, en ese mismo instante, ¡lo habéis sido efectivamente en otro planeta!”). 5131 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
A partir de la “caída”, la materia física devino más grosera, sus propiedades fueron modificadas, fue sometida a la corrupción, y los hombres, aprisionados en esta materia, comenzaron a morir, a “desencarnarse”; seguidamente, comenzaron igualmente a nacer, pues esos hombres “desencarnados”, que quedaban “en el espacio” (¿?) en la “atmósfera invisible” de la Tierra, tendían a “reencarnarse”, a retomar la vida física terrestre en nuevos CUERPOS humanos. Así, son siempre los mismos seres humanos (en el sentido de la individualidad corporal restringida, no se olvide) que deben renacer periódicamente del comienzo al final de la humanidad terrestre (Admitiendo que la humanidad terrestre tenga un fin, pues hay también escuelas según las cuales el fin que ella debe alcanzar es entrar en posesión de la “inmortalidad física” o “corporal”, y cada individuo humano se reencarnará sobre la Tierra hasta que finalmente haya llegado a ese resultado. Por otra parte, según los teosofistas, la serie de las encarnaciones de un mismo individuo en este mundo está limitada a la duración de una sola “raza” humana terrestre, según lo cual todos los hombres que constituyan esta “raza” pasan a la “esfera” siguiente de la “ronda” a la cual pertenecen; los mismos teosofistas afirman que, como regla general (pero con excepciones), dos encarnaciones consecutivas están separadas por un intervalo fijo de tiempo, cuya duración sería de mil quinientos años, mientras que, según los espiritistas, se podría a veces “reencarnar” casi inmediatamente tras la muerte, si no incluso en vida (!), en ciertos casos que se declara, felizmente, ser totalmente excepcionales. Otra cuestión que da lugar a numerosas e interminables controversias es la de saber si un mismo individuo debe siempre necesariamente “reencarnarse” en el mismo sexo, o si la hipótesis contraria es posible; tendremos quizá alguna ocasión de volver sobre este punto.). 5135 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
El autor del razonamiento ha tenido la prudencia de añadir aquí entre paréntesis: “no en la realidad, sino en el pensamiento puro”; así, él sale enteramente del dominio de la mecánica, y eso de lo que habla no tiene ya ninguna relación con “un sistema de CUERPOS”; pero, hay que retener que considera él mismo la pretendida reversión como irrealizable, contrariamente a la hipótesis de los que han querido aplicar ese razonamiento a la “regresión de la memoria”. 5223 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
«Conociendo la serie compleja de todos los estados sucesivos de un sistema de CUERPOS, y esos estados siguiéndose y engendrándose en un orden determinado, al pasado que desempeña función de causa, al porvenir que tiene el rango de efecto (sic), consideremos uno de esos estados sucesivos, y, sin cambiar nada en las masas componentes, ni en las fuerzas que actúan entre esas masas, ni en las leyes de esas fuerzas, como tampoco en las situaciones actuales de las masas en el espacio, reemplacemos cada velocidad por una velocidad igual y contraria. Llamaremos a eso “revertir” todas las velocidades; ese cambio mismo tomará el nombre de reversión, y llamaremos a su posibilidad, reversibilidad del movimiento del sistema.» 5233 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
«Ahora bien, cuando se haya operado la reversión de las velocidades de un sistema de CUERPOS, se tratará de encontrar, para ese sistema así revertido, la serie completa de sus estados futuros y pasados: esta búsqueda ¿será más o menos difícil que el problema correspondiente para los estados sucesivos del mismo sistema no revertido? Ni más ni menos, y la solución de uno de esos problemas dará la del otro por un cambio muy simple, consistente, en términos técnicos, en cambiar el signo algebraico del tiempo, escribiendo — t en lugar de + t´ y recíprocamente. 5239 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
En efecto, es muy simple en teoría, pero, a falta de percatarse de que la notación de los «números negativos» no es más que un procedimiento totalmente artificial de simplificación de los cálculos y no corresponde a ningún tipo de realidad, el autor de ese razonamiento cae en un grave error, que es además común a casi todos los matemáticos, y, para interpretar el cambio de signo que acaba de indicar, añade también: «Es decir, que las dos series completas de estados sucesivos del mismo sistema de CUERPOS diferirán solamente en que el porvenir se convertirá en pasado, y el pasado en futuro. Será la misma serie de estados sucesivos recorrida en sentido inverso. La reversión de las velocidades revierte simplemente el tiempo; la serie primitiva de los estados sucesivos y la serie revertida tienen, en todos los instantes correspondientes, las mismas figuras del sistema con las mismas velocidades iguales y contrarias (sic). » 5243 MISCELÁNEA (RGM) LA GNOSIS Y LAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS
Es aquí donde interviene, para rectificar esa falsa noción, o más bien para reemplazarla por una concepción verdadera de las cosas (En todo rigor lógico, hay lugar a hacer una distinción entre «falsa noción» (o, si se quiere, «pseudonoción») y «noción falsa»: una «noción falsa» es la que no corresponde adecuadamente a la realidad, aunque se le corresponde no obstante en una cierta medida; al contrario, una «falsa noción» es la que implica contradicción, como es el caso aquí, y la que así no es verdaderamente una noción, ni siquiera falsa, aunque tenga la apariencia de ello para los que no se dan cuenta de la contradicción, ya que, puesto que no expresa más que lo imposible, que es lo mismo que nada, no corresponde absolutamente a nada; una «noción falsa» es susceptible de ser rectificada, pero una «falsa noción» no puede ser más que rechazada pura y simplemente.), la idea de lo indefinido, que es precisamente la idea de un desarrollo de posibilidades cuyos límites no podemos alcanzar actualmente; y por eso consideramos como fundamental, en todas las cuestiones donde aparece el pretendido infinito matemático, la distinción del Infinito y de lo indefinido. Es sin duda a eso a lo que respondía, en la intención de sus autores, la distinción escolástica de infinitum absolutum y del infinitum secundum quid; y es ciertamente deplorable que Leibnitz, que no obstante ha tomado tanto de la escolástica, haya descuidado o ignorado ésta, ya que, por imperfecta que fuera la forma bajo la que estaba expresada, hubiera podido servirle para responder bastante fácilmente a ciertas de las objeciones suscitadas contra su método. Por el contrario, parece que Descartes había intentado establecer la distinción de que se trata, pero está muy lejos de haberla expresado e incluso concebido con una precisión suficiente, puesto que, según él, lo indefinido es aquello cuyos límites no vemos, y que en realidad podría ser infinito, aunque no podamos afirmar que lo sea, mientras que la verdad es que, al contrario, podemos afirmar que no lo es, y que no hay necesidad ninguna de ver sus límites para estar ciertos de que esos límites existen; así pues, se ve cuan vago y embarullado está todo esto, y siempre a causa de la misma falta de principio. Descartes dice en efecto: «Y para nosotros, al ver cosas en las que, según algunos sentidos (Estos términos parecen querer recordar el secundum quid escolástico y así, pudiera ser que la intención primera de la frase que citamos haya sido criticar indirectamente la expresión infinitum secundum quid.), no observamos límites, no aseguramos por eso que sean infinitas, sino que las estimaremos solamente indefinidas (Principes de la Philosophie, I, 26.)». Y da como ejemplos de ello la extensión y la divisibilidad de los CUERPOS; no asegura que estas cosas sean infinitas, pero no obstante no parece tampoco querer negarlo formalmente, tanto más cuanto que llega a declarar que no quiere «enredarse en las disputas del infinito», lo que es una manera demasiado simple de sortear las dificultades, y aunque diga un poco más adelante que «si bien observamos en ellas propiedades que nos parecen no tener límites, no dejaremos de reconocer que eso procede del defecto de nuestro entendimiento, y no de su naturaleza» (Ibid., I, 27. ). En suma, con justa razón, quiere reservar el nombre de infinito a lo que no puede tener ningún límite; pero, por una parte, no parece saber, con la certeza absoluta que implica todo conocimiento metafísico, que lo que no tiene ningún límite no puede ser nada más que el Todo universal, y por otra, la noción misma de lo indefinido tiene necesidad de ser precisada mucho más de lo que la precisa él; si lo hubiera sido, sin duda un gran número de confusiones ulteriores no se habrían producido tan fácilmente (Es así como Varignon, en su correspondencia con Leibnitz, al respecto del cálculo infinitesimal, emplea indistintamente las palabras «infinito» e «indefinido», como si fueran más o menos sinónimos, o como si al menos fuera en cierto modo indiferente tomar uno por otro, mientras que, al contrario, es la diferencia de sus significaciones la que, en todas estas discusiones, hubiera debido ser considerada como el punto esencial.). LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) INFINITO E INDEFINIDO
En suma, la diferencia entre Bernoulli y Leibnitz, es que, para el primero, se trata verdaderamente de «grados de infinitud», aunque no los da más que como una conjetura probable, mientras que el segundo, que duda de su probabilidad e incluso de su posibilidad, se limita a reemplazarlos por lo que se podría llamar «grados de incomparabilidad». Aparte de esta diferencia, por lo demás ciertamente muy importante, la concepción de una serie de mundos semejantes entre sí, pero a escalas diferentes, les es común; esta concepción no deja de tener una cierta relación, al menos ocasional, con los descubrimientos debidos al empleo del microscopio, en la misma época, y con algunas opiniones que estos descubrimientos sugirieron entonces, pero que no fueron justificadas de ninguna manera por las observaciones ulteriores, como la teoría del «encajamiento de los gérmenes»: no es cierto que, en el germen, el ser vivo está actual y corporalmente «preformado» en todas sus partes, y la organización de una célula no tiene ninguna semejanza con la del conjunto del cuerpo del que ella es un elemento. En lo que concierne a Bernoulli al menos, no parece dudoso que, de hecho, sea ese el origen de su concepción; a este respecto, entre otras cosas muy significativas, dice en efecto que las partículas de un cuerpo coexisten en el todo «como, según Harvey y otros, pero no según Leuwenh(ck, hay en un animal innumerables óvulos, en cada óvulo un animálculo o varios, en cada animálculo también innumerables óvulos, y así hasta el infinito» (Carta del 23 de julio de 1698. ). En cuanto a Leibnitz, hay verosímilmente en él algo muy diferente en el punto de partida: a saber, la idea de que todos los astros que vemos podrían no ser más que elementos del cuerpo de un ser incomparablemente grande que nos recuerda la concepción del «Gran Hombre» de la Kabbala, pero singularmente materializado y «espacializado», por una suerte de ignorancia del verdadero valor analógico del simbolismo tradicional; del mismo modo, la idea del «animal», es decir, del ser vivo, que subsiste corporalmente después de la muerte, pero «reducido a pequeño», está inspirada manifiestamente en la concepción del Luz o «núcleo de inmortalidad» según la tradición judaica (Ver El Rey del Mundo (RGRM), pp. 87-90, ed. francesa. ), concepción que Leibnitz deforma igualmente al ponerla en relación con la de los mundos incomparablemente más pequeños que el nuestro, ya que, dice, «nada impide que los animales al morir sean transferidos a tales mundos; yo pienso en efecto que la muerte no es nada más que una contracción del animal, del mismo modo que la generación no es nada más que una evolución» (Carta ya citada a Jean Bernoulli, 18 de noviembre de 1698. ), tomando aquí esta última palabra simplemente en su sentido etimológico de «desarrollo». Todo eso no es, en el fondo, más que un ejemplo del peligro que hay en querer hacer concordar nociones tradicionales con las opiniones de la ciencia profana, lo que no puede hacerse más que en detrimento de las primeras; éstas eran ciertamente muy independientes de las teorías suscitadas por las observaciones microscópicas, y Leibnitz, al relacionar y al mezclar las unas con las otras, actuaba ya como debían hacerlo más tarde los ocultistas, que se complacen muy especialmente en esta suerte de aproximaciones injustificadas. Por otra parte, la superposición de los «incomparables» de órdenes diferentes le parecía conforme a su concepción del «mejor de los mundos», como proporcionando un medio de colocar en él, según la definición que da de él, «tanto ser o realidad como es posible»; y esta idea del «mejor de los mundos» proviene todavía, ella también, de otro dato tradicional mal aplicado, dato tomado a la geometría simbólica de los Pitagóricos, así como ya lo hemos indicado en otra parte (RGSC, p. 58, ed. francesa. — Sobre la distinción de los «posibles» y de los «composibles», de la que depende la concepción del «mejor de los mundos», ver Los Estados múltiples del Ser, cap. II. ): la circunferencia es, de todas las líneas de igual longitud, la que envuelve la superficie máxima, y del mismo modo la esfera es, de todos los CUERPOS de igual superficie, el que contiene el volumen máximo, y esa es una de las razones por las que estas figuras eran consideradas como las más perfectas; pero, si a este respecto hay un máximo, no hay un mínimo, es decir, que no existen figuras que encierren una superficie mínima o un volumen más pequeño que todas las demás, y es por eso por lo que Leibnitz ha sido conducido a pensar que, si hay un «mejor de los mundos», no hay un «peor de los mundos», es decir, un mundo que contenga menos ser que cualquier otro mundo posible. Por lo demás, se sabe que es a esta concepción del «mejor de los mundos», al mismo tiempo que a la de los «incomparables», a la que se refieren sus comparaciones bien conocidas del «jardín lleno de plantas» y del «estanque lleno de peces», donde «cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es también un tal jardín o un tal estanque» (Monadologie, 67; cf. ibid., 74. ); y esto nos conduce naturalmente a abordar otra cuestión conexa, que es la de la «división de la materia al infinito». LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) LOS «GRADOS DE INFINITUD»
Si ahora nos preguntamos lo que vale la idea de la «división al infinito», es menester reconocer que, como la de la «multitud infinita», contiene una cierta parte de verdad, aunque la manera en la que se expresa esté lejos de estar al abrigo de toda crítica: primeramente, no hay que decir que, según todo lo que hemos expuesto hasta aquí, no puede haber de ninguna manera una división al infinito, sino solo una división indefinida; por otra parte, es menester aplicar esta idea, no a la materia en general, lo que no tiene quizás ningún sentido, sino solo a los CUERPOS, o a la materia corporal si tenemos que hablar aquí de «materia» a pesar de la extrema obscuridad de esta noción y de los múltiples equívocos a los que da lugar (Sobre este punto, ver RQST. ). En efecto, es a la extensión, y no a la materia, en cualquier acepción que se la entienda, a quien pertenece en propiedad la divisibilidad, y no se podrían confundir aquí la una y la otra más que a condición de adoptar la concepción cartesiana que hace consistir la naturaleza de los CUERPOS esencial y únicamente en la extensión, concepción que, por lo demás, Leibnitz no admitía tampoco; así pues, si todo cuerpo es necesariamente divisible, es porque es extenso, y no porque es material. Ahora bien, recordémoslo todavía, puesto que la extensión es algo determinado, no puede ser infinita, y desde entonces, no puede implicar evidentemente ninguna posibilidad que sea más infinita de lo que es ella misma; pero, como la divisibilidad es una cualidad inherente a la naturaleza de la extensión, su limitación no puede venir más que de esta naturaleza misma: mientras hay extensión, esta extensión es siempre divisible, y así puede considerarse la divisibilidad como realmente indefinida, y esta indefinidad misma como condicionada por la extensión. Por consiguiente, la extensión, como tal, no puede estar compuesta de elementos indivisibles, ya que esos elementos, para ser verdaderamente indivisibles, deberían ser inextensos, y una suma de elementos inextensos no puede constituir nunca una extensión, como tampoco una suma de ceros puede constituir nunca un número; por eso es por lo que, así como lo hemos explicado en otra parte (El simbolismo de la Cruz, cap. XVI. ), los puntos no son elementos o partes de una línea, y los verdaderos elementos lineales son siempre distancias entre puntos, que son sólo sus extremidades. Por lo demás, es así como Leibnitz mismo consideraba las cosas a este respecto, y lo que, según él, constituye precisamente la diferencia fundamental entre su método infinitesimal y el «método de los indivisibles» de Cavalieri, es que él no considera una línea como compuesta de puntos, ni una superficie como compuesta de líneas, ni un volumen como compuesto de superficies: puntos, líneas y superficies no son aquí más que límites o extremidades, no elementos constitutivos. Es evidente en efecto que los puntos, multiplicados por cualquier cantidad que sea, no podrían producir nunca una longitud, puesto que son rigurosamente nulos bajo el aspecto de la longitud; los verdaderos elementos de una magnitud deben ser siempre de la misma naturaleza que esta magnitud, aunque incomparablemente menores: es lo que no tiene lugar con los «indivisibles», y, por otra parte, es lo que permite observar en el cálculo infinitesimal una cierta ley de homogeneidad que supone que las cantidades ordinarias y las cantidades infinitesimales, aunque incomparables entre sí, son no obstante magnitudes de la misma especie. LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) «DIVISIÓN AL INFINITO» O DIVISIBILIDAD INDEFINIDA
Desde este punto de vista, se puede decir también que la parte, cualquiera que sea, debe conservar siempre una cierta «homogeneidad» o conformidad de naturaleza con el todo, al menos en tanto que se considere que este todo pueda ser reconstituido por medio de sus partes por un procedimiento comparable al que sirve a la formación de una suma aritmética. Por lo demás, esto no quiere decir que no haya nada simple en la realidad, ya que el compuesto puede estar formado, a partir de los elementos, de una manera completamente diferente de esa; pero entonces, a decir verdad, esos elementos ya no son propiamente «partes», y, así como lo reconocía Leibnitz, no pueden ser de ninguna manera de orden corporal. Lo que es cierto, en efecto, es que no se puede llegar a elementos simples, es decir, indivisibles, sin salir de esta condición especial que es la extensión, de suerte que ésta no puede resolverse en tales elementos sin cesar de ser en tanto que extensión. De eso resulta inmediatamente que no pueden existir elementos corporales indivisibles, y que esta noción implica contradicción; en efecto, semejantes elementos deberían ser inextensos, y entonces ya no serían corporales, ya que, por definición misma, quien dice corporal dice forzosamente extenso, aunque, por lo demás, ese no sea toda la naturaleza de los CUERPOS; y así, a pesar de todas las reservas que debemos hacer bajo otros aspectos, Leibnitz tiene enteramente razón al menos contra el atomismo. LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) «DIVISIÓN AL INFINITO» O DIVISIBILIDAD INDEFINIDA
Los «infinitamente pequeños» tomados «en rigor» serían, como lo pensaba Bernoulli, «partes minimae» del continuo; pero precisamente el continuo, en tanto que existe como tal, es siempre divisible, y por consiguiente, no podría tener «partes minimae». Los «indivisibles» no son siquiera partes de aquello en relación a lo que son indivisibles, y el «mínimo» no puede concebirse aquí más que como el límite o extremidad, no como elemento: «La línea no es sólo menor que cualquier superficie, dice Leibnitz, sino que ni siquiera es una parte de la superficie, sino sólo un mínimo o una extremidad» (Meditatio nova de natura anguli contactus et osculi, horumque usu in practica Mathesi ad figuras faciliores succedaneas difficilioribus substituendas, en las Acta Eruditorum de Leipzig, 1686. ); y la asimilación entre extremum y minimum puede justificarse aquí, bajo su punto de vista, por la «ley de la continuidad», en tanto que ésta permite, según él, el «paso al límite», así como lo veremos más adelante. Ocurre lo mismo, como ya lo hemos dicho, con el punto en relación a la línea, y también, por otra parte, con la superficie en relación al volumen; pero, por el contrario, los elementos infinitesimales deben ser partes del continuo, sin lo cual ni siquiera serían cantidades; y no pueden serlo más que a condición de no ser «infinitamente pequeños» verdaderos, ya que éstos no serían otra cosa que esas «partes minimae» o esos «últimos elementos» cuya existencia misma, al respecto del continuo, implica contradicción. Así, la composición del continuo no permite que los infinitamente pequeños sean otra cosa que simples ficciones; pero, no obstante, por otro lado, es la existencia misma del continuo la que hace que sean, al menos a los ojos de Leibnitz, «ficciones bien fundadas»: si «todo se hace en la geometría como si fueran perfectas realidades», es porque la extensión, que es el objeto de la geometría, es continua; y, si ocurre lo mismo en la naturaleza, es porque los CUERPOS son igualmente continuos, y porque también hay continuidad en todos los fenómenos tales como el movimiento, cuya sede son estos CUERPOS, y que son el objeto de la mecánica y de la física. Por lo demás, si los CUERPOS son continuos, es porque son extensos, y porque participan de la naturaleza de la extensión; y, del mismo modo, la continuidad del movimiento y de los diversos fenómenos que pueden referirse a él más o menos directamente provienen esencialmente de su carácter espacial. Así pues, en suma, es la continuidad de la extensión la que es el verdadero fundamento de todas las demás continuidades que se observan en la naturaleza corporal; y, por lo demás, es por eso por lo que, al introducir a este respecto una distinción esencial que Leibnitz no había hecho, nosotros hemos precisado que no es a la «materia» como tal, sino más bien a la extensión, a la que debe atribuirse en realidad la propiedad de «divisibilidad indefinida». LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) INFINITO Y CONTINUO
Podemos volver ahora al examen de la «ley de continuidad», o, más exactamente, del aspecto de esta ley que habíamos dejado momentáneamente de lado, y que es aquel por el que Leibnitz cree poder justificar el «paso al límite», porque, para él, de eso resulta «que, en las cantidades discontinuas, el caso extremo exclusivo puede ser tratado como inclusivo, y porque así este último caso, aunque totalmente diferente en naturaleza, está como contenido en estado latente en la ley general de los demás casos» (Epístola ad V. Cl. Christianum Wolfium, Professorem Mathessos Halensem, circa Scientiam Infiniti, en las Acta Eruditorum de Leipzig, 1713. ). Aunque él no parezca sospecharlo, es justamente ahí donde reside el principal defecto lógico de su concepción de la continuidad, como es bastante fácil darse cuenta de ello por las consecuencias que saca y por las aplicaciones que hace de ella; he aquí, en efecto, algunos ejemplos: «En virtud de mi ley de la continuidad, es permisible considerar el reposo como un movimiento infinitamente pequeño, es decir, como equivalente a una especie de su contradictorio, y la coincidencia como una distancia infinitamente pequeña, y la igualdad como última de las desigualdades, etc.» (Carta ya citada a Varignon, 2 de febrero de 1702. ). Y también: «De acuerdo con esta ley de la continuidad que excluye todo salto en el cambio, el caso del reposo puede considerarse como un caso especial del movimiento, a saber, como un movimiento evanescente o mínimo, y el caso de la igualdad como un caso de desigualdad evanescente. De ello resulta que las leyes del movimiento deben ser establecidas de tal manera que no haya necesidad de reglas particulares para los CUERPOS en equilibrio y en reposo, sino que éstas nazcan por sí mismas de las reglas que conciernen a los CUERPOS en desequilibrio y en movimiento; o, si se quieren enunciar reglas particulares para el reposo y el equilibrio, es menester guardarse de que no sean tales que no puedan concordar con la hipótesis que tiene al reposo por un movimiento naciente o a la igualdad por la última desigualdad» (Specimen Dynamicum, ya citado más atrás. ). Agregamos aún esta última cita sobre este tema, en la que encontramos un nuevo ejemplo de un género un poco diferente de los precedentes, aunque no menos contestable desde el punto de vista lógico: «Aunque no sea cierto en rigor que el reposo es una especie de movimiento, o que la igualdad es una especie de desigualdad, como tampoco es cierto que el círculo es una especie de polígono regular, no obstante se puede decir que el reposo, la igualdad y el círculo terminan los movimientos, las desigualdades y los polígonos regulares, que por cambio continuo llegan a ellos al desvanecerse. Y aunque estas terminaciones sean exclusivas, es decir, no comprendidas en rigor en las variedades que limitan, no obstante tienen sus propiedades, como si estuvieran comprendidas en ellas, según el lenguaje de los infinitos o infinitesimales, que toma el círculo, por ejemplo, por un polígono regular cuyo número de lados es infinito. De otro modo la ley de continuidad sería violada, es decir, que, puesto que se pasa de los polígonos al círculo por un cambio continuo y sin hacer saltos, es menester también que no se hagan saltos en el paso de las afecciones de los polígonos a las del círculo» (Justification du Calcul des infinitésimales par celui de l´Algèbre ordinaire, nota anexada a la carta de Varignon a Leibnitz del 23 de mayo de 1702, en la que se menciona la misma como habiendo sido enviada por Leibnitz para ser insertada en el Journal de Trévoux. — Leibnitz toma la palabra «continuado» en el sentido de «continuo». ). LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) CONTINUIDAD Y PASO AL LÍMITE
Es de la misma manera como, cuando hay un cambio de situación entre dos CUERPOS A y B, al menos en tanto que no se considere en eso nada más que ese cambio en sí mismo, eso equivale a decir que el cuerpo A está en movimiento en relación al cuerpo B, o, inversamente, que el cuerpo B está en movimiento en relación al cuerpo A; la noción del movimiento relativo no es menos simétrica, a este respecto, que la de la variabilidad relativa que hemos considerado aquí. Es por eso por lo que, según Leibnitz, que mostraba con eso la insuficiencia del mecanicismo cartesiano como teoría física que pretende proporcionar una explicación de los fenómenos naturales, no se puede establecer ninguna distinción entre un estado de movimiento y un estado de reposo si uno se limita únicamente a la consideración de los cambios de situación; para eso es menester hacer intervenir algo de otro orden, a saber, la noción de la fuerza, que es la causa próxima de esos cambios, y la única que al ser atribuida a un cuerpo más bien que a otro, permite encontrar en ese cuerpo y solo en él la verdadera razón del cambio (Ver Leibnitz, Discours de Métaphysique, cap. XVIII; cf. RQST, cap. XIV. ). LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) DIFERENTES ÓRDENES DE INDEFINIDAD
Se hace, por ejemplo, un razonamiento como éste: un móvil no podrá pasar nunca de una posición a otra, porque, entre esas dos posiciones, por próximas que estén, habrá siempre, se dice, una infinitud de otras posiciones que deberán ser recorridas sucesivamente en el curso del movimiento, y, cualquiera que sea el tiempo empleado para recorrerlas, esta infinitud no podrá ser agotada nunca. Ciertamente, aquí no podría tratarse de una infinitud como se dice, lo que realmente no tiene ningún sentido; pero por eso no es menos cierto que hay lugar a considerar, en todo intervalo, una indefinidad verdadera de posiciones del móvil, indefinidad que, en efecto, no puede ser agotada de esa manera analítica que consiste en ocuparlas distintamente una a una, como se tomarían uno a uno los términos de una serie discontinua. Únicamente, es esta concepción misma del movimiento la que es errónea, ya que equivale en suma a considerar el continuo como compuesto de puntos, o de últimos elementos indivisibles, lo mismo que en la concepción de los CUERPOS como compuestos de átomos; y eso equivale a decir que en realidad no hay continuo, ya que, ya se trate de puntos o de átomos, estos últimos elementos no pueden ser más que discontinuos; por lo demás, es cierto que, sin continuidad, no habría movimiento posible, y eso es todo lo que este argumento prueba efectivamente. Ocurre lo mismo con el argumento de la flecha que vuela y que no obstante está inmóvil, porque, a cada instante, no se la ve más que en una sola posición, lo que equivale a suponer que cada posición, en sí misma, puede ser considerada como fija y determinada, y porque así las posiciones sucesivas forman una suerte de serie discontinua. Por lo demás, es menester destacar que no es verdad, de hecho, que un móvil se vea nunca así como ocupando una posición fija, y que incluso, antes al contrario, cuando el movimiento es bastante rápido, se llega a no ver ya distintamente el móvil mismo, sino solo una suerte de rastro de su desplazamiento continuo: así, por ejemplo, si se hace girar rápidamente un tizón encendido, ya no se ve la forma de ese tizón, sino sólo un círculo de fuego; por lo demás, ya se explique este hecho por la persistencia de las impresiones retinianas, como lo hacen los fisiólogos, o de cualquier otra manera que se quiera, eso importa poco, ya que por ello no es menos manifiesto que, en semejantes caso, se aprehende en cierto modo directamente y de una manera sensible la continuidad misma del movimiento. Además, cuando, al formular un tal argumento, se dice «a cada instante», con eso se supone que el tiempo está formado de una serie de instantes indivisibles, a cada uno de los cuales correspondería una posición determinada del móvil; pero, en realidad, el continuo temporal no está más compuesto de instantes que el continuo espacial de puntos, y, como ya lo hemos indicado, es menester la reunión o más bien la combinación de estas dos continuidades del tiempo y del espacio para dar cuenta de la posibilidad del movimiento. LOS PRINCIPIOS DEL CÁLCULO INFINITESIMAL (PCI) LOS ARGUMENTOS DE ZENÓN DE ELEA
Debemos precisar también otro punto, que se refiere directamente a la consideración del “Hombre Universal”: hemos hablado más atrás de éste como constituido por el conjunto “Adam-Eva”, y hemos dicho en otra parte que la pareja Purusha-Prakriti, ya sea en relación a toda la manifestación, ya sea más particularmente en relación a un estado de ser determinado, puede considerarse como equivalente al “Hombre Universal” ( Ver El Hombre y su devenir según el Vêdânta (HDV), capítulo IV. ). Por consiguiente, desde este punto de vista, la unión de los complementarios deberá considerarse como constituyendo el “Andrógino” primordial del que hablan todas las tradiciones; sin extendernos más sobre esta cuestión, podemos decir que lo que es menester entender aquí, es que, en la totalización del ser, los complementarios deben encontrarse efectivamente en un equilibrio perfecto, sin ningún predominio de uno sobre el otro. Por otra parte, hay que destacar que a este “Andrógino” se le atribuye en general la forma esférica ( A este respecto, se conoce el discurso que Platón, en el Banquete, pone en boca de Aristófanes, y cuyo valor simbólico, no obstante evidente, la mayoría de los comentadores modernos desconocen casi por completo. Se encuentra algo completamente similar en un cierto aspecto del simbolismo del yin-yang extremo oriental, que vamos a tratar más adelante. ), que es la menos diferenciada de todas, puesto que se extiende igualmente en todas las direcciones, y que los pitagóricos consideraban como la forma más perfecta y como la figura de la totalidad universal ( Entre todas las líneas de igual longitud, la circunferencia es la que envuelve la superficie máxima; del mismo modo, entre los CUERPOS de igual superficie, la esfera es el que contiene el volumen máximo; desde el punto de vista puramente matemático, esa es la razón por la que estas figuras se consideraban como las más perfectas. Leibnitz se ha inspirado en esta idea en su concepción del “mejor de los mundos”, que define, entre la multitud indefinida de todos los mundos posibles, como el que encierra más ser o realidad positiva; pero, como ya lo hemos indicado, la aplicación que hace así de esta idea está desprovista de todo alcance metafísico verdadero. ). Para dar así la idea de la totalidad, así como ya lo hemos dicho, la esfera debe ser indefinida, como lo son los ejes que forman la cruz, y que son tres diámetros rectangulares de esta esfera; en otros términos, debido a que la esfera, está constituida por la irradiación misma de su centro, no se cierra jamás, puesto que esta irradiación es indefinida y llena el espacio entero por una serie de ondas concéntricas, cada una de las cuales reproduce las dos fases de concentración y de expansión de la vibración inicial ( NA: Esta forma esférica luminosa, indefinida y no cerrada, con sus alternativas de concentración y de expansión ( sucesivas desde el punto de vista de la manifestación, pero en realidad simultáneas en el “eterno presente” ), es, en el esoterismo islámico, la forma de la Rûh muhammadiyah; es a esta forma total del “Hombre Universal” a la que Dios ordenó a los Ángeles adorar, así como se ha dicho más atrás; y la percepción de esta misma forma está implícita en uno de los grados de la iniciación islámica. ). Estas dos fases son por lo demás, ellas mismas, una de las expresiones del complementarismo ( NA: Hemos indicado más atrás que esto, en la tradición hindú está expresado por el simbolismo de la palabra Hamsa. Se encuentra también en algunos textos tántricos, puesto que la palabra aha simboliza la unión de Shiva y Shakti, representados respectivamente por la primera y la última letra del alfabeto sánscrito ( del mismo modo que, en la partícula hebraica eth, el aleph y el thau representan la “esencia” y la “sustancia” de un ser ). ); si, saliendo de las condiciones especiales que son inherentes a la manifestación ( en modo sucesivo ), se las considera en simultaneidad, ambas se equilibran una a la otra, de suerte que su reunión equivale en realidad, a la inmutabilidad principial, del mismo modo que la suma de los desequilibrios parciales por los cuales se realiza toda manifestación constituye siempre e invariablemente el equilibrio total. 6112 RGSC VI
La serpiente se encuentra enrollada, no solo alrededor del árbol, sino también alrededor de diversos otros símbolos del “Eje del Mundo” ( NA: Se encuentra concretamente alrededor del omphalos, así como de algunas figuraciones del “Huevo del Mundo” ( ver El Rey del Mundo (RGRM), cap. IX ); hemos señalado a este propósito la conexión que existe generalmente entre los símbolos del árbol, de la piedra, del huevo y de la serpiente; esto daría lugar a consideraciones interesantes, pero que nos llevarían demasiado lejos. ), y particularmente alrededor de la montaña, como se ve, en la tradición hindú, o en el simbolismo del “batimiento de la mar” ( Este relato simbólico se encuentra en el Râmâyana. ). Aquí, la serpiente Shêsha o Ananta, que representa la indefinidad de la Existencia universal, está enrollada alrededor del Mêru, que es la “montaña polar” ( Ver El Rey del Mundo (RGRM), cap. IX. ), y es tirada en sentidos contrarios por los Dêvas y los Asuras, que corresponden respectivamente a los estados superiores e inferiores en relación al estado humano; se tendrán entonces los dos aspectos benéfico y maléfico, según que se considere la serpiente del lado de los Dêvas o del lado de los Asuras ( NA: Se pueden referir también estos dos aspectos a las dos significaciones opuestas que presenta el término Asura mismo según la manera en la que se le descomponga: asu-ra, “que da la vida”; a-sura, “no-luminoso”. Es solo en este último sentido como los Asuras se oponen a los Dêvas, cuyo nombre expresa la luminosidad de las esferas celestes; en el otro sentido, por el contrario, se identifican en realidad a ellos ( de donde viene la aplicación que se hace de esta denominación de Asuras, en algunos textos Vêdicos, a Mitra y a Varuna ); es menester prestar mucha atención a esta doble significación para resolver las apariencias de contradicciones a las que puede dar nacimiento. — Si se aplica al encadenamiento de los ciclos el simbolismo de la sucesión temporal, se comprende sin esfuerzo por qué se dice que los asuras son anteriores a los Devas. Es al menos curioso destacar que en el simbolismo del Génesis hebraico, la creación de los vegetales antes de la de los astros o “luminarias” puede ser vinculada a esta anterioridad; en efecto, según la tradición hindú, el vegetal procede de la naturaleza de los Asuras, es decir, de los estados inferiores en relación al estado humano, mientras que los CUERPOS celestes representan naturalmente los Devas, es decir, los estados superiores. Agregamos también, a este respecto, que el desarrollo de la “esencia vegetativa” en el Edem, es el desarrollo de los gérmenes provenientes del ciclo antecedente, lo que corresponde todavía al mismo simbolismo. ); por otra parte, si se interpreta la significación de éstos en términos de “bien” y de “mal”, se tiene una correspondencia evidente con los dos lados opuestos del “Árbol de la Ciencia” y de los demás símbolos de los que hemos hablado precedentemente ( En el simbolismo temporal, se tiene también una analogía con las dos caras de Janus, en tanto que una de éstas se considera como vuelta hacia el porvenir y la otra hacia el pasado. Quizás podremos algún día, en otro estudio, mostrar, de una manera más explícita de lo que hasta aquí hemos podido hacerlo, el lazo profundo que existe entre todos estos símbolos de las diferentes formas tradicionales. ). 6496 RGSC XXV
La primera forma de este símbolo (fig. 15), llamada también a veces “cruz del Verbo” (La razón es, sin duda, de acuerdo con la significación general del símbolo, que éste se considera como figuración del Verbo que se expresa por los cuatro Evangelios; es de notar que, en esta interpretación, los Evangelios deben considerarse como correspondientes a cuatro puntos de vista (puestos simbólicamente en relación con los “cuadrantes” del espacio), cuya reunión es necesaria para la expresión integral del Verbo, así como las cuatro escuadras que forman la cruz se unen por sus vértices), está constituida por cuatro escuadras con los vértices vueltos hacia el centro; la cruz está formada por esas escuadras mismas o, más exactamente, por el espacio vacío que dejan entre sus lados paralelos, el cual representa en cierto modo las cuatro vías que parten del centro o se dirigen a él, según se las recorra en uno u otro sentido. Ahora bien; esta misma figura, considerada precisamente como la representación de una encrucijada, es la forma primitiva del carácter chino hsing, que designa los cinco elementos: se ven en él las cuatro regiones del espacio, correspondientes a los puntos cardinales y llamadas, efectivamente, “escuadras” (fang) (La escuadra es esencialmente, en la tradición extremo-oriental, el instrumento empleado para “medir la Tierra”; cf. La Grande Triade, caps, XV y XVI. Es fácil notar la relación existente entre esta figura y la del cuadrado dividido en nueve partes (ibid.. cap. XVI); basta, en efecto, para obtener éste, unir los vértices de las escuadras y trazar el perímetro para encuadrar la zona central), en torno de la región central, a la cual corresponde el quinto elemento. Por otra parte, debemos decir que estos elementos, pese a una similitud parcial de nomenclatura (Son el agua al norte, el fuego al sur, la madera al este, el metal al oeste y la tierra en el centro; se ve que hay tres designaciones comunes con los elementos de otras tradiciones, pero que la tierra no tiene la misma correspondencia espacial), no podrían en modo alguno identificarse con los de la tradición hindú y la Antigüedad occidental; así, para evitar toda confusión, valdría más, sin duda, como algunos han propuesto, traducir hsing por ´agentes naturales´, pues son propiamente “fuerzas” que actúan sobre el mundo corpóreo y no elementos constitutivos de esos CUERPOS mismos. No por ello deja de ser cierto, como resulta de sus respectivas correspondencias espaciales, que los cinco hsing pueden considerarse como los arkán de este mundo, así como los elementos propiamente dichos lo son también desde otro punto de vista, pero con una diferencia en cuanto a la significación del elemento central. En efecto, mientras que el éter, al no situarse en el plano de base donde se encuentran los otros cuatro elementos, corresponde a la verdadera “piedra angular”, la de la sumidad (rukn el-arkàn), la “tierra” de la tradición extremo-oriental debe ser puesta en correspondencia directa con la “piedra fundamental” del centro, de la cual hemos hablado anteriormente. (Por otra parte, debe señalarse a este respecto que el montículo elevado en el centro de una región corresponde efectivarnente al altar o al hogar situado en el punto central de un edificio). 7100 SFCS El-ARKAN