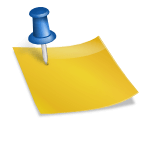¿Y qué sigue cuando las formas más baja y más alta del alma se han unido? Esto en ningún lugar se ha descrito mejor que en el Aitareya Âranyaka (II.3.7): «Este Sí mismo se da a ese sí mismo, y ese sí mismo a este Sí mismo; ellos devienen cada uno el otro; con una forma él (en quien este matrimonio se ha consumado) está unificado con aquel mundo, y con la otra está unido a este mundo»; en la Brhadâranyaka UPANISHAD (IV.3.23): «Abrazado por el Sí mismo Presciente, él no conoce ni un adentro ni un afuera. Ciertamente, esa es su forma en la cual se obtiene su deseo, en la cual el Sí mismo es su deseo, y en la cual ya no desea ni se aflige». «Amor ipse non quiescit, nisi in amato, quod fit, cum obtinet ipsum possessione plenaria»; «Jam perfectam animam… gloriosam sibi sponsam Pater conglutinat». En verdad: «Dafern der Teufel könnt aus seiner Seinheit gehn, So sähest du ihn stracks in Gottes Throne stehn». 177 AKCMeta ¿Quién es «Satán» Y «Dónde Está El Infierno»?
Además, puede afirmarse positivamente que toda doctrina cristiana notable está propuesta también explícitamente en todo otro dialecto de la tradición primordial: ME refiero a doctrinas tales como las de los nacimientos eterno y temporal, la de la única esencia y las dos naturalezas, la de la impasibilidad del Padre, la de la significación del sacrificio, la de la transubstanciación, la de la naturaleza de la distinción entre las vidas contemplativa y activa y entre ambas y la vida de placer, la de la distinción entre eternidad y aeviternidad y tiempo, y así sucesivamente. Podrían citarse literalmente cientos de textos de las escrituras cristianas e islámicas, védicas, taoístas y otras, y de sus exposiciones patrísticas, que muestran un acuerdo estrecho y a veces una coincidencia literalmente verbal. Para citar un trío de ejemplos al azar, mientras San Gregorio Damasceno dice que «El Que Es, es el principal de todos los nombres aplicados a Dios», en la Katha UPANISHAD tenemos «Él es, por eso sólo Él ha de ser aprehendido»: mientras Santo Tomás de Aquino dice, «Se dice que están bajo el sol estas cosas que son generadas y corruptas», el «Shatapatha Brâhmana» afirma que «Todo bajo el sol está en el poder de la muerte»; y mientras San Dionisio habla de Eso «a lo cual no ver ni conocer es realmente ver y conocer», la Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana tiene que «El pensamiento de Dios es de aquel por quien no es pensado, o si piensa el pensamiento él no comprende». Toda enseñanza tradicional emplea juntas la via affirmativa y la via remotíonís, y en este sentido está de acuerdo con Boecio en que «La fe es un medio entre herejías contrarias». El pecado es definido por el tomista y en la India de uno y el mismo modo como una «desviación del orden hacia el fin». Todas las tradiciones están de acuerdo en que el fin último del hombre es la felicidad. 209 AKCMeta Shrî Ramakrishna Y La Tolerancia Religiosa
Los procedimientos esenciales de los ritos iniciatorios, por los cuales se efectúan la muerte de un hombre viejo y el renacimiento de un hombre nuevo, y las condiciones de acceso a penetralia, son similares por todo el mundo. Firmicus Maternus, De errore profanarum relígíonum (cap. XVIII), tratando de estos temas nos recuerda que hay respuestas correctas a las preguntas correctas (habent enim propria signa propria responsa), y que la respuesta correcta (proprium responsum) la da el iniciando (homo moriturus) precisamente como la prueba de su derecho a ser admitido (ut possit admitti). Un ejemplo típico de un tal signum y de las respuestas errónea y correcta puede citarse en la Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana, III.14.1-5. Cuando el decedido alcanza la Puerta del Sol se hace la pregunta, «¿Quién eres tú?». Si responde por su nombre propio o por un apellido es arrebatado por los factores del tiempo. Él debería responder, «Quien yo soy (es) la Luz que tú (eres) (ko’ham asmi suvas tvam). Como tal he venido a ti, la Luz celestial». Él (Prajâpati, el Sol) replica, «Quien tú eres, eso mismo soy yo; quien yo soy, eso mismo eres tú. Entra». De los numerosos paralelos que podrían citarse, quizás el más notable es el mito de Rumî del hombre que llamó a la puerta de su amigo y fue preguntado «¿Quién eres tú?». El respondió «yo». «Vete», dijo su amigo. Después de un año de separación y de tribulación vino y llamó de nuevo, y a la misma pregunta respondió «Este tú está a la puerta», y recibió la réplica, «Puesto que tú eres yo, entra, oh mí mismo». 243 AKCMeta La «E» De Delfos
La Gâyatrî (Rig Veda Samhitâ III.62.10) invoca a Savitr: «impele nuestras intelecciones» (dhiyo yo nah pracodayât), o mejor, «nuestras especulaciones». Aitareya Âranyaka II.3.5 nos dice que «el sí mismo que está en el habla (vâc) es incompleto, puesto que uno intuye (erlebt, anubhavati) cuando es impelido a pensar (manase) por el Soplo (prânena), no cuando es impelido por el habla». El «Soplo» ha de ser comprendido aquí en su sentido más alto, común en el Aitareya Âranyaka, el de Brahma y Sí mismo solar inmanente, y como en Brhadâranyaka UPANISHAD II.5.19, ayam âtmâ brahma sarvânubhuh, «este Sí mismo, Brahma, experiente de todo». Así pues, el sentido es que no es por lo que se nos dice, sino por el Espíritu habitante dentro, como nosotros conocemos y comprendemos la cosa a la cual las palabras solo pueden remitirnos; y que lo que se siente audiblemente o de cualquier otro modo no nos informa en sí mismo, sino que meramente proporciona la ocasión y la oportunidad de re-conocer el asunto al cual los signos externos nos han remitido. 283 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
La doctrina se expone simplemente en Chândogya UPANISHAD VII.26.1: «La Memoria es del Sí mismo, o Espíritu» (âtmatah smarah). Puesto que «el Sí mismo conoce todo» (sarvam âtmâ jânîte, Maitri UPANISHAD VI.7), «este Gran Ser es solo una completud de recognición» (vijñânaghana, Brhadâranyaka UPANISHAD II.4.12), o «una completud de precognición» (prajñâna-ghana, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.5.13, cf. Mândukya UPANISHAD 5). Brahma, el Sí mismo, es «intuitivo de todo» (sarvanubhuh, Brhadâranyaka UPANISHAD II.2.19) debido a que, como Shankara dice, Él es el «Sí mismo de todo» (sarvâtman); Ciertamente, Él es «el solo veedor, oidor, pensador, conocedor y usufructuario en nosotros» (Brhadâranyaka UPANISHAD III.8.11, IV.5.15; cf. Aitareya Âranyaka III.2.4) y por lo tanto, a causa de Su omnipresencia atemporal, debe ser omnisciente. La Memoria es una participación en la presencia de Quien él mismo jamás «recuerda», a causa de que jamás olvida. «La memoria – como dice Plotino – es para aquellos que han olvidado». 287 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Chândogya UPANISHAD VII.13.1 repite y amplía la proposición de Aitareya Âranyaka II.3.5 según se ha citado arriba: «La Memoria (smara) es más que el Espacio (âkâsa, el medio de la audición). Por consiguiente, aunque muchos hombres estuvieran reunidos, si no están poseídos por la Memoria, ninguno de ellos oirá a nadie, ni pensará (man), ni reconocerá (vijñâ), pero poseídos por la Memoria, ellos oirán y pensarán y reconocerán. Por la Memoria, ciertamente, uno reconoce (vijânâti) a los hijos, reconoce al ganado. Reverencia a la Memoria». 289 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
La facultad del alma que recuerda es la Mente (manas = nous), no distraída por la operación de las facultades de percepción y acción. «Allí, en “sueño profundo clarividente” (svapne) esa divinidad intuye (anubhavati) lo Inconmensurable. Todo lo que ha sido visto (drshtam), lo ve próximamente (anupasyati), todo lo que ha sido oído, lo oye próximamente (anusrunoti). Todo lo que ha sido y no ha sido visto, todo lo que ha sido y no ha sido oído, intuitivamente conocido o no conocido (anubhutam, ananubhutam), bueno o malo (sat, asat), todo lo que ha sido directamente experimentado (pratyanubhutam) en tierra o aire, una y otra vez él lo experimenta directamente; él lo ve todo, él lo ve todo» (Prasna UPANISHAD IV.5); o, como el Comentador comprende la conclusión, «siendo él mismo el todo, él lo ve todo», en concordancia con el principio de la identidad de conocer y ser enunciado en el verso 11, donde el Comprehensor del Sí mismo «conociendo todo, deviene todo». En el contexto precedente, Shankara interpreta, acertadamente pienso yo, «visto y no visto» como refiriéndose a «lo que ha sido visto en este nacimiento y lo que ha sido visto en otro nacimiento»: el significado de esto devendrá más claro cuando tratemos de «jâtavedas» y «jâtissaro» y si tenemos presente que aunque Shankara habla de nacimientos anteriores, el Señor es para él «el único transmigrante». 291 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Hasta aquí, todo esto implica claramente que la Memoria es un tipo de conocimiento latente, que puede autorrevelarse o revivirse por un signo externo apropiado, por ejemplo, cuando se nos «enseña», o más verdaderamente cuando se nos «hace recordar». Hay una distinción clara entre la mera percepción y la recognición, bien sea ésta evocada o no por lo percibido. La Memoria es una re-cuperación o re-experimentación (pratyanubhu, Prasna UPANISHAD IV.5), y puede observarse que los demás poderes sobrenaturales (iddhí), que pueden ser experimentados a voluntad por el Arhat, son llamados similarmente «recuperaciones» (pâtihâra, de la raíz prati-hr). Entonces, evidentemente no es el sí mismo estético y exterior, sino un poder interno e inmanente, más alto que el de los sentidos, el que recuerda o preconoce (prajñâ), por un «pre» conocimiento que es más bien «anterior» con respecto a todo medio empírico de conocimiento que meramente «anterior» con respecto a los acontecimientos futuros – unde non praevidentia sed providentia potius dicitur (Boecio, De consolatione philosophiae V.6.69, 70). Eso que recuerda, o más bien que es siempre consciente de todas las cosas, debe ser un principio siempre presente (anubhu) a todas las cosas, y por lo tanto él mismo inafectado por la duración en la cual estos acontecimientos se suceden unos a otros. Somos llevados así a una Providencia (prajñâ, pronoia) o Sí mismo o Espíritu Providencial (prajñâtman) como la fuente última de la cual bebe toda Memoria, y con la cual quienquiera que alcanza la misma omnisciencia ininterrumpida debe estar identificado, como en Prasna UPANISHAD IV.10. 299 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Hemos visto ya que hay un tal Sí mismo omnisciente, la fuente de la Memoria (Chândogya UPANISHAD VII.26.1, Maitri UPANISHAD VI.7; cf. I Corintios 2:11), y se afirma repetidamente que este Sí mismo solar, PRE-conociente, espiritual e inmortal de todos los seres, cuya presencia es indivisa en las cosas divididas (Bhagavad Gîtâ XIII.15, 16), es nuestro Sí mismo real, a ser distinguido del Ego contingente, un agregado aparentemente unánime (excepto en los casos de esquizofrenia) de los poderes de percepción y de acción, los cuales son «solamente los nombres de Sus actos» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7, Maitri UPANISHAD II.6d, etc.). El Principio providencial, en otras palabras, es el Espíritu inmanente, el Conocedor del campo, prescindiendo del Cual, por una parte, ningún nacimiento podría tener lugar (Bhagavad Gîtâ XIII, etc.), y prescindiendo del Cual, como único veedor, oidor, pensador, etc., en nosotros (Brhadâranyaka UPANISHAD III.7.23, etc.), ni la experiencia ni la memoria podrían ser concebidas. Vemos también que la «verificación» de las palabras, «Eso eres tú», debe implicar al mismo tiempo la liberación y la omnisciencia. 301 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Es significativa la conexión de la omnisciencia con el nacimiento implícita arriba. Jâtissaro, citado arriba de Milindapañha 78, sugiere de hecho, inmediatamente, el antiguo epíteto Jâtavedas, epíteto de Agni, debido a que «él conoce todos los nacimientos» (visvâ veda janimâ, Rig Veda Samhitâ VI.15.13; jâtânâm veda, Aitareya Brâhmana II.39), y también el término jâtavidyâ, conocimiento de los nacimientos, o de la genealogía. Se debe a que Tanu-napât (Agni-Prajâpati) deviene los Soplos inmanentes o Poderes del Alma (cf. Shatapatha Brâhmana I.8.3.2; Taittirîya Samhitâ II.1.1.3, 4; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.2.6; Maitri UPANISHAD II.6a, b, etc.) y de que es así «el presenciador de sus hijos» (prajânâm upadrashtâ; cf. Jaiminîya Brâhmana III.261, agnir jajñe… aupadrashtryâya) como los dioses a través de él «conocen la mente del hombre» (Shatapatha Brâhmana III.4.2.5-7). ¿Cómo, El «que está de cara a todas las vías» (visvatomukha, Rig Veda Samhitâ I.97.6) y es «de muchos nacimientos» (bhuri-janmâ, Rig Veda Samhitâ X.5.1), el que es la «vida universal» (visvâyu, Rig Veda Samhitâ I.27.3, y passim) o «movedor de la vida universal» (Rig Veda Samhitâ VIII.43.25), y que asume todas las formas (visvarupa, Rig Veda Samhitâ III.38.4), no va a ser también el «Omniconocedor» (visvavit, Rig Veda Samhitâ III.29.7; visvavedâs, Rig Veda Samhitâ III.20.4, y passim)? Agni, Jâtavedâs, es el Soplo (Aitareya Brâhmana II.39, Shatapatha Brâhmana II.2.2.15): «aquellos de cuyos nacimientos tiene conocimiento, esos ciertamente vienen al ser (bhavanti), pero aquellos de cuyos nacimientos no tiene conocimiento, ¿cómo podrían existir?» (Aitareya Brâhmana II.39); «en tanto que él es el Soplo que monta (vivifica) el semen emitido y lo conoce, por eso mismo Él conoce todo lo que nace» (Shatapatha Brâhmana IX.5.1.68). Siendo omniprogenitivo, el Espíritu es omnipresente; y siendo omnipresente, es necesariamente omnisciente. 303 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Este Soplo (o «Vida») inmanente es también Vâmadeva (Aitareya Âranyaka II.2.1), que dice de sí mismo, «Estando ahora en la matriz (garbhe nu san) he conocido todos los nacimientos de los dioses» (Rig Veda Samhitâ IV.27.1; Aitareya Âranyaka II.5); «así habló Vâmadeva, yacente en la matriz» (garbhe… sayânah; Aitareya Âranyaka II.5). En tanto que Agni, etc., engendrado en todas las cosas en moción o en reposo (garbhas ca sthâtâm garbhas carathâm), el Único Transmigrante conoce las operaciones de los dioses y los nacimientos de los hombres, y se le suplica que proteja (ni pâhi) sus nacimientos (Rig Veda Samhitâ I.70.1-3); en tanto que Gandharva guardián del Soma «él protege (pâti) las generaciones de los dioses» (Rig Veda Samhitâ IX.83.4); y en tanto que el Omniveedor (visvam abhi cashte, Rig Veda Samhitâ VII.61.1), el Sí mismo de todo lo que está en moción o en reposo (Rig Veda Samhitâ I.115.1) y nuestro verdadero Padre (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.10.4), él es, como se ha dicho ya, el «Conocedor de los nacimientos» (Rig Veda Samhitâ I.50.1). En tanto que Krishna, «el Sí mismo que mora en todos los seres» (aham âtmâ… sarva-bhutâsaya-sthitah, Bhagavad Gîtâ X.20; cf. Hebreos 4:12, 13) él conoce todos sus nacimientos (janmâni… tâny aham veda sarvâni, Bhagavad Gîtâ IV.5). 305 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Este no es un conocimiento de acontecimientos sucesivos, sino de todos a la vez -«Dove s’appunta ogni ubi ed ogni quando… chè nè prima nè poscia procedette» (Paradiso XXIX.11, 20; Shvetâsvatara UPANISHAD I.2). La Persona de quien todas las cosas nacen, el Señor de la Inmortalidad (amrtatvasyesânah), «cuando sube sobre el alimento» (yad annenâti rohati) deviene «todo esto, a la vez lo que ha sido y lo que será» (Rig Veda Samhitâ X.90.2, cf. I.25.10-12; Shvetâsvatara UPANISHAD III.15). «Ese Dios (el Âtman y Brahma de los versos precedentes) llena, ciertamente, todos los cuadrantes del Cielo, nació antes del tiempo, y está dentro de la matriz. Solo Él ha nacido y nacerá. Él está del lado de los hombres, de cara a todas las vías» (Shvetâsvatara UPANISHAD II.16). «Otro que el pasado y el futuro… Señor de lo que ha sido y será, sólo Él es hoy y mañana» (Katha UPANISHAD I.14, IV.13). Ese Gran Ser es Omniconocedor, justamente a causa de que Todas las cosas se originan en Él (Shankarâcârya sobre Brahma Sutra Bhâshya I.1.3, Brhadâranyaka UPANISHAD II.4.10). In divinis, Brahma es el destello iluminador, que revela todas las cosas instantáneamente; y dentro de vosotros, «eso que viene a la mente y por lo cual ella recuerda instantáneamente» (upasmaraty abhîkshnam, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.21.4, 5 = Kena UPANISHAD IV.4.5). (Cf. Platón, Epístola VIII, 341D, «a veces este conocimiento deslumbra con un destello instantáneo…») 307 AKCMeta Recordación, India Y Platónica
Âtmety evopâsîta, atra hy ete sarva ekam bhavanti. Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7 341 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
El «Señor» de quien habla Shankarâcârya es, por supuesto, el Sí mismo Supremo y Solar, Âtman, Brahma, Indra, «de todos los seres Soberano, de todos los seres Rey», cuya omniformidad es temporal y cuya omnipresencia nos capacita para comprender que Él debe ser omnisciente (sarvânubhuh, Brhadâranyaka UPANISHAD II.5.15, 19, cf. IV.4.22 y Aitareya Âranyaka XIII); Muerte, la Persona en el Sol, Indra y Soplo de Vida, «Uno como él es Persona allí, y muchos como él es en sus hijos aquí», y a cuya partida «nosotros» morimos (Shatapatha Brâhmana X.5.2.13, 16); el Sí mismo Solar de todo lo que está en movimiento o en reposo (Rig Veda Samhitâ I.115.1); nuestro Sí mismo Inmortal y Controlador Interno «prescindiendo del cual no hay ningún veedor, oidor, pensador o conocedor» (Brhadâranyaka UPANISHAD III.7.23, III.8.11); el Indra solar de quien se dice que quienquiera que habla, oye, piensa, etc., lo hace por su rayo (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.28, 29); Brahma, de quien se dice que nuestros poderes o facultades «son meramente los nombres de sus actos» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7, cf. I.5.21); el Sí mismo de quien todas las acciones brotan (Brhadâranyaka UPANISHAD I.6.3; Bhagavad Gîtâ III.15); el Sí mismo que conoce todo (Maitri UPANISHAD VI.7). 357 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Bien como Surya, Savitr, Âtman, Brahma, Agni, Prajâpati, Indra, Vâyu o como Prâna madhyama – yâdrg eva dadrse tâdrg ucyate (Rig Veda Samhitâ V.44.6)- este Señor, desde dentro del corazón aquí , es nuestro movedor, conductor y actuador (îrítah , codayitr , kârayítr) y toda la fuente de la consciencia evanescente (cetana = samjñâna) que comienza con nuestro nacimiento y acaba con nuestra muerte (Maitri UPANISHAD II.6D, III.3). Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos y somos meramente sus vehículos e instrumentos (como para Filón, passim). 359 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Este Brahma «más alto» (para) es ese «Uno, el Gran Sí mismo que establece su sede en matriz tras matriz (yo yonim yonim adhitishthati ekah… mahâtmâ)… como el omniforme Señor de los Soplos (visvarupah… prânâdhipah) vaga errante (samcarati = samsarati) junto con sus propias acciones, cuya fruición saborea (upabhoktr), y, una vez asociado con la conceptualidad y la noción “Yo soy”, es conocido como el “más bajo” (apara)… Ni macho ni hembra ni neutro, sea cual fuere el cuerpo que asume, a él está uncido (yujyate): por medio de los engaños del concepto, el tacto y la visión, hay nacimiento y crecimiento del Sí mismo con la lluvia de alimento y de bebida; el Sí mismo incorporado (dehî) asume las formas funcionales en sus estaciones en orden regular (karmânugâny anukramena dehî sthâneshu rupâny abhisampadyate)… y debido a su conjunción con las cualidades, tanto las suyas propias como las de la acción, parece ser “otro”» («teshâm samyogahetur aparo ‘pi drshtah» Shvetâsvatara UPANISHAD V.1-13, condensado). 361 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Este transmigrante «Señor de los Soplos» es el Soplo (prâna), «el excelentísimo» (vasishtha, Brhadâranyaka UPANISHAD VI.1, 14), Brahma, Prajâpati, el que se divide a sí mismo quíntuple y múltiplemente para soportar y sustentar al cuerpo, para despertar a sus hijos, para llenar estos mundos (Prasna UPANISHAD II.3; Maitri UPANISHAD II.6, VI.26), permaneciendo, no obstante, indiviso en las cosas divididas (Bhagavad Gîtâ XIII.16, XVIII.20). A él, en tanto que Prajâpati, se le dice, «Es a ti, a ti mismo, que eres contranacido (pratijâyase), a ti todos tus hijos (prajâh = rasmayah, prânâh, devâh, bhutâni) traen tributo (balim haranti), oh Soplo» (Prasna UPANISHAD II.7). Por este Prajâpati este cuerpo nuestro es erigido en posesión de consciencia (cetanâvat), pasando él, como su conductor, de un cuerpo a otro (pratisarîreshu carati), imbatido por el brillante y obscuro fruto de sus actos, o más bien de esos actos de los cuales él, como nuestro Hombre Interior (antah purusha), es el actuador (kârayítr) y espectador (prekshaka) más bien que el hacedor (Maitri UPANISHAD II.6-III.3). Este Prajâpati es igualmente «el Soplo divino que, ya sea transmigrando o no (samcarans câsamcarans ca), no es dañado ni afligido, y a quien todos los seres sirven», y con respecto a quien se dice además que «por más que sus hijos sufran, eso les incumbe solo a ellos, a él sólo va el bien, el mal no alcanza a los dioses» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.20). 363 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Así este Uno, de quien se habla por muchos nombres, nace y renace por todas partes. «Invisible, Prajâpati se mueve en la matriz (carati garbhe antah) y nace diversamente» (bahudhâ vi jâyate, Atharva Veda Samhitâ X.8.13, cf. Mundaka UPANISHAD II.2.6); «La Persona espira y suspira en la matriz, y entonces nace de nuevo cuando tú, oh Soplo, das la vida» (Atharva Veda Samhitâ. XI.4.14, cf. Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.8.10-XI.1); «sólo Tú, oh Sol, naces por todo el mundo» (eko visvam pari bhuma jâyase, Atharva Veda Samhitâ XIII.2.3); «Un único Dios que habita en la mente, de antiguo nació y está ahora en la matriz» (Atharva Veda Samhitâ X.8.28 = Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.10.12). Podrían citarse textos similares con una mayor extensión, pero bastará por ahora observar el énfasis que se pone en el hecho de que es siempre Uno el que nace diversa y recurrentemente: es decir, Él, que es «indiviso, aunque es como si estuviera dividido por su presencia en los seres divididos» (Bhagavad Gîtâ XIII.16 y XVIII.20), pues Él es «Uno como él es en sí mismo, y muchos como él es en sus hijos» (Shatapatha Brâhmana X.5.2.16), que no son Seres independientemente, sino Seres por participación. 365 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Hasta aquí hemos considerado al Transmigrante, Parijman, sólo como el Gran Catalizador que permanece inafectado por las acciones que promueve. El Supremo Señor y Sí mismo que tiene su sede, uno y el mismo, en los corazones de todos los seres (Bhagavad Gîtâ X.20, XIII.27), el ciudadano en toda «ciudad» (Brhadâranyaka UPANISHAD II.5.18; Filón, De cherubim 121), que participa en la acción no debido a alguna necesidad de su parte sino solo sacrificialmente y para mantener el proceso del mundo (Bhagavad Gîtâ III.9, 22), en donde, por así decir jugando (Brahma Sutra Bhâshya II.1.32, 33), permanece indiviso entre los seres divididos e indestructible entre los seres destructibles (Bhagavad Gîtâ XIII.16, 27). Mientras él (Makha, el Sacrificio) es Uno, ellos no pueden vencer-le (Taittirîya Aranyaka V.1.3); pero en tanto que Uno, él no puede traer a sus criaturas a la vida, y debe dividirse a sí mismo (Maitri UPANISHAD XII.6). Ciertamente, se nos ha dicho repetidamente, que él, Prajâpati, «deseó» (akâmayat) ser muchos, y así, como ello aparece a nosotros, no es desinteresadamente sino «con fines todavía no alcanzados y con miras a gozar de los objetos de los sentidos» por lo que él nos pone en movimiento (Maitri UPANISHAD II.6d). Pero esto es una empresa peligrosa, porque, aunque es su experimentador, no obstante es arrastrado por la corriente de las cualidades de la materia prima (prakrtair gunaih) que opera; y en tanto que el sí mismo elemental (bhutâtman) y corporal (sarîra), el sujeto conocedor frente a los objetos de percepción ostensiblemente externos, y compuesto de todos los deseos (sarvakâma-maya), él está aturdido y no ve al munificiente Dador del ser y Actuador dentro de él, «sino que concibe que “esto es yo” y “eso es mío”, y con ello se atrapa a sí mismo por sí mismo como un pájaro en la red (jâleneva khacarah) y así vaga errante (paribhramati = samsarati, samcarati) en matrices tanto buenas como malas (sadasat), vencido por los frutos de las acciones y por los pares de opuestos» (Maitri UPANISHAD III.2, VI.10). 373 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Ciertamente, hay un correctivo (pratividhi) para este sí mismo elemental, a saber, en el estudio y dominio de la sabiduría de los Vedas y en el cumplimiento del deber propio de uno (svadharma) en sus etapas regulares (âsrama, Maitri UPANISHAD IV.3). «Con el conocimiento del Brahman, con el ardor (tapas) y la contemplación (cintâ = dhyâna) adquiere la beatitud sempiterna, si, cuando este “hombre en el carro” (rathitah) se libera de esas cosas de las cuales estaba lleno y por las cuales estaba vencido, entonces alcanza la conjunción con el Espíritu (âtman eva sâyujam upaiti, Maitri UPANISHAD IV.4)», es decir, «siendo Brahma mismo entra en Brahma» (brahmaiva san brahmâpyeti, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.6), y así «auténticamente Brahma-devenido, permanece» (brahmabhutena attanâ viharati, Anguttara Nikâya II.211). Esa es la deífícatío de Nicolás de Cusa, cuyo sine qua non es una ablatio omnis alteritatis et diversitatis . 375 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Podemos ilustrar todavía de otro modo la tesis haciendo referencia a esos textos en los cuales se habla de la deidad inmanente como de un «ciudadano» del cuerpo político en el que, por así decir, está confinado, y del que también se libera cuando se recuerda a sí mismo y nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Es bien sabido que al cuerpo humano se le llama una «ciudad de Dios» (puram… brahmanah, Atharva Veda Samhitâ X.2.28; brahmapura, passim); y el que como un pájaro (pakshî bhutvâ) deviene un ciudadano en todas estas ciudades (sarvâsu purshu purisayah) es hermenéuticamente purusha (Brhadâranyaka UPANISHAD II.5.18). El Hombre o la Persona Solar que así nos habita y es el Amigo de Todos es también el amado Vâmadeva, el Soplo (prâna), «que se establece en medio de todo lo que es (sa yad idam sarvam madhyato dadhe)… y que protege del mal a todo lo que es» (Aitareya Âranyaka II.2.1); y estando en la matriz (garbhe… san) es el conocedor de todos los nacimientos de los dioses (Soplos, Inteligencias, las facultades o poderes del alma) que le sirven (Rig Veda Samhitâ IV.27.1; Katha UPANISHAD V.3, etc.). Dice de sí mismo que «aunque un centenar de ciudades ME retengan, yo salgo velozmente con la velocidad del halcón» (Rig Veda Samhitâ IV.27.1), y que «Yo era Manu y el Sol» (Rig Veda Samhitâ IV.26.1; Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.10, etc.). 379 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
El escape de este «Enano», Vâmana, el superintendente de la ciudad (puram… anushthâya), entronizado en el medio (madhye… âsînam), y a quien los Visve Devâh (los Soplos, los poderes funcionales del alma) sirven (upâsate), se describe también en Katha UPANISHAD V.1-4, donde se pregunta, «Cuando este morador del cuerpo inmanente y desencordado se libera del cuerpo (asya visransamânasya sarîrasthasya dehínah dehâd mucyamânasya), ¿qué sobrevive (kim parisishyate)?» y se responde: «Eso», a saber, Brahma, el Âtman – el predicado del dicho «Eso eres tú». Así pues, «Âtman significa eso que queda si nosotros quitamos de nuestra persona todo lo que es No-sí mismo»; nuestro fin es cambiar nuestra propia manera limitada de ser «Fulano» por la manera ilimitada de Dios de ser simplemente -«Ego, daz wort ich, ist nieman eigen denne gote alleine in sïner einekeit». 383 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Una consideración de todo lo que se ha dicho hasta aquí nos permitirá aproximarnos a un texto tal como el de Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.1-7, sin caer en el error de suponer que la «sanguijuela de tierra» del verso 3 es un «alma» individual, y definidamente caracterizada, que pasa de un cuerpo a otro. Más bien, es el Sí mismo indiviso y jamás individualizado, que, habiéndose recordado a sí mismo ahora (âtmânam upasamharati, cf. Bhagavad Gîtâ II.58), y liberado de la «ignorancia» del cuerpo (con el que ya no se identifica), transmigra; este Sí mismo recordado es el Brahma que asume toda forma y cualidad de existencia, tanto buena como mala, según sus deseos y actividades (verso 5); si está todavía apegado (saktah), todavía deseoso (kâmayamânah), este Sí mismo (ayam, es decir, ayam âtmâ) retorna (punar aiti) desde aquel mundo a este mundo; pero si es sin deseo (akâma-yamânah), si se ama solamente a sí mismo (âtmakâmah, cf. IV.3.21), entonces «siendo Brahma mismo, entra en Brahma (brahmaiva san brahmâpyeti)», entonces «el mortal deviene el inmortal» (versos 6, 7). El significado de estos pasajes es distorsionado, y se le da un sentido reencarnacionista, por todos aquellos traductores (por ejemplo Hume y Swâmi Mâdhavânanda) que traducen ayam del verso 6 por «él» o «el hombre», pasando por alto que este ayam no es nada sino el ayam âtmâ brahma del verso precedente. La distinción no es entre un «hombre» y otro, sino entre las dos formas de Brahma-Prajâpati, «mortal e inmortal», deseoso e indeseoso, circunscrito e incircunscrito, etc. (Shatapatha Brâhmana IV.7.5.2; Brhadâranyaka UPANISHAD II.3; Maitri UPANISHAD VI.36, etc.), y entre las «dos mentes, pura e impura» (Maitri UPANISHAD VI.34.6). Si tuviéramos alguna duda sobre este punto queda aclarada por las palabras de Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.35-38, «¡Aquí viene Brahma!», que no es un individuo sino Dios mismo, que viene y va cuando «nosotros» nacemos o morimos. 385 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
«El verdadero Mundo es el mundo de aquel cuyo Sí mismo, el Omni-Hacedor, el Omni-Actuador que mora en este compuesto corporal abismal, ha sido encontrado y está despertado (yasyânuvittah pratibuddha âtmâ)… el Señor de lo que ha sido y será… Deseando-Le sólo por su Mundo, los Viajeros (pravrâjin) abandonan este mundo» (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.13, 15, 22) -«no sea que venga el Juicio Final y ME encuentre inaniquilado, y yo sea atrapado y apresado y entregado en las manos de mi propia egoismidad» (William Blake). 413 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Ciertamente, solo si nosotros reconocemos que Cristo y no «yo» es nuestro Sí mismo real, y el único experiente en todo ser vivo, podemos comprender las palabras, «Yo estaba hambriento… yo estaba sediento… Cuanto hayáis hecho a uno de los menores de mis hermanos, a mí ME lo habéis hecho» (San Mateo 25:35 sig.). Desde este punto de vista el Maestro Eckhart habla del hombre que se conoce a sí mismo como «viendo tu Sí mismo en todos, y a todos en ti» (ed. Evans, II,132), y la Bhagavad Gîtâ habla del hombre unificado como «viendo por todas partes al mismo Señor universalmente hipostasiado, el Sí mismo establecido en todos los seres y a todos los seres en el Sí mismo» (VI.29 con XIII.28). Si no fuera porque todo lo que hacemos a «otros» se hace así realmente a nuestro Sí mismo, que es también su Sí mismo, no habría ninguna base metafísica para hacer a «otros» lo que querríamos que se nos hiciera a nosotros; el principio está implícito en la regla y solo más explícito en otras partes. El mandato de «odiar» a nuestros parientes (San Lucas 14:26) debe comprenderse desde el mismo punto de vista: los «otros» no son objetos de amor más válidos que lo soy «yo»; no es en tanto que «nuestros» parientes o prójimos como ellos han de ser amados, sino en tanto que nuestro Sí mismo (âtmanas tu kâmâya, Brhadâranyaka UPANISHAD II.4.5); de la misma manera que es solo a sí mismo a quien Dios ama en nosotros, así es a Dios sólo a quien nosotros debemos amar unos en otros. 415 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
De este Espíritu de Verdad inmanente, el Eros Divino, depende nuestra vida misma, hasta que nosotros «entregamos el espíritu» – el Espíritu Santo. «El Espíritu es quien vivifica, la carne no vale nada» (San Juan 6:63). «El poder del alma, que está en el semen por el Espíritu encerrado en ella, da forma al cuerpo» (Summa Theologica III.32.11). Este es el «Sembrador (o speiron) que salió a sembrar… Algunas (simientes) cayeron en sitios pedregosos… Pero otras cayeron en buen terreno… El campo es el mundo» (San Mateo 13:3-9, 37) – sadasad yonim âpadyate (Maitri UPANISHAD III.2). ¿Y es este Eros Divino, el «Conocedor del Campo» (Bhagavad Gîtâ VIII), otro que el Hijo Pródigo «que estaba muerto, y está vivo de nuevo; que estaba perdido, y está encontrado» – muerto mientras había olvidado quién era, y vivo de nuevo «cuando volvió a sí mismo» (San Lucas 15:11 sig.)? 417 AKCMeta Sobre El Único Y Solo Transmigrante
Por otra parte, en las palabras del Maestro Eckhart, «La Sagrada Escritura clama por la liberación del sí mismo». En esta enseñanza universal y unánime, que afirma una libertad y autonomía absoluta, espacial y temporal, alcanzable igualmente aquí y ahora como en cualquier otro lugar, esta atesorada «personalidad» nuestra es a la vez una prisión y una falacia, de la cual solamente la Verdad os hará libres: una prisión, a causa de que toda definición limita aquello que se define, y una falacia a causa de que en esta «personalidad» psicofísica, siempre cambiante, compuesta y corruptible, es imposible aprehender una substancia constante, e imposible por lo tanto reconocer ninguna substancia auténtica o «real». En la medida en que el hombre es meramente un «animal racional y mortal», la tradición está de acuerdo con el determinista moderno en afirmar que «este hombre», Fulano (yoyamâyasmâ evam nâmo evam gotto, Samyutta Nikâya III.25) no tiene libre albedrío ni elemento alguno de inmortalidad. Cuán poca validez atribuye a esta convicción del libre albedrío del hombre, aparecerá si reflexionamos que si bien nosotros hablamos de «hacer lo que nosotros queremos», jamás hablamos de «ser cuando nosotros queremos», y que concebir una libertad espacial que no es también una libertad temporal implica una contradicción. Sin embargo, la tradición se aparta de la ciencia replicando al hombre que confiesa ser solo un animal racional y mortal que él ha «olvidado quien es» (Boecio, De consolatione philosophiae, prosa VI), le requiere «Conócete a ti mismo», y le advierte «Si no te conoces a ti mismo, vete» (si ignoras te, egredere, Cantar de Salomón, I:8). La tradición, en otras palabras, afirma la validez de nuestra consciencia de ser pero la distingue del Fulano que nosotros pensamos ser. La validez de nuestra consciencia de ser no se establece en metafísica (como lo es en filosofía) por el hecho del pensamiento o conocimiento; al contrario, nuestro ser verdadero se distingue de las operaciones del pensamiento discursivo y del conocimiento empírico, que son simplemente los trabajos causalmente determinados del «animal racional y mortal», y que han de considerarse yathâbhutam, no como afectos sino solo como efectos en los cuales nosotros (en nuestro ser verdadero) no estamos implicados realmente, sino solo supuestamente. La tradición difiere pues del «positivista» (sánscrito nâstíka, pâli natthika) al afirmar una naturaleza espiritual que no es otra que inmensurable, innumerable, infinita e inaccesible a la observación, y cuya realidad, por lo tanto, la ciencia empírica no puede afirmar ni negar. Es a este «Espíritu» (griego pneuma; sánscrito âtman; pâli attâ; árabe ruh, etc.) en tanto que distinguido del cuerpo y del alma – es decir, de todo lo que es fenómenico y formal (griego soma y psyche; sánscrito y pâli nâma-rûpa y savijñana-kâya, saviññâna-kâya, «nombre y apariencia», el «cuerpo con su consciencia»)- a lo que la tradición atribuye con perfecta consistencia una libertad absoluta, espacial y temporal. Nuestro sentido del libre albedrío es tan válido en sí mismo como nuestro sentido de ser, y tan inválido como nuestro sentido de ser Fulano. Hay un libre albedrío, es decir, una voluntad incondicionada por nada externo a su propia naturaleza; pero es «nuestro» solamente en la medida en que hemos abandonado todo lo que entendemos, según el sentido común, por «nosotros mismos» y por nuestra voluntad «propia». Solo Su servicio es libertad perfecta. «El Fatum está en las causas creadas mismas» (Summa Theologica I.116.2); «lo que más se aleja de la Mente Primera está más profundamente implicado en las redes del Fatum (es decir, del karma, la operación ineluctable de las «causas mediatas»); y todo está tanto más libre del Fatum cuanto más se acerca al eje de todas las cosas. Y si se establece en la constancia de la Mente Supernal, que no necesita moverse, entonces es superior a la necesidad del Fatum» (Boecio, De consolatione philosophiae, prosa IV). Esta libertad del Movedor Inmutable («ese que, él mismo en reposo, aventaja a los que corren», Îsâvâsya UPANISHAD IV) respecto de toda necessítas coactionis es la del espíritu que sopla donde y como quiere (opou thélei pnei, San Juan 3:8; carati yathâ vasâm, Rig Veda Samhitâ X.168.4). Para poseerle, uno debe haber «nacido de nuevo… del Espíritu» (San Juan 3:7-8) y así «en el espíritu» (San Pablo, passim), uno debe haber «encontrado y despertado al Espíritu (yasyânuvittah pratibuddha âtmâ, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.13), uno debe estar en excessus («partido de» uno mismo, de los propios sentidos de uno), en samâdhi (etimológica y semánticamente «síntesis»), unificado (eko bhutah, cf. ekodi-bhâva), o, en otras palabras, «muerto», en el sentido en que «el Reino de Dios no es para nadie sino para el complemente muerto» (Maestro Eckhart), y en el sentido en que Rumî habla de un «hombre muerto andando» (Mathnawî VI.742-755), o también en el de la muerte iniciática como el preludio a una regeneración. No hay, por supuesto, ninguna conexión necesaria entre la liberación y la muerte física: un hombre puede estar liberado tanto «ahora en el tiempo de esta vida» (ditthe va dhamme parinibbuto, jîvan mukta), como en cualquier otro tiempo, dependiendo todo solo de su recuerdo de «quien es él», y esto es lo mismo que el olvido de uno mismo, que «odiar la propia vida de uno» (la psique, el «alma», o el «sí mismo individual», San Lucas 14:26), que defícere a se tota y a semetipsa liquescere (San Bernardo), que la «muerte del alma» (Maestro Eckhart), que «nada más que el espíritu sale fuera de sí mismo, fuera del tiempo, y entra en una nada pura» (Johannes Tauler), deviniendo así «libre como la Divinidad en su no existencia» (Maestro Eckhart); y que haber dicho «Hágase Tu voluntad, no la mía» o, en otras palabras, haber sido perfeccionado en el «islam» (la sumisión a la Voluntad divina). 455 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
El hombre tiene así dos sí mismos, vidas o «almas», una física, instintiva y mortal, la otra espiritual y no condicionada por el tiempo ni por el espacio, sino cuya vida es un Ahora «donde todo donde y todo cuando tienen su foco» (Paradiso XXIX.12), y «aparte de lo que ha sido o será» (Katha UPANISHAD II.14), ese «ahora que está quieto», del cual nosotros, como seres temporales, que conocen solo un pasado y un futuro, no podemos tener ninguna experiencia empírica. La Liberación no es una cuestión de sacudirse solo el cuerpo físico – uno mismo no se evade tan fácilmente – sino, como lo expresan los textos indios, de sacudirse todos los cuerpos, mentales o psíquicos tanto como físicos. «La palabra de Dios es rauda y poderosa, y más aguda que una espada de doble filo, que penetra hasta la división del alma (Psyque) y el espíritu (Pneuma)» (Hebreos 4:12). Es entre estos dos donde está nuestra elección: entre nosotros mismos como somos en nosotros mismos y para los demás, y nosotros mismos como somos en Dios – sin olvidar que, como dice el Maestro Eckhart, «Una pulga como ella es en Dios es más eminente que el más eminente de los ángeles como él es en sí mismo». De estos dos «sí mismos», el psicofísico y el espiritual, uno es la «vida» (psyche) que ha de ser rechazada y el otro es la «vida» que se salva con ello (San Lucas 17:33 y San Mateo 16:25), y de éstos, además, el primero es esa «vida» (psyche) que «el que la odia… en este mundo la guardará en la vida eterna» (San Juan 12:25) y a la cual un hombre debe odiar, «si quiere ser mi discípulo» (San Lucas 14:26). Todo lo que se entiende por psique en nuestra «psicología es ciertamente lo que en esta vía es le moi haïssable (el yo detestable); de hecho, todo lo que en nosotros está sujeto a afectos o afecciones o deseos de cualquier tipo, o mantiene «opiniones suyas propias». 457 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
A veces nos choca el menosprecio budista de las afecciones y lazos de familia naturales (cf. Maitri UPANISHAD VI.28, «Si está atado a hijo y esposa y familia -¡para ese tal, no, nunca!»). Pero, ciertamente, no es el cristiano quien puede sorprenderse, pues ningún hombre puede ser discípulo de Cristo «y no odiar a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos, y hermanas», y también a sí mismo (San Lucas 14:26 (cf. Platón, Fedón, 68A)). Estas palabras inflexibles, de quien ratificó el mandato de honrar a padre y madre e igualó el rencor con el crimen, muestra, con suficiente claridad que no estamos tratando de una doctrina ética de abnegación o altruismo, sino con una doctrina puramente metafísica de la transcendencia de la individuación. Es en este mismo sentido como Cristo exclama, «¿Quién es mi madre, o mis hermanos?» (San Marcos 3:33, etc.), y, en consecuencia, como el Maestro Eckhart advierte, «Mientras sepas quienes han sido en el tiempo tu padre y tu madre, tú no estás muerto de la muerte real» (ed. Pfeiffer, p. 462). 461 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
No puede haber ningún retorno del pródigo, ninguna «vuelta adentro» (nivrtti), excepto de mismo a mismo. «Quienquiera que sirve a Dios, pensando “Él es uno y yo otro”, es un ignorante» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.10); «Si no te haces tú mismo igual a Dios, no puedes aprehender a Dios: pues lo igual es conocido por lo igual» (Hermes, Lib. XI.2.20b). A quien vuelve a casa se le hace la pregunta, «¿Quién eres tú?» y si contesta por su nombre propio o por un apellido, es arrebatado por los factores del tiempo en el umbral mismo del éxito (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14.1-2): «…esa alma infortunada es arrastrada atrás de nuevo, invierte su curso, y no habiendo logrado conocerse a sí misma, vive esclava de cuerpos groseros y miserables. La falta de esta alma es su ignorancia» (Hermes, Lib. X.8a). Debe responder, «Quien yo soy es la luz que Tú eres. La luz celestial que Tú eres, como tal yo vengo a Ti», y, en consecuencia, respondiendo así es bienvenido, «Quien tú eres, eso soy yo; y quien yo soy, eso eres tú. Entra» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14.3-4). A la pregunta, «¿Quién está en la puerta?» responde, «Tú estás en la puerta», y es bienvenido con las palabras, «Entra, oh mí mismo» (Rumî, Mathnawî I.3602-3). No es como un tal como puede ser recibido -«A quienquiera que entra, diciendo “yo soy Fulano”, yo le golpeo en la cara» (Shams-i-Tabrîz); como en el Cantar de Salomón I:7, si ignoras te,… egredere. 463 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
«El que está unido al Señor es un único espíritu» (I Corintios 6:17). Pero este Espíritu (âtman), Brahman, Dios, el «¿Qué?» de Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14, «no ha venido de ninguna parte ni deviene alguien» (Katha UPANISHAD II.18). El Imperecedero no tiene nombre personal ni nombre familiar (Brhadâranyaka UPANISHAD III.8.8, texto Mâdhyamdina) ni casta alguna (Mundaka UPANISHAD I.1.6); «Dios mismo no sabe lo que él es, debido a que él no es ningún qué» (Eríugena); el Buddha no es «ni sacerdote ni príncipe ni amo de casa ni nadie en absoluto (koci no’mhi)… yo ando errante en el mundo, un verdadero nada (akimcana)… Inútil preguntar por mi linaje» (gottam, Sutta-Nipâta 455-456). 465 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
Habiendo esbozado los perfiles de la doctrina universal de la anonadación de sí mismo y del sacrificio de sí mismo, o de la devoción en el sentido más literal de las palabras, nos proponemos dedicar el resto de nuestra demostración a su formulación específicamente budista en los términos de la âkimcaññâyatana, «la Estación de la No-qué-idad», o, más libremente, «la Caverna de la Anonadación de sí mismo». «Cuando se realiza que “No hay ningún algo” (n’atthi kimci), eso es la “Emancipación de la Voluntad” (ceto-vimutti) en la “Estación de la No-qué-idad”» (Samyutta Nikâya IV.296 y Majjhima Nikâya I.297; cf. Dîgha Nikâya II.112). El significado exacto de «No hay nada» – es decir, «nada de mí»- se expone en Anguttara Nikâya II.177: «El Brâhman habla la verdad y no miente cuando dice “Yo no soy nada de un alguien en ninguna parte, y por ello no hay nada de mí en ninguna parte”» (nâham kvacani kassaci kimcanam, tasmim na ca mama kvacani katthaci kimcanam n’atthi; también en Majjhima Nikâya II.263-264), continuando el texto, «Con lo cual él no tiene ningún orgullo de ser “un Afanado” (samana) o “un Brahman”, ni orgullo de que “yo soy mejor que” o “yo soy igual a” o “inferior a” (alguien). Por consiguiente, con una plena comprensión de esta verdad, él alcanza la meta de la verdadera “anonadación” (âkimcaññam yeva patipadam)». Lo que no es ni «yo» ni «mío» es antes del cuerpo, de la sensibilidad, de las conformaciones volicionales y de la consciencia empírica (es decir, del sí mismo psicofísico), y haber rechazado a éstos es «para vuestro bien y beatitud supremos» (Samyutta Nikâya III.33; el capítulo se titula Natumhâka, «Lo Que No Es “Vuestro”»). Por consiguiente, «¡Contemplad la beatitud de los Arhats!. Ningún deseo puede ser encontrado en ellos: cortado de raíz el pensamiento “yo soy” (asmi); la red del engaño está rota… Inmutables, inoriginados… Brahma-devenidos… “Personas” (sappurisâ) verdaderas, hijos naturales del Despierto… Esa leña del corazón de la vida de Brahma es su razón eterna; imperturbables en toda condición, liberados de todo “deviniendo” (punabbhava), se alzan sobre el terreno del “(sí mismo) domado”, han ganado su batalla en el mundo… Rugen el “Rugido del león”. Incomparables son los Despiertos (arahanta, Samyutta Nikâya III.83-84, 159)». Así pues, no se trata de una «aniquilación» postmortem, sino de «Personas» triunfantes aquí y ahora; su incondicionalidad no será cambiada por la muerte, la cual no es un evento para aquellos que han «muerto antes de morir» (Rumî), ni un evento para el jîvan-mukta, el verdadero dîkshita por quien los ritos funerarios ya se han cumplido y por quien sus familiares ya han hecho duelo (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.7.9). De éstos es solo la manifestación en los términos de «nombre y apariencia» (nâma-rûpa) la que tiene un final (como deben tenerlo todas las cosas que han tenido un comienzo), de modo que después de la muerte ellos serán buscados en vano por los Devas o los hombres en este mundo o en cualquier otro (Samyutta Nikâya I.123, Dîgha Nikâya I.46, etc.), de la misma manera que uno podría buscar en vano, en algún donde, a un Dios, de quien se pregunta «¿De dónde vino Él al ser?» (kuta â babhuva, Rig Veda Samhitâ X.168.3), «¿En cuál cuadrante o en qué es Él?» (Taittirîya Samhitâ V.4.3.4) y «¿Quién sabe dónde es Él ?» (Katha UPANISHAD II.25): Tú «no puedes decir de dónde viene, ni a donde va: así es todo aquel que ha nacido del Espíritu» (San Juan 3:8). Sin embargo, a pesar de esto, debe destacarse que el logro de la infinitud no es una destrucción de la posibilidad finita, pues el Comprehensor decedido, siendo un Movedor a voluntad (kâmâcârín), puede siempre reaparecer si quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Pueden citarse ejemplos de esta «resurrección» en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.29-30 (donde el noli ME tangere ofrece un notable paralelo con la resurrección Cristiana), y en el Parosahassa Jâtaka (N 99), donde se pregunta a un Bodhisattva en su lecho de muerte, «¿Qué bien ha obtenido?», y él responde: «No hay nada» (n’atthi kimci), lo cual es malinterpretado por sus discípulos como significando que él no había obtenido «ningún bien» por su santa vida. Pero cuando se cuenta esta conversación a su discípulo principal, que no había estado presente, dice: «No habéis comprendido el significado de las palabras del Maestro. Lo que el Maestro dijo fue que había alcanzado la “Estación de la No-qué-idad” (âkimcaññâyatana)». A lo cual el Maestro decedido reaparece desde el Mundo de Brahma para confirmar la explicación del discípulo principal. 467 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
Pero si nosotros no podemos conocerle, de ello no se sigue que él no pueda conocer o manifestarse a nosotros. Lo mismo que en esta vida, mientras está en samâdhi, él es inaccesible y, para todos los propósitos prácticos, muerto; pero, al emerger de esta síntesis y «al volver a sus sentidos» puede, sin inconveniente, hacer uso de expresiones tales como «yo» o «mío», para propósitos prácticos y contingentes, sin menoscabo de su libertad (Samyutta Nikâya I.14), así después de la muerte, por la cual él no es cambiado, siempre es posible una resurrección en una apariencia («entrará y saldrá, y encontrará pradera», San Juan 10:9, con muchos paralelos indios – por ejemplo, Taittirîya UPANISHAD III.5, «él sube y baja estos mundos, comiendo lo que desea y asumiendo todo aspecto que quiere»). Esta posibilidad no excluye en modo alguno la de la reaparición en esa misma apariencia por la que había sido conocido en el mundo como Fulano. Ejemplos de tal resurrección pueden citarse no solo en el caso de Cristo, sino en el de Uccaissravas Kaupayeya (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.29-30), en el del Boddhisattva del Parosahassa Jâtaka, y en el del anterior Buddha Prabhutaratna. Una resurrección tal es, ciertamente, uno de los innumerables «poderes» (iddhí), tales como los de caminar sobre el agua, volar por el aire o desaparecer de la vista, que son poseídos por quien ya no está más «en él mismo» sino «en el espíritu», e inevitablemente poseídos precisamente a causa de que son los poderes del Espíritu con el cual él es «uno» (I Corintios 6:17): los cuales poderes (como se listan, por ejemplo, en Samyutta Nikâya II.212 sig., Anguttara Nikâya I.255 sig., y Samyutta Nikâya V.254 sig.) son precisamente las «grandes obras» de San Juan 14:12, «las obras que yo hago también las hará él; y obras aún mayores que estas hará». No puede caber duda, ciertamente, para aquellos que conocen los «hechos» de que en la medida en que el yogin es lo que la designación implica, «unido al Señor», estos «poderes» están bajo su mando; sin embargo, él es muy consciente de que hacer de estos poderes un fin en sí mismos sería apartarse del fin real. 479 AKCMeta Âkimcañña: La Anonadación De Sí Mismo
Svati vah parâya tamasa parastât Mundaka UPANISHAD, II.2.6 493 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Conocer a Indra como es en sí mismo es el summum bonum (Kaushitakî UPANISHAD III.1, cf. Aitareya Âranyaka II.2.3); y ya Rig Veda Samhitâ VIII.70.3 señala que «nadie Le alcanza con obras o sacrificios» (na… karmanâ… na yajñaih (cf. Shatapatha Brâhmana X.5.4.16)). Si no es por ninguna mera actividad ni por ningún medio ritual, está claro que solo puede ser con una comprensión o verificación de lo que se hace como él puede ser encontrado. Aquí, entonces, nos proponemos indagar, no lo que se hace exteriormente sino lo que cumple interiormente el sacrificador que comprende. 507 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Esto nos introduce a «Soma», de quien tendremos mucho que decir. Pues él también, el Rey Soma, es la víctima: Agni el comedor, Soma el alimento aquí abajo, el Sol el Comedor, la Luna su alimento y oblación allí arriba (Shatapatha Brâhmana XI.1.6.19, X.6.2.1-4, y passim). No podemos desarrollar aquí esta relación en toda su extensión excepto para decir que «cuando comedor y alimento (adya = purodâsa, torta sacrificial) se unen (ubhayam samâgacchati), ello es llamado el comedor, no el alimento» (Shatapatha Brâhmana X.6.2.1), es decir, hay una asimilación en ambos sentidos de la palabra; que esta asimilación es también el matrimonio efectuado la noche antes de la salida de la luna nueva (amâvâsya, «cohabitación», Pânini III.1.122) cuando ella entra (pravisati) en él (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.33.6); que el Sol y la Luna son los mundos divino y humano, Om y Vâc (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.13, 14), (es decir, el Sí mismo y el sí mismo); y nuevamente, que el Sol es Indra, la Luna Vrtra, a quien él traga esa noche antes de que aparezca la luna nueva (Shatapatha Brâhmana I.6.4.18, 19). De una correlación de este pasaje con Shatapatha Brâhmana II.4.4.17-19, se desprende, ciertamente, que Vrtra es la esposa del Indra solar – cf. Rig Veda Samhitâ X.85.29, donde la esposa del Sol, que entra en él (visati patim), es originalmente ofidiana, y solo adquiere pies en su matrimonio (como en el matrimonio de una sirena con un humano); y que hay más de una manera de «matar» a un dragón. Todo esto expresa la relación entre el Soplo y el «sí mismo elemental», Eros y Psique, el «Espíritu» y el «alma», y tiene su paralelo en las palabras del Maestro Eckhart «El alma, en su ardiente búsqueda de Dios, deviene absorbida en Él… justamente como el sol tragará y disipará a la aurora» (ed. Evans, I, 292; cf. Dante, Paradiso XXVII. 136-138), que, ella misma, es una «serpiente» (apâd) en el comienzo (Rig Veda Samhitâ I.152.3, VI.59.6). 517 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La polaridad de Soma es como la de Agni. Cuando se compra y se ata el Soma (en la forma de un hombre, para representar al sacrificador mismo, Shatapatha Brâhmana III.3.2.18) es de la naturaleza de Varuna, y debe hacerse que sea un Amigo (Mitra) con las palabras, «Ven a nosotros como el Amigo (Mitra), creando con pacificación amistades firmes» (sântyai, Taittirîya Samhitâ VI.1.11, I.2.7). No debe olvidarse nunca que «Soma era Vrtra» (Shatapatha Brâhmana III.4.3.13, III.9.4.2, IV.4.3.4), y aquí no se necesita prueba de que Vrtra = Ahi, Pâpman, etc. Por lo tanto, «Como Ahi de su piel inveterada, así (de los brotes machacados) fluye la lluvia amarilla, briosa como un caballo» (Rig Veda Samhitâ IX.86.44), «como Makha, así tú, Soma, vas brioso al filtro» (Rig Veda Samhitâ IX.20.7). «El Sol, ciertamente, es Indra, y esa Luna no es nadie sino Vrtra, y en la noche de la luna nueva él, Indra, le destruye completamente, sin dejar ningún resto; cuando el Sol le devora (grasitvâ), le suerbe hasta secarle y le escupe (tam nidhîrya nirasyatí); y habiendo sido completamente sorbido (dhîtah), crece de nuevo (sa punar âpyâyate); y quienquiera que es un Comprehensor de este (mito o doctrina), de la misma manera vence todo Mal (pâpman), no dejando que quede nada de él» (Shatapatha Brâhmana I.6.4.13, 19, 20; cf. Taittirîya Samhitâ II.5.2.4, 5 Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.33.6 (y vrtram ahim… âvayat, Rig Veda Samhitâ X.113.8)). De hecho, la piedra con la que se prensa y se mata a Soma, se identifica con el Sol (Âdítya, Vivasvant, Shatapatha Brâhmana III.9.4, 8), puesto que lo que se representa aquí corresponde con lo que se hace allí. Y como in divinis (adhidevatam) y en la mimesis ritual, así «dentro de vosotros» (adhyâtmam): los poderes del alma (visión, audición, etc.), que son las formas inmanentes de Brahma, se llaman su «tragadero» o «sumidero» (giri); e inversamente el Comprehensor de esto «traga» o «sorbe» (girati) al enemigo malo y odioso (dvishantam pâpmânam bhrâtrvyam = Vrtra), y «deviene con-Sigo mismo» (bhavaty âtmanâ), y, al igual que Brahma, «uno cuyo enemigo malo es como un desecho» (parâsya, una cosa para tirar, escupir, rechazar o desechar, Aitareya Âranyaka II.1.8); el ciclo se invierte y se completa cuando en el sueño (o en samâdhi o a la muerte) el Soplo mismo (prânah, la deidad inmanente, el Sol, Brahma) «traga» (jagâra) a los «cuatro grandes sí mismos», es decir estos mismos poderes de visión, audición etc. (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.2). 523 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La palabra giri (Aitareya Âranyaka II.1.8), traducida arriba por «tragadero» conduce por sí sola a una extensa exégesis. Keith la traduce por «escondrijo» (de Brahma), y en una nota dice muy acertadamente que «se llama giri, porque el prâna es tragado y ocultado por los otros sentidos». En una nota sobre Aitareya Âranyaka II.2.1, agrega, «El sol y el prâna, como es habitual, se identifican; uno es la representación adhidaivatam, el otro la representación adhyâtman. El primero atrae la visión, el segundo impele el cuerpo». De hecho, es dentro de nosotros donde la deidad está «oculta» (guhâ nihitam, passim), dentro de nosotros donde los rshayah (los risis) védicos le buscaron por sus huellas, dentro de nosotros, en el corazón, donde el «Sol oculto» (suryam gulham, Rig Veda Samhitâ V.40.6, etc.) ha de ser «encontrado». «Pues, en nosotros mismos, este (Sol) está oculto (guhâdhyâtmam), estas deidades (los soplos) (están ocultas); pero manifiestos in divinis» (âvir adhidaivatam, Aitareya Âranyaka I.3.3), puesto que el habla se «manifiesta» como Agni, la visión como el Sol, etc. (Aitareya Âranyaka II.1.5, etc.). Estos son las «dos formas de Brahma, el formado (murta, es decir, visible) y el sin-forma (amurta)… presente (sat) e inmanente (tya)», respectivamente el disco visible del Sol y el ojo, y las Personas invisibles en el disco y en el ojo (Brhadâranyaka UPANISHAD II.3). 533 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Con giri (r. gir, «tragar») comparar grha (r. grah, «retener»); ambos implican recintos, cercados, un estar dentro de algo. Al mismo tiempo, giri es «montaña»; y garta (de la misma raíz), es a la vez «sede» y «tumba» (uno puede estar «tragado» bien en una u otra). Esta semántica tiene sus paralelos en el alemán Berg, «montaña», y en sus conexos ingleses barrow, (1) «Colina» y (2) «montículo funerario», burgh, «ciudad», borough, «cuartel» y finalmente bury, «enterramiento»; cf. sánscrito stupa, (1) «elevación», «altura», y (2) «montículo funerario». Nosotros somos entonces, la «montaña» en la cual Dios está «enterrado», de la misma manera que una iglesia o una stupa, y el mundo mismo, son Su tumba y la «caverna» dentro de la cual Él desciende para nuestro despertar (Maitri UPANISHAD II.6, pratibodhanâya; cf. Atharva Veda Samhitâ XI.4.15, jinvasyatha). A lo que todo esto conduce, teniendo presente que tanto los Maruts como los brotes del Soma se igualan con los «soplos» (Shatapatha Brâhmana IX.3.1.7, Aitareya Brâhmana III.16, y Taittirîya Samhitâ VI.4.4.4), es a la probabilidad de que giri, en el Rig Veda, aunque traducible por «montaña», es en realidad más bien «caverna» (guhâ) que «montaña», y girishtha más bien «dentro de la montaña» que sobre ella, y equivalente a âtmastha (Katha UPANISHAD V.12, Maitri UPANISHAD III.2), notablemente en Rig Veda Samhitâ VIII.94.12, donde el Marut huésped es girishtha, y IX.85.12 y V.43.4 donde Soma y el jugo de Soma (rasa) son girishtha. Lo mismo está implícito en Rig Veda Samhitâ V.85.2, donde se dice que Varuna ha puesto «el Consejo en los corazones, a Agni en las aguas, al Sol en el cielo y a Soma en la roca» (adrau, Sâyana parvate). «La oblación de Soma… es incorporal» (Aitareya Brâhmana II.14). No hay que sorprenderse de que «de el que los brâhmanes comprenden por “Soma” nadie saborea nunca, nadie saborea que more sobre la tierra» (Rig Veda Samhitâ X.85.3, 4). 535 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La muerte de Soma es su procesión, él es matado en el mismo sentido en que cada iniciando, homo moriturus, muere, para nacer de nuevo. «Un hombre es innacido mientras no sacrifica» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14.8); sacrificar es nacer (Kausitakî Brâhmana XV.3), la matanza de Vrtra es el nacimiento de Indra (como Mahendra, Shatapatha Brâhmana I.6.4.21). El Sacrificador, al participar en la pasión de Soma, nace de nuevo del Fuego sacrificial, en el sentido en que «a no ser que un hombre nazca de nuevo…» y «a no ser que un grano de trigo caiga en tierra y muera…» (San Juan 3.3 y 12.24). 537 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Todo esto se refleja en el ritual, como si fuera en un espejo, inversamente. Mientras que Prajâpati se divide a sí mismo, derrama a sus hijos, se hace a sí mismo muchos y entra en nosotros en quienes él está tragado y oculto, así, a su vez, el sacrificador «retrotrae (uddhrtya, r. hr) estos soplos con Om, y los sacrifica en el Fuego sin mal» (Maitri UPANISHAD VI.26). Como Prajâpati «emanó a sus hijos, y se pensó vaciado» (rirícâno’manyata), así «el sacrificador es como si emanara a sus hijos y con ello está, por así decir, vaciado» (rirícâna iva, Taittirîya Samhitâ VI.6.5.1): «Con toda su mente, con todo su sí mismo (sarvenevâtmanâ), ciertamente, el iniciado (dîkshitah) recoge (sambharati) y junta (sam ca jihîrshati, r. hr) El Sacrificio; su sí mismo, por así decir, está vaciado» (rirícâna ivâtmâ bhavati, Shatapatha Brâhmana III.8.1.2, Kausitakî Brâhmana X.3). Que el sacrificador se «junte» así a sí mismo (samharati, r. hr) es el equivalente activo, por su parte, de lo que le hace el Sí mismo Espiritual en la muerte (o en el sueño, o en samâdhi) «cuando los soplos (prânâh, es decir, indríyâní, tes psyches dynameis) se unen con él (con el Sí mismo Espiritual) (abhisamâyanti), y Él, tomando posesión completa de esas medidas del fuego (etâ tejo-mâtrâh samabhyâdadâno’) desciende adentro del corazón (hrdayam evânvakrâmati)… (y así), abatiendo el cuerpo, disipando su ignorancia, se junta a sí mismo (âtmânam samharati) con el fin de pasar» (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.1); el equivalente, por su parte, de lo que le hace el Soplo (prânâh) que parte, cuando «extrae» (samvrh, Brhadâranyaka UPANISHAD VI.1.13) o «levanta» (samkhid, Chândogya UPANISHAD V.1.2) los soplos, como un caballo podría arrancar las estacas con las que está atado. 541 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Esto tiene lugar en todo caso cuando «el polvo retorna al polvo como él era: y el espíritu a Dios que lo dio» (Eclesiastés 12.7). La pregunta candente para nosotros es, «¿En quién, cuando yo parta, estaré yo partiendo? ¿Sobre el terreno de quién estaré yo establecido?» (Prasna UPANISHAD VI.3). ¿Seré yo juntado o ME juntaré yo a mí mismo? ¿Seré yo pasivamente reposeído o activamente auto-poseído? «Quienquiera que parte de este mundo, sin haber visto su verdadero mundo propio (svam lokam adrshtvâ), ignorante de su verdadero mundo propio, no aprovecha más que lo que uno podría aprovechar los Vedas no recitados o una obra no hecha» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.15); mientras que, «El que conoce a ese Sí mismo contemplativo, sin edad, pleno de juventud, no tiene nada que temer de la muerte» (Atharva Veda Samhitâ X.8.44). 543 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La relación de los soplos con el Soplo, como la de los Maruts (identificados con los soplos en Shatapatha Brâhmana IX.3.1.7, etc.), es la de súbditos (visah, svâh) con su rey o duque. Por consiguiente, ellos son su legítimo «alimento», y él vive de ellos. Ellos son, de hecho, sus «divisiones». De la misma manera que él (Bhagavan), al distribuir sus poderes, se divide a sí mismo (âtmânam vibhajya, passim) en ellos, así son ellos sus devotos sustentadores (bhaktâh), pues es incumbencia suya «sustentar»-le, en todos los sentidos de la palabra, pero especialmente en tanto que es incumbencia suya darle su «porción» (bhâgam). Esta relación feudal se afirma repetidamente en las palabras «Nosotros somos tuyos y tú eres nuestro» (Rig Veda Samhitâ VIII.92.93, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.37, etc.; cf. Platón, Leyes 904B). Que ellos le «alimentan» se afirma constantemente en la frase, «ellos le traen tributo» (balim haranti o bharanti). En Brhadâranyaka UPANISHAD VI.1.3, cuando se ha reconocido la superioridad del Soplo, él, dirigiéndose a los soplos, dice, «En ese caso, rendidme tributo» (ME balim kuruta); por consiguiente, cada uno de ellos hace el reconocimiento de que su función particular no es suya propia, sino de él; en el caso del habla (vâc), por ejemplo, «Eso en lo que yo soy “valiosísima” (femenino) (yad vâ aham vasishthâsmi), eso “valiosísimo” (masculino) eres tú» (tvam tad vasishtho’si). En otras palabras, ellos le contribuyen ofrendas que son en realidad atributos de él (âbharana); ellos reconocen que ellos son «solamente los nombres de sus actos» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7, cf. I.5.21, I.6.3; Bhagavad Gîtâ III.15, etc.). 547 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
En Taittirîya Samhitâ II.4.12.5, 6 y en Shatapatha Brâhmana I.6.3.17, Vrtra entra en Indra por acuerdo. El fuego es, ciertamente, el consumidor del alimento tanto en los dioses como en los hombres (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.11.5-7). O más bien, esa parte del biseccionado Vrtra, que era de la naturaleza de Soma, deviene la Luna; y esa parte de él que era Asurya (es decir, la parte ofidiana, la cola), devino el vientre, «para encenderle (indhîya)» y «para su goce (bhogâya)»; y es, en los hombres, el apetito tiránico al cual estas criaturas (imâh prajâh, es decir, prânâh, los poderes sensoriales de los cuales el individuo es una hueste) rinden tributo (balim haranti) siempre que están hambrientos. Así, los hombres dicen que « Vrtra está dentro de nosotros»; y el Comprehensor de esta doctrina, de que Vrtra es el consumidor, mata al enemigo del hombre, la privación o el hambre. Haciendo referencia a esto, hay que recordar, por una parte, que los intestinos son de un aspecto serpentino y, por así decir, sin cabeza; y, por otra, que para Platón, y tradicionalmente, los intestinos son la sede de las emociones y apetitos. Por supuesto, debemos guardarnos de entender «alimento» en un sentido restringido; en todos nuestros textos, «alimento» es todo lo que puede desearse, todo lo que nutre nuestra existencia, todo lo que alimenta los fuegos de la vida; hay alimentos para el ojo y alimentos para la mente, y así sucesivamente. El fuego de Vrtra es la fuente de nuestra voluptas cuando nosotros no buscamos en las obras de arte nada sino una experiencia «estética», y de nuestra turpis curiositas cuando nosotros «estamos sedientos de conocimiento» por el conocimiento mismo. De los «dos pájaros», uno come, el otro presencia pero no come (Rig Veda Samhitâ I.164.20, Mundaka UPANISHAD III.1.1, etc.). 549 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
De aquí que, en los significativos versos de Maitri UPANISHAD VI.34, «Como el fuego privado de combustible (niríndhah) se extingue en su propio fogar (svayonâv upasâmyate), así, cuando sus emociones han sido matadas (vrtti-kshayât) la voluntad se extingue en su propia sede (cittam svayonâv upasâmyate). Es por el amor de la Verdad (satyakâmatas) como la mente (manas) se extingue en su propia sede; son falsas las acciones y las necesidades que obsesionan (karmavasânugâh) al obnubilado por los objetos de los poderes sensoriales (indríyârtha-vímudhasya). La Transmigración (samsâra) no es nada sino nuestra volición (cittam eva); púrgala (sodhayet) cuidadosamente, pues “Como es la propia volición de uno, así uno viene a ser” (yac cittas tanmayo bhavati)… Se dice que la mente es doble, limpia y sucia (suddham câsuddham eva); sucia por conexión con la deseación (kâma), limpia cuando está separada de la deseación… “La mente, en verdad, es para los seres humanos (manushyânâm) el medio igualmente de la esclavitud y de la liberación; de la esclavitud, cuando está apegada a los objetos (vishaya), y de la liberación (moksha) cuando está desapegada de ellos”». Y «De aquí que, para aquellos que no hacen el Agnihotra (que no hacen la Ofrenda a quemar), que no edifican el Fuego, que no conocen y no contemplan, la recordación de la morada empírea de Brahma está obstruida. Así el Fuego ha de ser servido con ofrendas, ha de ser edificado, alabado y contemplado». 551 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
El sí mismo (âtman) psicofísico y mortal que el sacrificador inmola, ya sea como arriba ritualmente, o ya sea cuando muere efectivamente y se hace de él una oblación (âhuti, Aitareya Brâhmana II.4; Shatapatha Brâhmana II.2.4.8, XII.5.2.13; Brhadâranyaka UPANISHAD VI.2.14, 15, etc.) en el Fuego (pues el rito sacrificial prefigura su resurrección final del Fuego), aunque actúa como una unidad (Aitareya Âranyaka III.2.1; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.7.4; Kaushitakî UPANISHAD III.2, 8) no es un único miembro (cf. I Corintios 12.12 sigs.) sino un compuesto (samhata, samdeha, sambhuti, sygkrima, etc.), o «hueste de seres elementales» (bhutagana), llamado «sí mismo elemental» (bhutâtman) y, como tal, distinto (como en Platón) de «su Sí mismo inmortal» (amrto’syâtmâ, psyche psyches), el impasible e in-afectado Hombre Interior (antahpurushah = prajñâtman, el Sí mismo Solar; cf. Maitri UPANISHAD III.2, 3). En vista de lo que ya se ha dicho del sacrificio de Soma, una auto-inmolación simbólica, no nos sorprenderá encontrar ahora que este pasible «sí mismo elemental» se identifica con Soma (soma samjño’yam bhutâtmâ, Maitri UPANISHAD VI.10). Por supuesto, no el Soma que «era Vrtra», o Varunya, sino el Soma que todavía es Vrtra, o Varunya; no Soma el Amigo (mitra) sino Soma el Titán (asura, Shatapatha Brâhmana XII.6.1.10, 11); no Soma el inmortal, sino el Soma que ha de ser prensado y matado y de quien se ha de preparar el extracto inmortal. Por consiguiente, en Maitri UPANISHAD VI.10, se nos recuerda, además, que Soma es el alimento y el Fuego el comedor (es con este Fuego y no con el Soma con quien el Sacrificador identifica su Sí mismo), y que el Comprehensor de la ecuación Soma = bhutâtman es un hombre verdaderamente pobre (sannyâsî), un hombre enyugado (yogî) y un «sacrificador de sí mismo» (âtmayâjî), es decir, «uno que él mismo oficia como su propio sacerdote sacrificial, en distinción del devayâjî, para quien el sacrificio es otro quien lo hace, notablemente el dios (Agni, devayaj, Shatapatha Brâhmana, passim), en tanto que sacerdote misal: la inmolación de sí mismo del Sacrificador, de su «sí mismo elemental», es su «sacrificio de sí mismo» (âtmayajña). 555 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
De la misma manera podremos comprender ahora cómo en Maitri UPANISHAD VI.35 los poderes del alma son igualados con los brotes del Soma: aquí «del Fuego que está oculto dentro del Cielo, solo una pequeña medida es el Agua de la Vida (amrtam) en el medio del Sol, cuyos pujantes brotes (âpyay-ankurâh) son Soma o los Soplos (soma prânâ vâ)». La ecuación de los soplos con los brotes del Soma es aún más explícita en Taittirîya Samhitâ VI.4.4.4, prânâ vâ amsavah = «los soplos son los brotes del Soma». Ya hemos visto que «Soma era Vrtra», y que emerge de estos brotes «como la Serpiente de su piel»; los poderes del alma, el alma colectiva misma, son, entonces, la «sede y guarida» de Vrtra, de donde se extrae la ofrenda (ishti) (Shatapatha Brâhmana V.5.5.1, 6 citada arriba). El sacrificio de Soma real es el machacamiento de estos brotes, los soplos, el sí mismo o alma elemental: «Uno retira (uddhrtya) estos soplos (de sus objetos) y los sacrifica en el Fuego» (prânân… agnau juhoti, Maitri UPANISHAD VI.26); «las deidades (inmanentes) son los soplos, nacidos de la mente y uncidos a la mente, en ellos uno sacrifica metafísicamente» (prânâ vai devâ, manojâtâ manoyujas, teshu paroksham juhoti, Taittirîya Samhitâ VI.1.4.5, cf. Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.40.3). 557 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
«Nacidos de la mente y uncidos a la mente»: en el símil siempre recurrente del carro, es decir, el vehículo corporal en el cual el Sí mismo espiritual solar toma su sede como un pasajero mientras dura el carro, los órganos de los sentidos son los caballos y sus riendas las tiene la mente conductora (manas, nous) en nombre del pasajero; «Savitr unce a los dioses (devâh = prânâh) con la mente, él los impele (yuktvâya manasâ devân… savitâ prasuvati tân, Taittirîya Samhitâ IV.1.1)». Cuando los caballos obedecen voluntariamente a las riendas, el carro conduce al pasajero a su destino señalado; pero si persiguen sus propios fines, los objetos naturales de los sentidos, y la mente sucumbe a ellos, el viaje acaba en desastre (debe recordarse que la mente es «doble», sujeta a los sentidos o independiente de ellos, Maitri UPANISHAD IV.34, cf. Filón, Legum allegoriae I.93). El hombre cuyos sentidos están bajo control, o «uncidos» (yuktâh, yujah), es decir, el yogî, puede decir, por consiguiente, «Yo ME unzo a mí mismo, como un caballo que comprende (svayam ayuji hayo na vidvân, Rig Veda Samhitâ V.46.1)»; lo cual es solo otro modo de referirse a aquellos que «ofrecen todas las operaciones de los sentidos y los soplos en el Fuego del “yoga” del control de sí mismo, encendido por la gnosis» (Bhagavad Gîtâ IV.27). 559 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
El satisad es el mismo que el Âtmayâjî aludido más atrás, a saber, el que es su propio sacerdote. El âtmayâjî es «el que sabe, “este (nuevo) cuerpo mío ha sido integrado (samskriyata), ha sido sobreimpuesto (upadhîyate) por ese cuerpo (del Sacrificio)”: y como Ahi de su piel, así se libera él de este cuerpo mortal, del mal (pâpmanas, es decir, de Vrtra), y como una ofrenda (âhuti), como uno compuesto de los Tres Vedas, así pasa al mundo de la luz celestial. Pero el devayâjî (por quien oficia otro) que solo sabe que “yo estoy sacrificando esta (víctima) a los dioses, yo estoy sirviendo a los dioses”, es como un inferior que trae tributo a (balim haret) un superior… él no gana tanto de un mundo» (Shatapatha Brâhmana XI.2.6.13, 14). La distinción es la que hay entre las viae activa y pasiva, entre la «salvación» y la «liberación». El Âtmayâjî es «el que sacrifica en sí mismo» (âtmann eva yajati, Maitri UPANISHAD VII.9). «Viendo el Sí mismo imparcialmente en todos los seres y a todos los seres en el Sí mismo, el Âtmayâjî obtiene la autonomía» (svarâjyam, Mânavadharmasâstra XII.91; cf. Chândogya UPANISHAD VIII.1.1-6, Bhagavad Gîtâ VI.29). 573 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La precedente interpretación del Sacrificio, como una serie exhaustiva de actos simbólicos que han de ser tratados como soportes de contemplación (dhiyâlamba), refleja el postulado tradicional de que toda práctica (praxis) implica y entraña una teoría (theoria) correspondiente. La observación de Shatapatha Brâhmana IX.5.1.42 de que la construcción del (altar del) Fuego incluye «todos los tipos de trabajos» (visvâ karmâni) asimila el sacrificador al sacrificador arquetípico, Indra, que es preeminentemente el «Omni-hacedor» (visvakarmâ). Debido justamente a que el Sacrificio, si ha de ser cumplido correctamente (y esto es completamente indispensable), requiere la diestra cooperación de todos los tipos de artistas, por ello mismo determina necesariamente la forma de la estructura social entera. Y esto significa que en una sociedad completamente tradicional no hay ninguna distinción real entre las operaciones sagradas y profanas; más bien, como lo expresaba el difunto A. M. Hocart, «cada ocupación es un sacerdocio»; y es una consecuencia de ello que en tales sociedades, «las necesidades del cuerpo y las del alma se satisfacen juntas». En vista de esto, no nos sorprenderá encontrar lo que en toda investigación del «sistema de castas» nunca debe ser pasado por alto, a saber, que la aplicación y la referencia principales del verbo kr (creo, kraino), hacer u obrar, y del nombre karma, acción u obra, es a la operación sacrificial (cf. latín operari = sacra facere). Será tan verdadero para todo agente como lo es para el rey, que todo lo que hace por sí mismo, sin estar soportado por una razón espiritual, será para todos los fines y propósitos «una cosa no hecha» (akrtam). Lo que, de otro modo, podría parecer a nuestros ojos seculares un principio revolucionario, a saber, que el verdadero Sacrificio («hacer sagrado», «sacralizar», ieropoia) ha de hacerse diaria y horariamente en todas y cada una de nuestras funciones – teshu paroksham juhoti, Taittirîya Samhitâ VI.1.4.5- está realmente implícito en el concepto de acción (karma) mismo; en realidad es solo la inaccíón, lo que es no hecho, que puede considerarse como no sacro, y esto es explícito en el significado siniestro de la palabra krtyâ, la «potencialidad» personificada; el hombre perfecto es «el que ha hecho lo que hay que hacer» (krtakrytah), el Arhat katam karaniyam. La interpretación sacrificial de toda la vida misma, la doctrina karma mârga de la Bhagavad Gîtâ, está implícita en los textos ya citados, y explícita en muchos otros, por ejemplo, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.2, donde el hombre es el Sacrificio, y sus soplos, los poderes del alma, que actúan como Vasus, Rudras y Âdítyas, llevan a cabo por la mañana, al mediodía y al atardecer los prensados (es decir, el sacrificio de Soma), durante sus primeros 24 años, sus segundos 44 años y sus últimos 48 años, de una vida de 116 años. Similarmente Chândogya UPANISHAD III.16, seguido por III.17, donde la privación se iguala con la iniciación, los goces con las sesiones y cantos sacrificiales, las virtudes con los galardones, la generación con la regeneración, y la muerte con la última ablución ritual. De la misma manera en la operación «de mil años» de las deidades omni-emanantes (visvasrjah), «Muerte es el matador» (samitr, Pañcavimsa Brâhmana XXV.18, 4), que despacha la víctima resucitada a los dioses. 577 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
En Kaushitakî UPANISHAD II.5, en la versión de Hume apropiadamente titulada «La vida entera de una persona simbólicamente un sacrificio de Soma», se afirma con respecto a la Ofrenda a quemar Interior (ântaram agnihotra) que nuestros soplos mismos adentro y afuera (prânâpânau: los dos soplos o vidas principales, que incluyen y representan a todos los de la vista, el oído, el pensamiento y el habla, etc., Aitareya Âranyaka II.3.3) «son dos oblaciones ambrosíacas sin fin (nante amrtâhutî) que, ya sea despierto o dormido, uno ofrece (juhoti) continuamente y sin interrupción; y cualesquiera otras oblaciones que haya, tienen un final (antavatyas tâh), pues no equivalen a nada más que a una actividad como tal (karmmamayo hi bhavanti). Y, ciertamente, los Comprehensores de esto se abstenían, en los tiempos antiguos, de hacer ofrendas a quemar efectivas (agnihotram na juhuvâm cakruh)». Es desde el mismo punto de vista como el Buddha, que encontró y siguió la antigua Vía de los Plenamente Despertados de antaño (Samyutta Nikâya II.106, etc.) y que niega expresamente que haya enseñado una doctrina de su propia invención (Majjhima Nikâya I.77), pronuncia: «Yo no apilo leña alguna para los fuegos del altar; yo enciendo una llama dentro de mí (ajjhatam = adhyâtmikam), el corazón es el hogar, la llama en él el sí mismo dominado» (attâ sudantâ, Samyutta Nikâya I.169; es decir, saccena danto, Samyutta Nikâya I.168 = satyena dantah). Hemos visto ya que el que ha matado a su Vrtra, es decir, dominado a su sí mismo, y que es así un autócrata verdadero (svarâj), está liberado de la ley según la cual el Sacrificio se cumple efectivamente (Taittirîya Samhitâ II.5.4.5); y de la misma manera en Aitareya Âranyaka III.2.6, los Kâvasheyas, que (como en Kaushitakî UPANISHAD II.5, cf. Bhagavad Gîtâ IV.29) sacrifican el soplo entrante cuando hablan y el soplo saliente cuando permanecen silentes, preguntan, «¿Con qué fin deberíamos nosotros recitar el Veda (cf. Bhagavad Gîtâ II.46), con qué fin deberíamos nosotros sacrificar externamente?». 579 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Para el que ha realizado completamente las implicaciones sacrificiales de cada acción, para el que no está llevando una vida suya propia en este mundo sino una vida transubstanciada, no hay formas obligatorias. Esto no debe comprenderse en el sentido de que deba adoptar el papel de un no-conformista, un «debe» que sería enteramente incompatible con el concepto de «liberación». Si, en último análisis, el Sacrificio es una operación mental incluso para el Rig Veda, donde los actos rituales se cumplen mentalmente (manasâ, passim), aunque de ello no ha de inferirse que no hay procedimiento manual, también es verdadero que un énfasis sobre la interioridad última de la Ofrenda a quemar, no implica necesariamente una depreciación de los actos físicos que son los soportes de la contemplación. La prioridad de la vida contemplativa no destruye la validez real de la vida activa, de la misma manera que en el arte la primacía del actus primus libre e imaginativo no excluye la utilidad del actus secundus manual. En la karma mârga, karma retiene, como hemos visto, sus implicaciones sacrificiales. Un mero cumplimiento ignorante de los ritos hubiera sido considerado siempre como insuficiente (na karmanâ… na yajñaih, Rig Veda Samhitâ VIII.70.3). Si el karma de la Bhagavad Gîtâ es esencialmente (svabhâvaniyatam, XVIII.47 = kata physin) un trabajo al cual uno es llamado por su naturaleza o natividad propia, esto había sido igualmente verdadero en el período védico cuando la operación sacrificial implicaba «todos los tipos de trabajos» y cuando los actos del carpintero, del médico, del flechero y del sacerdote habían sido considerados todos como «operaciones» rituales (vratâni). Y así, como Bhagavad Gîtâ IV.15, recordándonos varios contextos citados arriba, afirma y prescribe, «Comprendiendo esto, los antiguos deseadores de la liberación hicieron el trabajo sacrificial (krtam karma purvair api mumukshubhih); haz así tú tu trabajo (kuru karma) como hicieron los antiguos». Es cierto que, como el Vedânta mantiene consistentemente, el fin último del hombre es inalcanzable por ningún medio, bien sea sacrificial o moral, pero nunca se olvida que los medios son dispositivos hacia ese fin: «Este Sí mismo Espiritual no ha de ser aprehendido (labhyah) por el tibio, ni con arrogancia, ni con ardor sin su ratificación (de pobreza); pero el que siendo un Comprehensor trabaja (yatate) con estos medios (upâya), ese Sí mismo mora en la morada de Brahma» (Mundaka UPANISHAD III.2.4). 583 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Hemos visto que la conquista de Ahi-Vrtra, la matanza y manducación del Dragón, no es nada sino la dominación del sí mismo por el Sí mismo; y que la Ofrenda a quemar es el símbolo y debe ser el hecho de esta conquista. «El que hace la Ofrenda a quemar (agnihotram) rompe la red de la codicia, deshace el engaño y disipa la cólera» (Maitri UPANISHAD VI.38); y así, «transcendiendo los poderes elementales y sus objetos… aquel cuya cuerda de arco es su vida solitaria y cuya flecha es la falta de auto-orgullo por la existencia de sí mismo, abate al guardián de la primera de las puertas del palacio de Brahma, cuya corona es engaño… y que mata a todos estos seres con la flecha de la ilusión», y puede entrar al palacio de Brahma, desde donde puede ver girar la rueda como el auriga puede ver girar las ruedas de su vehículo; «pero el que se agita e inflama por la obscuridad y la pasión, un morador del cuerpo atado a hijo o esposa o linaje, ¡no, nunca en absoluto!» (Kaushitakî UPANISHAD I.4 y Maitri UPANISHAD VI.28). Este «guardián» es ciertamente el Dragón sobre la senda del Héroe y el Guardián del Árbol de la Vida; en otras palabras, la Muerte que todo Héroe Solar debe vencer. Esperamos mostrar en otra parte que la derrota de Ahi-Vrtra por Indra y la conquista de Mâra por el Bodhisatta son relatos de uno y el mismo mito universal. Aquí solo nos hemos propuesto resaltar que el Dragón, o el Gigante – cualquiera que sea su nombre, ya le llamemos Ahi, Vrtra, Soma, Prajâpati o Purusha, u Osiris o Dionysos o Ymir – es siempre, él mismo, el Sacrificio, la víctima sacrificial; y que el Sacrificador, ya sea divino o humano, es siempre, él mismo, esta víctima, o de otro modo no ha hecho ningún sacrificio real. 585 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Al sacrificarse a sí mismo en el comienzo, el Héroe Solar, habiendo sido uno, se hace a sí mismo – o es hecho ser – muchos, por amor de aquellos en quienes debe entrar si han de encontrar su Vía «de la obscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.3.28). Él se divide a sí mismo, y «A no ser que comáis la carne del Hijo del hombre, y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros» (San Juan 6.53); y, como hemos visto, él está tragado en nosotros, como un tesoro enterrado. El Sacrifico se «extiende» en esta crucifixión cósmica; y mientras nosotros pensamos y actuamos en los términos de los pares de opuestos, concibiéndole en el aspecto noumenal y fenoménico bajo el cual entra en el mundo (Shatapatha Brâhmana XI.2.3.4, 5), nosotros «le crucificamos diariamente». Si su sacrificio es un acto de gracia, y es a causa de su amor (prenâ) por sus hijos por lo que él entra en ellos (Taittirîya Samhitâ V.5.2.1), en quienes como único Samsârin (Transmigrante) (Brahma Sutra Bhâshya I.1.5) se somete a repetidas muertes (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.11.1 sig., cf. Rig Veda Samhitâ X.72.9), su sacrificio es también, por otra parte, un crimen que es cometido por quienquiera que, humano o divino, sacrifica a otro; de hecho, la matanza y desmembramiento de Vrtra es un pecado original (kilbisha) por parte de Indra, a causa del cual es excluido a menudo de la bebida del Soma, y por el cual debe hacerse expiación (Taittirîya Samhitâ II.5.3.6, Aitareya Brâhmana VII.31, Kausitakî Brâhmana XV.3; cf. Shatapatha Brâhmana I.2.3, III.9.4.17, XII.6.1.40, etc.). 587 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
Sin embargo, no debemos suponer que «nosotros» somos los héroes de este drama cósmico: hay solo un Único Héroe. Es el Dios el que «se atrapa a sí mismo por sí mismo como un pájaro en la red» puesta por el trampero Muerte, y es el Dios el que sale de la trampa, o, dicho de otro modo, el que cruza el torrente de la vida y de la muerte hasta la otra orilla por el puente que está hecho de su propio Espíritu, o el que escala a la cima del árbol para reposar sobre su copa o elevarse a voluntad. Él, y no este hombre, Fulano, es mi Sí mismo, y no es por ningún acto «mío», sino solo conociendo-Le (en el sentido en que conocer y ser son uno), solo conociendo Quien somos, como «nosotros» podemos ser liberados. Es por eso por lo que todas las tradiciones han insistido en la necesidad primordial del conocimiento de sí mismo: no en el moderno sentido del psicólogo, sino en el de la pregunta «¿Cuál sí mismo?», el del oráculo «Conócete a ti mismo», y el de las palabras Si ignoras te, egredere. «Con el Sí mismo uno encuentra el coraje, con la comprensión encuentra la inmortalidad; ¡grande es la destrucción si uno no Le ha encontrado aquí y ahora!» (âtmanâ vindate vîryam, vidyayâ vindate’mrtam… na ced ihâ’vedîn mahatî vinashtih, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.19.4, 5). «El que es un Comprehensor de ello, con el sí mismo mora en el Sí mismo» (samvisaty âtmanâtmânam ya evam veda, Vâjasaneyi Samhitâ XXXII.2). «¡Lo que tú, Agni, eres, eso pueda yo ser!» (Taittirîya Samhitâ I.5.7.6). 591 AKCMeta Âtmayajña: El Sacrificio de sí Mismo
La «pacificación» de Soma es su quietus en tanto que un principio Varunya. Cf. Taittirîya Samhitâ II.1.9.2, donde por medio de Mitra el sacerdote «pacifica» (samayati) a Varuna, y así libra al sacrificador del lazo de Varuna; y Taittirîya Samhitâ V.5.10.5, donde las deidades peligrosas podrían tragar (dhyâyeyuh) al sacrificador y él las «aplaca» (samayati) con las oblaciones. El matador ritual es un samitr, el que da el quietus (Rig Veda Samhitâ V.43.4, Shatapatha Brâhmana III.8.3.4, etc.). De la misma manera, el sacrificio de la víctima cristiana es por expiación, para hacer la paz con el Padre encolerizado. Y mientras que el aplacamiento implica una satisfacción o gratificación de la persona aplacada, nunca debe pasarse por alto que la paz (sânti) jamás puede hacerse con un enemigo; de una manera u otra debe ser matado como enemigo (aunque «es su mal, no él mismo lo que ellos matan») antes de que pueda ser hecho amigo. Así pues, cuando la voluntad es pacificada (upasâmyate, Maitri UPANISHAD VI.34) es «aquietada», y cuando el sí mismo psicofísico es «conquistado y pacificado» (jita… prasântah, Bhagavad Gîtâ VI.7) por el Sí mismo Supremo, ha sido sacrificado. El deseo no puede sobrevivir al logro de su objeto; solo los «muertos», que no desean, debido a que su deseo está realizado, están en paz, y de aquí la frecuente asociación de las palabras akâma (sin deseo) y âptakâma (con el deseo cumplido), por ejemplo, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.21 y IV.4.6. 613 AKCMeta Apéndice 1: Sobre La Paz
Taittirîya Samhitâ II.4.12, yad asishyata = Rig Veda Samhitâ I.28.9, ucchishtam, no los «posos» del Soma, sino lo que «queda» cuando se ha extraído el Soma de los tegumentos o vainas ahora secas. En este inagotable ucchishtam (como en Vrtra) están contenidas todas las cosas (Atharva Veda Samhitâ XI.7), «todo está sintetizado dentro de él (ucchishte… visvam antah samâhitam, Atharva Veda Samhitâ XI.7.1)», «plenum es Ese (Brahma), plenum Este (Todo), cuando plenum se vacía (udacyate) de plenum (por ejemplo, Este Todo de Vrtra) plenum queda» (avasishyate, Brhadâranyaka UPANISHAD V.5), «… sí, conozcamos hoy Eso de donde se derramó Esto» (uto tad adya vidhyâma yatas tat parisicyate, Atharva Veda Samhitâ X.8.29). En otras palabras, Brahma es infinito (anantaram), el brahma-yoni inagotable. 629 AKCMeta Apéndice 2: Shesa, Ananta, Anantaram
Yad asishyata = Shesha, es decir, Ananta, la Serpiente del Mundo, el Tragador en quien están latentes todas las posibilidades y de quien se extraen todas las posibilidades de manifestación; y este círculo sin fin (ananta) es precisamente el de Midgardsworm (Gylfiginning, 46-48) (ver Edda Snorra Sturlusonar med Skáldatali, ed. Gudni Jónsson (Reykjavik, 1935) -ED.), el de «der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beisst, (und die) stellt den Äon dar» (Alfred Jeremías, Der Antichrist in Geschichte und Gegenwart, Leipzig, 1930, p. 5), el de Agni «sin pies y sin cabeza, ocultando sus dos extremidades (apâd asîrsha guhamâno antâ) cuando nace por primera vez en el terreno de la región (budhne rajasah, es decir, como Ahi Budhnya), de su matriz (asya yonau, Rig Veda Samhitâ IV.1.11; cf. X.79.2, guhâ siro nihitam rdhag akshî)», el de Prajâpati «sin visión, sin cabeza, yacente (apasyam amukham sayânam, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.38)» el de Vrtra-Kumâra «sin manos y sin pies (ahastam… apâdam, Rig Veda Samhitâ X.30.8)». De la misma manera Brahma «era el uno y el único Sin Fin (eko’nantah, Maitri UPANISHAD VI.17)», «Brahma no tiene extremidades (anto nâstí yad brahma, Taittirîya Samhitâ VII.3.1.4)», «sin pies, él vino al ser el primerísimo (apâd agre samabhavat, Atharva Veda Samhitâ X.8.21)», «como un Asura (so’gre asurâbhavat)»: él (Akshara) es un «(gusano) ciego y una (culebra) sorda sin ninguna fisura (acakshushkam asrotram… anantaram, Brhadâranyaka UPANISHAD III.8.8)»; «a la vez ciego y sordo, sin manos ni pies (acakshuhsrotram tad apâny apâdam… bhutayonim, Mundaka UPANISHAD I.2.6)»; el Canto «sin fin (anantam)» es como un collar «cuyas puntas se tocan (samantam)», como una serpiente constriñendo sus anillos (bhogân samâhrtya, que quiere decir también «juntando sus delectaciones»), y como el Año, que es «sin fin» debido a que sus puntas, Invierno y Primavera, están unidas (samdhatah, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.35.7 sig.). El Buddha es «sin pies (apadam, Dhammapada 179)», lo mismo que Mâra (Anguttara Nikâya IV.434, Majjhima Nikâya I.180). 631 AKCMeta Apéndice 2: Shesa, Ananta, Anantaram
«Lo que es el comienzo, eso es el fin» (Keith), o más bien «El que sale es también el que vuelve (yo hy eva prabhavah sa evâpyayah, Aitareya Âranyaka III.2.6; cf. Katha UPANISHAD VI.11, Mundaka UPANISHAD 6, y Bhagavad Gîtâ XVIII.16)». «Su antes y después son lo mismo» (yad asya purvam aparam tad asya, Aitareya Brâhmana III.43); en otras palabras, «Él es fluente y re-fluente» (Eckhart), su partida cuando nosotros acabamos es «el vuelo del solo al solo» (Plotino). Y por lo tanto «Eso» es lo que queda (atra parisishyate) cuando el morador del cuerpo (dehínah, no mi «alma» sino mi Sí mismo) se des-ata y se libera del cuerpo (Katha UPANISHAD V.4); lo que queda entonces (atisishyate) es el Sí mismo inmortal (âtman, Chândogya UPANISHAD VIII.1.4-5). Como es en la pira, y como este Sí mismo que el Comprehensor renace de la pira, el «residuo transcendente» (atisesha) es el análogo allí del «residuo» (sesha) que el Comprehensor deja tras él aquí, para que herede el carácter del cual, como brahmavit y brahmabhuta, él se ha liberado ahora, desde la manifestación mortal a la esencia inmortal, sin distinción entre apara y para brahma. Por lo tanto, la Serpiente (nâga) es la interpretación (nirvacanam) del «religioso cuyas salidas han cesado» (khînâsava bhikkhu, M I.142-45): de la misma manera que Brahma es akshara. «El último paso que hay que dar es sin pies»; «en mí no hay yo ni nosotros, yo soy nada, sin cabeza ni pies» (Rumî, Dîvân, pp. 137, 295). Así «se nos lleva ante el hecho pasmoso (menos pasmoso, quizás, en vista de lo que se ha dicho arriba) de que Zeus, padre de los dioses y de los hombres, es figurado por sus adoradores como una serpiente», y con el hecho correlativo de que «en toda Grecia al héroe muerto se le rendía culto en la forma de serpiente y se le trataba con títulos eufemísticos afines a los de Meilichios» (Jane Harrison, Prolegomena to the Study of the Greek Religion, Cambridge, 1922, pp. 18, 20, 325 sig.). Dios es la Serpiente inmortal, o más bien siempre renaciente, con quien todo Héroe Solar debe batirse y a quien a su vez se asimila el Héroe cuando saborea la carne y sangre del gran antagonista. Aprovechamos esta oportunidad para llamar la atención sobre la Historia del Rey Karade en el «Parzival Alsaciano», una leyenda que recuerda en más de un detalle las versiones indias de la enemistades de Indra y Vrtra. En la historia de Karade, el mago Elyafres, que lleva a cabo la hazaña del Caballero Verde dejándose decapitar y reapareciendo después indemne, es el amante de la Reina y el padre natural del supuesto hijo del Rey, Karados. Elyafres ha sido decapitado por Karados y cuando reaparece al cabo de un año para devolver golpe por golpe, en lugar de un golpe físico revela a Karados su verdadera paternidad. Karados, sin embargo, toma el bando de su padre legal. La Reina persuade entonces a Elyafres para que cree una serpiente que sea la destructora de Karados, de la misma manera que Vrtra es creado para que sea el enemigo mortal de Indra, con el mismo resultado en ambos casos, puesto que, aunque la intención es que sea el vencedor, ya sea directa o indirectamente, deviene el sufridor. La serpiente se enrolla alrededor del brazo de Karados y no puede ser abatida. Karados es salvado sólo por su prometida, Guingenier, y su hermano; Guingenier expone su pecho a la mirada de la serpiente y cuando ésta se extiende hacia ella, su hermano la corta en pedazos. No intentaremos analizar aquí todo este interesantísimo mito, solo señalar que el mago Elyafres corresponde a Tvashtr, el Mâyin; Karados a Indra, que es hijo y enemigo de Tvashtr como Karados lo es de Elyafres; la serpiente a Ahi-Vrtra; y que el motivo de los anillos (al enrollarse la serpiente) corresponde al evento relatado en Taittirîya Samhitâ V.4.5.4, donde Vrtra «envuelve a Indra con dieciséis anillos» (sodasabhir bhogair asinât). De estos anillos Indra sólo puede ser liberado por Agni, que los quema. En la mitología India, Agni es hermano de Indra; en la historia de Karade no es, ciertamente, el hermano del héroe sino su hermano político el que destruye a la serpiente. 633 AKCMeta Apéndice 2: Shesa, Ananta, Anantaram
Entendemos que el énfasis está siempre sobre la idea de una actividad «pura», que puede describirse propiamente como «juego», debido a que el juego no se juega, como se hace ordinariamente un «trabajo», con miras a asegurar algún fin esencial al bienestar del trabajador, sino exuberantemente; el trabajador trabaja por lo que necesita, el jugador juega debido a lo que él es. El trabajo es laborioso, el juego aplicado; el trabajo agota, el juego recrea. La manera de vivir mejor y más a semejanza de Dios es «jugar el juego». Y antes de que dejemos estas consideraciones generales, debe entenderse que, en las sociedades tradicionales, todos esos juegos y representaciones que nosotros consideramos ahora como «deportes» y «espectáculos» meramente seculares son, hablando estrictamente, ritos, en los que solo participan iniciados; y que, bajo estas condiciones, la pericia (kausalam) nunca es una habilidad meramente física, sino también una «sabiduría» (sophia, cuyo sentido básico es precisamente «la cualidad de ser experto»). Y así los extremos se tocan, el trabajo deviene un juego y el juego un trabajo; vivir, por lo tanto, es haber visto «la acción en la inacción y la inacción en la acción» (Bhagavad Gîtâ IV.18), es estar por encima de la batalla, y permanecer así inafectado por las consecuencias de la acción (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.23, Îsâvâsya UPANISHAD 5, Bhagavad Gîtâ V.7, etc.), pues las acciones ya no son «mías» sino del Señor (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5.2, Bhagavad Gîtâ III.15, etc.), a quien ellas «no atan» (Katha UPANISHAD V.11, Maitri UPANISHAD III.2, Bhagavad Gîtâ IV.14, etc.). 675 AKCMeta Lîlâ
La noción de un «juego» divino aparece repetidamente en el Rig Veda. De las veintiocho apariciones de krîl, «jugar» (en sentidos diversos), y de los adjetivos conexos, citamos Rig Veda Samhitâ IX.20.7, krîdur makho na manhayuh, «jugando, como un libérrimo mayoral, vas tú, oh Soma»; IX.86.44 donde «Soma, mismo que Ahi, deslizándose fuera de su piel vieja, fluye como un brioso corcel (krîlan)»; X.3.5, donde las llamas de Agni son las «juguetonas» (krîlumat); y X.79.6 donde, con respecto a su operación dual, ab intra y ab extra, inmanifestado y evidente, Agni se describe como «no jugando y jugando» (akrîlan krîlan). Es obvio que Agni se considera «jugando» en tanto que «se enciende y se apaga» (uc ca hrshyati ni ca hrshyati, Aitareya Brâhmana III.4), y que la designación de sus lenguas como las «tremolantes» (lelâyamânâh) en Mundaka UPANISHAD I.2.4 corresponde a su designación como las «juguetonas» en Rig Veda Samhitâ X.3.5. Al mismo tiempo se dice constantemente que Agni «lame» (rih, lih) todo lo que ama o devora; por ejemplo, «Agni lame (pari… rihan) el manto (forestal) de su madre y… siempre está lamiendo (reríhat sadâ, Rig Veda Samhitâ I.140.9)», y «como se mueve con su lengua, continuamente lame (reríhyate) a su madre» (Rig Veda Samhitâ X.4.4). 679 AKCMeta Lîlâ
La idea de un juego o divertimiento divino está plenamente representada en las «UPANISHADs» y la Bhagavad Gîtâ, pero la palabra lîlâ no aparece, y krîd aparece sólo en Chândogya UPANISHAD VIII.12, donde el Espíritu incorporal (asarîra âtman) se considera «riendo, jugando (krîdan) y tomando su placer», y en Maitri UPANISHAD V.1, donde «el Espíritu Universal (visvâtman), el Creador Universal, el Gozador Universal, la Vida Universal» es también «el Señor Universal del juego y el placer» (visvakrîdâratiprabhuh) en los que participa sin ser movido, estando en paz consigo mismo (sântâtman). 681 AKCMeta Lîlâ
Este breve examen nos dejará libres para considerar los interesantísimos usos del verbo lelây. Ya hemos citado lelâyamânâh, que califica a las «lenguas» de Agni. En Mundaka UPANISHAD I.2.2, yadâ lelâyate hy arcih es «tan pronto como la punta de la llama arde hacia arriba». Un desarrollo natural se encuentra en Shvetâsvatara UPANISHAD III.18, hamso lelâyate bahih, «hacia afuera revolotea el Cisne», es decir, el Señor (prabhuh), la Persona, el Espíritu (âtman), Brahma en tanto que Pájaro-Sol; y este «revoloteo» es evidentemente otro modo de referirse a los «gozos» del Cisne descritos en Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.12-14. En el mismo contexto (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.7), de este Espíritu, Persona y Luz Intelectual del Corazón, según se mueve hacia aquel mundo y desde aquel mundo a este, permaneciendo siempre el mismo, se dice que parece ora contemplar, y ora revolotear o incandescer o arder visiblemente (dhyâyatî ‘va lelâyatî ‘va), estar «dormido» o estar «despierto». Así pues, es de la noción y de los efectos del Fuego, de la Luz y del Espíritu de lo que lelây puede predicarse. 685 AKCMeta Lîlâ
Debemos tratar a continuación una serie de textos en los cuales el Sol, o el Indra solar, o el Sâman, o el Udgîtha identificado con el Sol o el Fuego, se dice que llamea en lo alto o por encima de la cabeza. En Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.45.1-6, el Indra solar «nacido aquí de nuevo como un Rishi, un hacedor de encantaciones (mantrakr), para la guarda (guptyâi) de los Vedas», cuando viene como el Udgîtha «asciende desde aquí al mundo de la luz celestial (ita evordhvas svar udeti) y arde sobre la cabeza (upari murdhno lelâyati); y uno debe saber que “Indra ha venido”». De la misma manera en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.51.3, el Sâman, habiendo sido expresado (srshtam) como el Hijo del Cielo y de la Tierra, «avanzó hacia allí y se detuvo llameando» (lelâyad atishthat). Nuevamente, en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.55, donde el Sol («El que arde allí») ha nacido del Ser y el No Ser, del Sâman y la Ric, etc., se dice que «Él arde en lo alto (uparishtât = upari murdhnas), el Sâman puesto arriba». Pero primeramente «él era inestable, parecía (adhruva iva); no tenía llama, parecía (alelâyad iva); no ardía en lo alto (nordhvo ‘tapat)». Solo cuando fue hecho firme por los dioses ardió hacia arriba, hacia abajo y de parte a parte (es decir, brilla desde el centro en las seis direcciones, siendo él mismo el «rayo séptimo y mejor»). Lo que se dice en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.45.4-6, citado arriba, se repite con referencia al «Soplo» (prâna), identificado con el Pastor solar de Rig Veda Samhitâ I.164.31, cf. Aitareya Âranyaka II.1.6; el Soplo, por consiguiente, upari murdhno lelâyati (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.37.7). En Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana II.4.1, a este mismo «Soplo» se le llama «el Udgîtha que controla agudo como llama» (vasî dîptâgra udgîtho yat prânah), y en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana II.4.3, «Ciertamente, “agudo como llama” deviene el renombre de quien es un Comprehensor de ello». 687 AKCMeta Lîlâ
El interés del Dr. Riezler está principalmente en la distinción entre el (mero) juego y la seriedad (real); el mío en la indistinción entre el juego y el trabajo en un nivel de referencia más alto. En el sentido en que la parte divina de nosotros, nuestro Sí mismo real, o «Alma del alma», es el espectador impasible de los destinos que son padecidos por sus vehículos psicofísicos (Maitri UPANISHAD II.7, III.2, etc.), no está claramente «interesado» o implicado en estos destinos y no los toma seriamente; de la misma manera que cualquier otro espectador no toma seriamente los destinos de los personajes en la escena, o si lo hace difícilmente puede decirse que está presenciando el juego, sino más bien que está implicado en él. En conexión con esta parte mejor de nosotros, con la que nos identificamos si «sabemos quien somos», Platón dice más de una vez que «los asuntos humanos no deben tomarse muy seriamente» (megalos men spoudes oukaxia, Leyes 803BC, cf. Apología 23A), y a nosotros se nos pide «no preocuparnos por el mañana» (San Mateo 6:34). 709 AKCMeta JUEGO Y SERIEDAD
La concepción de un Fuego transcendente y universal, del que nuestros fuegos son solo pálidos reflejos, sobrevive en las palabras «empíreo» y «éter»; esta última palabra deriva de aitho, «encender» (sánscrito indh) e, incidentalmente, no carece de interés que «el tigre incandescente» de Blake recuerda el aithones theres de los griegos, que se referían así al caballo, al león y al águila; el Rig Veda (II.34.5) habla de «vacas flamígeras (indhanvan = aithon)». Para Esquilo, Zeus estin aither (Fr. 65A; cf. Virgilio, Geórgicas II.325); en el Antiguo Testamento (Deuteronomio 4:24) y para San Pablo (Hebreos 12:29), Noster Deus ignis (pur) consumens est; y la epifanía del Espíritu es como «lenguas de fuego» (Hechos 2:3, 4). Agni (ignis, Fuego) es uno de los principales y quizás el primero de los nombres de Dios en el Rig Veda. Indra es «metafísicamente Indha» (aithon), un «Encendedor», pues «enciende» (inddha) los Soplos o Spiraciones (prânâh, Shatapatha Brâhmana VI.1.1.2). El Cisne solar (hamsa), «viendo al cual uno ve el Todo», es un «Fuego deslumbrante» (tejas-endham, Maitri UPANISHAD VI.35), y de él se habla como «flamígero» (lelâyati, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.7), igual que las lenguas de Agni (lalâyamânâh en Mundaka UPANISHAD I.2.4). El Buddha, que puede considerarse como un tipo humanizado de Agni o Indrâgnî, es «un maestro consumado del elemento de fuego» (tejo-dhâtum-kusalo,Vinaya-Pítaka I.25) que puede asumir a voluntad, y es representado iconográficamente no solo como un Árbol sino también como un Pilar de Fuego. El Maestro Eckhart puede hablar también del «cielo inmutable, llamado fuego o el empíreo» y decir que el néctar (die züezekeit = ambrosía, amrta, «miel», «agua de la vida») está negado a todos aquellos que no alcanzan «esa ígnea inteligencia celestial». 743 AKCMeta MEDIDAS DE FUEGO
Consideremos ahora la doctrina india de las «Medidas del Fuego». Uso mayúsculas aquí y en los muchos contextos donde es al Dios, y no al fenómeno natural en el cual Él se manifiesta, a quien se hace referencia. Debemos explicar primero que, si bien el sánscrito agni es literalmente ignis, «fuego», la palabra tejas, que tendremos que citar repetidamente, es, hablando estrictamente, no tanto el fuego mismo como una cualidad esencial, o la cualidad más esencial del «fuego», ya sea como deidad o ya sea como fenómeno natural. Tejas (r. tij, ser agudo, cf. stixo stigma, di-stinguo, in-stíg-o, hender, clavar, coser), está, tan cerca como es posible, de lo que Jacob Boehme llama la «agudeza de la llamarada del fuego» (Three Principles XIV.69). En Rig Veda Samhitâ VI.3.5, se dice de Agni que afila su tejas como una punta de hierro. El adjetivo correspondiente tigma comúnmente califica a socis, «llama», y Agni mismo es tigma-socis, «de llama aguda». Sin embargo, la palabra tejas se traduce usual y acertadamente por «fuego» o «energía ígnea», donde la cualidad esencial corresponde a la esencia y el acto característico al agente; de la misma manera que la Ráfaga (vâyu) del Espíritu (âtman) no es nada sino el Espíritu mismo en los términos de su actividad característica. Al mismo tiempo debe comprenderse que ni agni ni tejas implican un calor que haya de distinguirse de una luz; tejas, por ejemplo, no es meramente una «agudeza» sino también una «brillantez» como de relámpago, de aquí la correlación «Fuego y lo que puede ser iluminado» (tejas ca vidyotayitavyam ca, Prasna UPANISHAD IV.8). En el Fr. 77 Heráclito mismo substituye phaos por el pur del Fr. 20, permaneciendo los verbos sin cambiar. Puesto que hemos hecho de él nuestro punto de partida, y puesto que sería engorroso repetir la «agudeza de la llamarada del fuego» de Boehme, nos adheriremos a la traducción acostumbrada de tejas por «fuego» o «Fuego». 747 AKCMeta MEDIDAS DE FUEGO
Ahora, «Del Fuego (tejas) que está oculto dentro del Cielo, es solo una pequeña medida (amsa-mâtram) lo que (luce) en medio del Sol, en el ojo y en el fuego. Ese (Fuego) es Brahma, Inmortal. …Es solo una pequeña medida (amsa-mâtram) de ese Fuego lo que es la ambrosía (amrtam) en medio del Sol, cuyos brotes pujantes (âpayankurâh) son Soma y los Soplos» (prânâh, Maitri UPANISHAD VI.35). Y así, ciertamente, «como las chispas se dispersan en todas las direcciones desde un fuego resplandeciente, así desde este Espíritu Presciente (prajñâtman, el Sí mismo solar y último) los Soplos y otras substancias se dispersan a sus estaciones» (Brhadâranyaka UPANISHAD II.1.3, Kaushitakî UPANISHAD III.3, IV.20, Mundaka UPANISHAD II.1.1, Maitri UPANISHAD VI.26, 31, con pequeñas variantes), y es desde este punto de vista como Brahma se compara a una «rueda ígnea centelleante» (Maitri UPANISHAD VI.24). «Estos poderes funcionales (indríyâní = prânâh) son del Espíritu (âtmakâni), es el Espíritu (âtman) el que procede (en ellos) y el que los controla» (Maitri UPANISHAD VI.31); ellos son los rayos o riendas (rasmayah) solares por los que el Único Veedor y Pensador ve, oye, piensa y come dentro de nosotros (Maitri UPANISHAD II.6, VI.31, Brhadâranyaka UPANISHAD III.7.23, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.29, 30, etc.), siendo él, por consiguiente, el «Único Transmigrante» (Samsârin) (Brahma Sutra Bhâshya I.1.5). Así estos poderes activos del habla, visión, pensamiento, etc. «son solamente los nombres de Sus actos», los nombres de las fuerzas que Él extiende y después absorbe (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7, I.5.21, I.6.3, etc.). En su operación en nosotros mismos todos estos Soplos o Vidas actúan juntos, de modo que nosotros somos capaces de concebir, ver, oír y pensar uno y el mismo objeto simultáneamente (Kaushitakî UPANISHAD III.2; cf. I Corintios 12:14 sigs.). 749 AKCMeta MEDIDAS DE FUEGO
Él mismo, el Espíritu (âtman), Brahma, Prajâpati, el Inmortal, que en nosotros asume las apariencias (rupâni) del habla, la visión, la mente, etc. (puesto que estos, como lo hemos visto, son los nombres de Sus actos, no de los «nuestros»), es «de la substancia del fuego» (tejo-mayam, Brhadâranyaka UPANISHAD II.5.1-15); él «se divide a sí mismo» (âtmânam vibhajya) para vivificar a sus hijos (Maitri UPANISHAD II.6), permaneciendo él mismo «indiviso en las divisiones» (Bhagavad Gîtâ XVIII.20). El acto de «creación», o más bien de «expresión» (srshtih), se concibe típicamente como una «determinación» o «medición» (nirmânam), en la que el Medidor, que es él mismo la medida de todas las cosas, permanece «inmedido entre lo medido» (Atharva Veda Samhitâ X.7.39). De esto se sigue que Sus divisiones, las antedichas facultades (o «inteligencias», jñânâni, Katha UPANISHAD VI.10, Maitri UPANISHAD VI.30; prajñâ-mâtrâh, Kaushitakî UPANISHAD III.8; buddhîndriyâni, Maitri UPANISHAD II.6) deben ser «Medidas (mâtrâh) del Fuego». De hecho, estas hipóstasis activas del Espíritu aparecen mencionadas efectivamente como «Fuegos» (agnayah, Shatapatha Brâhmana X.3.3.1 sigs.), como los «Fuegos de los Soplos» (prânâgnayah, Prasna UPANISHAD IV.3) y como «Medidas del Fuego» (tejo-mâtrâh, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.1, Prasna UPANISHAD IV. 8). 751 AKCMeta MEDIDAS DE FUEGO
(De la misma manera, si Agni, en tanto que el Sol, es la «cara» o la «punta» (anîkâ) de los dioses (Rig Veda Samhitâ I.115.1, VII.88.2, etc.), y al mismo tiempo lógicamente «de muchas caras» (purvanîkah), «esto no pone algo real en el Dios eterno, sino solo algo acorde a nuestro modo de pensamiento» (Summa Theologica III.35.5C), pues «Los hombres, en su culto sacrificial, han impuesto sobre Ti, Agni, las muchas caras» (bhurîni hi tve dadhire anîkâgne devasya yâjnavo janâsah, Rig Veda Samhitâ III.19.4). Las «caras» o «puntas» del Agni solar son de hecho sus «rayos», esos mismos rayos con los que el Sol Espiritual sostiene el ser de todas las cosas, pero con los que está ocultada la Puerta solar (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.3.6), de manera que el que quiere entrar suplica, por consiguiente, que los rayos sean dispersados (Îsâvâsya UPANISHAD 15, etc.). Expresado de otro modo, Agni es el Árbol de la Vida (vanaspati, passim), «Los “otros fuegos” son tus ramas» (Rig Veda Samhitâ I.59.1): «Todos los otros Agnis brotan de ti, oh Agni»; «Todas estas deidades son formas de Agni» (Aitareya Brâhmana III.4)). 789 AKCMeta EL «MONOTEÍSMO» VÉDICO
Por consiguiente, es suficientemente claro que el Nirukta y el Brhad Dêvatâ están plenamente justificados al decir que los dioses son participantes (bhakta) en la Esencia o espiración divina; Los expositores retienen incluso la fraseología de los mantras védicos. La referencia a la «participación» nos conduce a la consideración del Bhaga védico, posteriormente Bhagavân. Bhaga no es un nombre personal, sino más bien una designación general del poder activo en cualquiera de sus aspectos, en tanto que el «Libre Donador» o el «Participador», que hace que sus bhaktas participen en sus riquezas. Estas riquezas solo pueden ser los aspectos de Su Esencia pues, ciertamente, nosotros no podemos considerar a la deidad como poseyendo algo más que lo que Él mismo es; «Participándose a sí mismo, Él llena completamente estos mundos» (âtmânam vibhajya purayati imân lokân). Este último es, ciertamente, un texto upanisádico (Maitri UPANISHAD VI.26), pero el concepto es védico. De hecho, Bhaga recibe por aposición el nombre de «Dispensador» (vibhaktr, Rig Veda Samhitâ V.46.6); y bhâga es «participación» o «dispensación», como en Rig Veda Samhitâ II.17.7, dirigido a Indra, «Yo te imploro, oh Bhaga… mide, tiéndeme, dame esa porción (bhâgam) con la que el cuerpo es levantado (mâmah)», donde bhâgam = amrtasya bhâgam, en I.164.21, cf. también VIII.99.3, «Dependiendo de Él, como del Sol, los Muchos (visve, SC. devah) han participado en lo que es de Indra»; I.68.2, donde en un laude dirigido a Agni, los Muchos (visve, SC. devâh) se dice que «participan en tu deidad» (bhajanta dêvatvam); VII.81.2 tiene la plegaria al alba, «Seamos asociados en la participación» (sam bhaktêna gamemahi). Por estos pasajes está suficientemente claro que bhâga y vibhaktr son el dispensador o el dador, que se da a sí mismo o su substancia; sambhâja el participante que participa en el don; bhâga, bhaksha, y bhakta la parte que se da o que se recibe. Aunque estas expresiones son védicas, bhakti, el acto de distribución, o de hacer participar de lo que se da, y bhakta como sinónimo de vibhaktr, el donador, aparecen solo más tarde. 797 AKCMeta EL «MONOTEÍSMO» VÉDICO
La doctrina del ejemplarismo está ligada a la de las formas o ideas, y se refiere a la relación inteligible que subsiste entre las formas, ideas, similitudes o razones eternas de las cosas (nâma, nombre o «noumeno» = forma) y las cosas mismas en sus aspectos accidentales y contingentes (rupa, «fenómeno» = figura). Esto equivale a decir que el ejemplarismo, en último análisis, es la doctrina tradicional de la relación, cognitiva y causal, entre el uno y los muchos: la naturaleza de cuya relación se halla implícita en el sánscrito védico por las expresiones visvam ekam (Rig Veda Samhitâ III.54.8), «los muchos que son uno, el uno que es muchos» (= «la multiplicidad integral» de Plotino), visvam satyam (Rig Veda Samhitâ II.24.12), «la verdad múltiple», y visvam… garbham (Rig Veda Samhitâ X.121.7), «el germen de todo», y más plenamente enunciada en Shatapatha Brâhmana X.5.2.16, «En cuanto a esto ellos dicen, “¿Es Él entonces uno o muchos?”. Uno debe responder, «Uno y muchos». Pues en tanto que Él es Eso, Él es uno; y en tanto que Él está múltiplemente distribuido (bahudhâ vyavishtih) en sus hijos, Él es muchos», es decir, en tanto que la «Persona en el espejo (âdarse purushah), Que nace en sus hijos en una semejanza» (pratirupah… prajâyâmâjâyata, Kaushitakî UPANISHAD IV.11). 833 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
En un diagrama tal, es evidente que por cada punto en la circunferencia exterior hay un punto correspondiente y análogo en la circunferencia interior, con sólo esta diferencia, que en la circunferencia del círculo interior los «puntos» están más estrechamente apretados. Si la circunferencia del círculo interior se redujera, la misma condición seguiría siendo válida. En una reducción tal, no puede haber ningún momento en el que los «puntos» de los que se compone la circunferencia (o la superficie esférica representada por ella) puedan considerarse aniquilados; nosotros sólo podemos continuar considerándolos como cada vez más densamente apretados, y coincidiendo finalmente en una unidad sin composición. En otras palabras, todos los radios, todos los principios individuales, en su extensión total, están representados en su centro común in principio, en un principio innumerable (tattva), que es al mismo tiempo una substancia enteramente simple (dharma) y poseída de una naturaleza múltiple (svabhâva); un punto único y sin embargo, para cada radio, su punto de partida propio y privado. En este sentido, «Las nociones de todas las cosas creadas (kâvyâ = kavikarmâni) están inherentes en Él, que es como si fuera el cubo dentro de la rueda (cakre nâbhír iva sritâ)» Rig Veda Samhitâ VIII.41.6 ; «En Él están todos los seres y también el ojo que presencia; en Él coinciden (samâhitam, “están en samâdhi “) el intelecto (manas), la espiración (prânah) y el noumeno (nâma); en Él, cuando sale, todos sus hijos saborean (nandanti) (el cumplimiento de sus fines o propósitos, por los que está determinada su voluntad de vivir); expresado por Él, y nacido de Él, es en Él donde todo este universo está establecido», Atharva Veda Samhitâ XIX.53.6-9; y, de la misma manera, en tanto que la Persona, o el Hombre, Él es llamado el «lugar de todos los fenómenos» (rupâny eva yasyâyatanam… purusham, Brhadâranyaka UPANISHAD III.9.16). 839 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Esta inherencia de todo en la consciencia central es, por consiguiente, el medio de una «densidad de cognición unificada» (ekîbhuta prajñâna-ghana, Mundaka UPANISHAD 5), un «pleroma cognitivo» («krtsnah prajñâna-ghana, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.5.13); «Él conoce el todo especulativamente» (visvam sa veda varuno yathâ dhiyâ , Rig Veda Samhitâ X.11.1), y ab intra, «pues es providente, antes del nacimiento, de todas las generaciones de los Ángeles» (garbhe nu sann anveshâm avedam aham devânâm janimâni visvâ, Rig Veda Samhitâ IV.27.1); en otras palabras, Su conocimiento de las cosas no se deriva de ellas, objetivamente y post factum, sino de su semejanza anterior en el espejo de Su propio intelecto. De la misma manera que el sol físico tiene una visión a vista de pájaro de toda esta tierra en su órbita, así el Sol Supernal «presencia el todo» (visvam… abhicashte, Rig Veda Samhitâ I.164.44), pues es el ojo o Aussichtspunkt (adhyaksha) de Varuna o de los Ángeles colectivamente (vâm cakshur… suryas… abhi yo visvâ bhuvanâni cashte, Rig Veda Samhitâ VII.61.1; cf. I.115.1, X.37.1, X.129.7; Vâjasaneyi Samhitâ XIII.45, etc.), justamente como, en el Avesta, el Sol (hvare = svar = surya) es el ojo de Ahura Mazda, y en el budismo el Buddha es también el «ojo en el mundo» (cakkhum loke). Lo que este ojo ve en el espejo eterno es la «imagen del mundo»; «El Espirante Primordial (paramâtman) ve la imagen del mundo (jagac-citra, literalmente la «imagen de lo que mueve») pintada por sí mismo en un lienzo que no es nada sino él mismo, y en ello tiene una gran delectación» (Shankarâcârya, Svâtmanirupana 95); «ve todas las cosas a la vez, en su diversidad y en coincidencia» (abhi vi pasyati y abhi sampasyati, Rig Veda Samhitâ III.62.9, X.187.4; cf. Vâjasaneyi Samhitâ XXXII.8, sam ca vi ca eti; y Bhagavad Gîtâ VI.29-30). 841 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Tomado en sí mismo y por sí mismo, este Primer Espirante, sin composición (advaita) y en reposo (sayâna), es el «principio vivo conjunto» de Santo Tomás (Summa Theologica I.27.2C), la unidad de los «padres cohabitantes» (sakshitâ ubhâ… mâtarâ, Rig Veda Samhitâ I.140.3, parikshitâ pitarâ, III.7.1, etc.), a quienes se nombra innumerablemente, pero típicamente «Intelecto» (manas) y «Palabra» (vâc), cuya conjunción efectúa lo que el Maestro Eckhart llama «el acto de fecundación latente en la eternidad». Pero esta unidad ininteligible del Padre (-Madre) pertenece enteramente a la obscuridad del «nido común» o «matrix» en donde todas las cosas son de una y la misma mismidad (yatra visvam bhuvaty ekanîdam, Nârâyana UPANISHAD 3, cf. Rig Veda Samhitâ IV.10.1 khila, y Vâjasaneyi Samhitâ XXXII.8; sarve asmin devâ ekavrto bhavanti, Atharva Veda Samhitâ XIII.4.20). 843 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Lo que se representa en nuestro diagrama presupone ya la separación (dvedhâ, Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.3) de los que habían estado estrechamente abrazados (samparishvaktau, ídem), es decir, del conocedor y lo conocido, del sujeto y el objeto, de la esencia y la naturaleza, del Cielo y la Tierra, como lo indica el alejamiento de la circunferencia desde el centro. Esta separación y procesión divina (krama = dvitva, Taittirîya Pratisâkhya XXI.16) es coincidente con el nacimiento del Hijo (Indrâgnî), de la Luz (jyotis), del Sol, «Savitr el creador, que lleva las formas visibles de todas las cosas» (visvâ rupâni prati muñcate kavih… savitâ, Rig Veda Samhitâ V.81.2); «por la separación de ese antes, vino este ahora» (prathamâh… krntatrâd eshâm uparâ udâyan, Rig Veda Samhitâ X.27.23). En otras palabras, el acto de ser implícito en las palabras «Yo soy lo que Yo soy», «Yo soy Brahman», aunque enteramente un acto de auto-intención, deviene, desde un punto de vista externo, el acto de creación, el cual es al mismo tiempo una generación (prajanana) y una creación intelectual (mânasa) per artem (tashta) y ex voluntate (yathâ vasam, kâmya); pues el Hijo «en quien fueron creadas todas las cosas» (Colosenses 1:16) es también su forma y ejemplar, toda la ocasión de su existencia, y es por lo que, por consiguiente, la especie y la belleza son propias del Hijo a quien en tanto que la Palabra, es decir, como concepto, San Agustín llama el «arte» de Dios. 847 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
El Hijo o el Sol es así la «forma única que es la forma de cosas muy diferentes» (Maestro Eckhart, que resume en estas palabras toda la doctrina) todas las cuales son en su semejanza, como él es en la de ellas – pero con esta importantísima distinción, necesitada por la innumerabilidad del centro único, de que mientras que la semejanza en la cosa depende del arquetipo, este último no depende en modo alguno de la cosa, sino que es lógicamente antecedente: «Él, el modelo de todo lo que es, preexistente, conoce todas las generaciones (satahsatah pratimânam purobhur visvâ veda janimâ), Él hiere al Dragón; brillando (o «sonando») (pra… arcan), desde el Cielo, nuestro Guía, como Camarada libra a sus camaradas de la maldición» (amuñcat nir avadyât, Rig Veda Samhitâ III.31.8; pratijuti-varpasah, III.60.1; ekam rupam bahudhâ yah karoti, Katha UPANISHAD V.12). Los términos «ejemplar» e «imagen», que implican estrictamente «modelo» y «copia», pueden usarse, sin embargo, equivocadamente, y por esta razón se hace una distinción entre el arquetipo como imago imaginans y la imitación como imago imaginata (San Buenaventura, I Sent., d.31, p.11, a.1, q.1, concl.). Nos encontramos con una ambigüedad correspondiente en sánscrito, donde la distinción debe hacerse según el contexto. Como imago imaginans, la deidad se llama «omniforme primordial» (agriyam visvarupam, Rig Veda Samhitâ I.13.10), «la semejanza de todas las cosas» (visvasya pratimânam, Rig Veda Samhitâ II.12.9; cf. III.31.8, citado arriba), «la omniforme semejanza de un millar» (sahasrasya pratimâm visvarupam, Vâjasaneyi Samhitâ XIII.41), «la contraparte de la Tierra» (pratimânam prthivyâh, Rig Veda Samhitâ I.52.13), «para cada figura Él ha sido la forma (rupam rupam pratirupo babhuva), de manera que es su semejanza (de Él) lo que debemos contemplar (tad asya rupam praticakshanâya), pues es por Sus poderes mágicos (mâyâbhih) como Él procede en una pluralidad de aspectos» (pururupa îyate, Rig Veda Samhitâ VI.47.18). Si se preguntara, «¿Cuál fue el modelo, cuál el punto de partida?» (kâ… pratimâ nidânam kim, Rig Veda Samhitâ X.130.3), la respuesta es, la víctima sacrificial; pues esta imagen y esta semejanza por la que el Padre procede es el sacrificio -«al darse a los Ángeles, expresó una semejanza de sí mismo, a saber, el sacrificio, de donde uno dice, “Prajâpati es el Sacrificio”» (âtmanah pratimânam asrjata, yad yajñâm, tasmâd âhuh prajâpatir yajñah, Shatapatha Brâhmana XI.1.8.3), cf. «Manu es el sacrificio, el modelo (pramitih), nuestro Sire», Rig Veda Samhitâ X.100.5; donde la relación del uno y los muchos está implicada nuevamente, pues el Padre permanece impasible, aunque sacrificialmente divisible en una semejanza consubstancial (la del «Año», ídem XI.1.16.13). Pero mientras que en estos pasajes no puede haber ninguna duda de la anterioridad del modelo (pratimâna, pratimâ, pratirupa), pratirupa en Kaushitaki UPANISHAD, citado arriba, es, no menos ciertamente, imago imaginata; y aunque Él es el modelo de todas las cosas, ninguna de ellas puede llamarse Su semejante, «No hay ninguna semejanza (pratimânam) de él entre los nacidos o por nacer» (Rig Veda Samhitâ IV.18.4.12; cf. Brhadâranyaka UPANISHAD IV.1.6). 849 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
En Kaushitakî UPANISHAD IV.2, «El macrocosmos en el Sol, la semejanza en el espejo» (âdítye mahat… âdarse pratirupah), pratirupa es evidentemente imago imaginata. De hecho, es como una reflexión o proyección y, como veremos expresivamente (srjyamâna), como las razones o ideas eternas (nâmâní) están representadas en sus aspectos contingentes (rupani); una formulación que implica la doctrina tradicional de la correspondencia del macrocosmos y el microcosmos, según se enuncia por ejemplo en Aitareya Brâhmana VIII.2, «Aquel mundo es en la semejanza de (anurupa) este mundo, este mundo en la semejanza de aquél», una condición que se exhibe claramente en nuestro diagrama por la correspondencia de círculo con círculo, punto por punto. De qué manera son causales las ideas con respecto a todos sus aspectos contingentes será patente cuando recordemos que la consciencia central se considera siempre como una Luz o un Sonido, del cual, las formas contingentes sobre cualquier circunferencia, son proyecciones, reflexiones, expresiones o sonoridades arrojadas, por así decir, sobre el muro de la caverna de Platón, o sobre la pantalla de un cine, con la sola diferencia de que el modelo o película, que corresponde a la «forma» o «idea» de la imagen efectivamente vista, no está meramente cerca de la fuente de la luz, sino que es intrínseco a la luz misma, de modo que encontramos, por una parte, expresiones tales como «luz formal» (Ulrich of Strassburg) y «luz porta-imagen» (Maestro Eckhart), y por otras expresiones tales como Vâjasaneyi Samhitâ V.35, «Tú eres la luz omniforme» (jyotir asi visvarupam). «Él presta su luz a las otras luces» (adadhâj jyotishu jyotir antah, Rig Veda Samhitâ X.54.6), «Tú, Agnîshomau, constituyes la única luz de muchos»; y en la construcción del altar del fuego, el ladrillo sentado «por la progenie» y que representa a Agni se llama la «luz múltiple» (visvajyotis, Shatapatha Brâhmana VIII.4.2.25-26). 853 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Aquí surge un problema sutil. ¿Pues qué se entiende por la aserción de que «El Espirante es interminable, omniforme, y sin embargo no hacedor de nada» (anantas câtmâ visvarupo hy akartâ, Shvetâsvatara UPANISHAD I.9), o, como lo expresa el Maestro Eckhart, con la aparente contradicción de las afirmaciones de que «Él trabaja sin querer» y «allí ningún trabajo se hace». En vista de esto, de que todos los poderes personales pueden describirse como alcanzando a todas las cosas (visvaminva, Rig Veda Samhitâ passim, cf. II.5.2, donde Agni visvam invatí), ¿qué se entiende por la aserción, «En la espalda de aquel cielo, lo que cantan es una palabra omnisciente que no compele a nada» (mantrayante divo amushya prshthe visvavidam vâcam avisvaminvam, Rig Veda Samhitâ I.164.10, cf. 45), y por qué el carro del sol, aunque por naturaleza dirigido a todas partes (vishuvrtam), se describe también como no teniendo efecto sobre nada (avisvaminvam, Rig Veda Samhitâ II.40.3)? Estas preguntas tienen un peso importante sobre los problemas del destino y el libre albedrío. Como sigue: la procesión centrífuga de las potencialidades individuales depende esencialmente de la unidad central; su devenir, vida o espiración depende enteramente del ser y espiración del Espirante Primordial, en el sentido de que la existencia misma de los radios o rayos individuales deviene inconcebible si nosotros abstraemos el punto luminoso central; y esta dependencia se afirma constantemente, por ejemplo, en la designación de Agni como «omnisustentador» (visvambhara). 857 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Por otra parte, no es la forma única de todas las potencialidades la que, haciendo uso de disposiciones arbitrarias («El Cielo no da órdenes»), determina el modo o el carácter individual de cada cosa y le da su «semejanza propia» (sva-rupam), sino la forma específica de cada potencialidad. En otras palabras, Dios o el Ser es la causa común del devenir de todas las cosas, pero no inmediatamente de las distinciones entre ellas, distinciones que están determinadas por «las diversas obras inherentes a las respectivas personalidades» (Shankarâcârya, sobre Vedânta Sutra II.1, 32, 35); ellos nacen según la medida de su comprensión (yathâ-prajñam, Aitareya Âranyaka II.3.2); o, como se implica más comúnmente en el Rig Veda; según sus diversos fines o propósitos (anta, artha); «ellos viven dependientes (upajîvanti) de sus deseados fines particulares» (yam yam antam abhikâmah, Chândogya UPANISHAD VIII.2.10). De manera que se dice, «Proseguid vuestras diversas vías» (pra nunam dhâvatâ prthak, Rig Veda Samhitâ VIII.100.7). «En conclusión», como lo expresa Plotino (IV.3.13 y 15), «la ley se da en las entidades a quienes afecta; éstas la llevan consigo. Dejad que llegue el momento y lo que ella decreta se llevará al acto por aquellos seres en quienes reside; ellos la cumplen porque la contienen; ella prevalece porque está dentro de ellos; ella deviene como un pesado fardo y levanta en ellos un doliente anhelo de entrar en el reino al cual son atraídos desde dentro», y así «toda diversidad de condición en las esferas más bajas está determinada por los seres descendentes mismos». 859 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Que nosotros hacemos lo que debemos, es una cuestión de necesidad contingente (necessítas coactionis), enteramente distinta de la necesidad infalible (necessítas infallíbílítatís) con la que El que actúa «voluntariamente, pero no desde la voluntad» (Maestro Eckhart), «hace lo que debe ser hecho» (cakrih… yat karishyam, Rig Veda Samhitâ VII.20.1, cf. I.165.9 y VI.9.3), a saber, «esas cosas que Dios debe querer por necesidad» (Summa Theologica I.45.2c); el individuo, entonces, sólo está liberado (mukta) en la medida en que la voluntad privada a la que está sometido consiente a la Suya, que quiere todas las cosas igualmente, una condición implícita en Rig Veda Samhitâ V.46.1, la condición de quien «tiene lo que quiere, aquel para quien el Espíritu, que no quiere, es su querer» (âpta-kâmam âtma-kâmam akâmam, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.21); como lo expresa Boecio, «Cuanto más cerca está una cosa de la Mente Primera, tanto menos implicada está en la cadena del fatum (destino)». Se debe a que estas consideraciones apenas pueden hacerse inteligibles sin hacer referencia al concepto de la relación del uno y los muchos, propio del Ejemplarismo, por lo que hemos considerado oportuno hacer referencia al tema en la presente conexión. 863 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
En cuanto a nuestra traducción de âtman: en la cita de Tauler, arriba, «ser» o «esencia» corresponde a âtman como el suppositum de los accidentes y el sine qua non de toda modalidad (-maya). Hemos experimentado en otra parte con una traducción de âtman por «esencia», pero tengo intención de adherirme en el futuro a un equivalente más estrictamente etimológico; más especialmente en tanto que la doctrina del âtman, en el Rig Veda, debe considerarse en conexión con Rig Veda Samhitâ X.129.2, ânîd avâtam, equivalente a «al mismo tiempo âtmya y anâtmya», o «igualmente espirado, despirado». La palabra âtman, derivada de an o vâ, «alentar» o «soplar», es, de hecho, más literalmente «espíritu», espirante o espiración, y de aquí «vida». Este Espíritu o Viento (âtman, prâna, vâta o vâyu) es, como puede comprenderse por lo que se ha dicho arriba, la única propiedad que puede ser compartida y está así aparentemente dividido, como Ser entre los seres, el aliento de vida en las cosas que alientan; cf. Brhâd Devatâ I.73, «La Espiración (âtman) se dice que es la única participación (bhaktih) que puede atribuirse a los tres grandes Señores del Mundo» (la Trinidad funcional). En Rig Veda Samhitâ I.115.1, «El Sol, como el espirante (âtman) en todo lo que es móvil o inmóvil, ha llenado la Región Intermediaria y el Cielo y la Tierra» (los «Tres Mundos», el Universo); en Rig Veda Samhitâ X.121.2, «El Germen de Oro (hiranyagarbha, Agni, el Sol, Prajâpati) es el dador de espiración (âtmadâ)»; Agni, en este sentido, es «un espirante céntuple (satatmâ, Rig Veda Samhitâ I.149.3)», es decir, tiene innumerables vidas o hipóstasis; de hecho, tantas como cosas vivas hay (antar âyushi, Rig Veda Samhitâ IV.58.11), en cada una de las cuales él es una presencia total (como puede verse claramente en nuestro diagrama), aunque, como hemos visto, cada una es solo un participante (bhakta) de su vida, pues aunque «se ofrece todo, el recipiente es capaz de acoger sólo un poco» (Plotino, VI.4.3). En Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.2-3, «La Espiración (âtman) de los Ángeles y de los mortales, el Spiritus (âtman) surgido del mar, y que es aquel Sol» puede leerse en conexión con Shatapatha Brâhmana VIII.7.3.10, «Aquel Sol conecta (samâvayate) estos mundos con un hilo (sutre), y lo que ese hilo es, es el Viento (vâyuh)»; cf. ídem II.3.3.7, «son Sus rayos (rasmibhih) los que dotan a todas las criaturas de sus espiraciones (prâneshu abhihitâh), y es así como los rayos llegan hasta estas espiraciones». Estos textos recuerdan Rig Veda Samhitâ I.115.1, citado arriba, y III.29.11, «formado en la Madre, Él es Mâtarisvan (= Vâyu, Spiritus) y deviene el tiro del Viento en su curso» (vâtasya sargah); cf. VII.87.2, «El Viento que es tu soplo (âtmâ te vâtah) truena por todo el Firmamento… y en estas esferas de la Tierra y del elevado Cielo están todas esas estaciones que te son queridas». En Rig Veda Samhitâ X.168.4, «Este Ángel, la espiración de los Ángeles (âtmâ devânâm), el Germen del Mundo (bhuvanasya garbha = Hiranyagarbha) se mueve como Él quiere (yathâ vasam), Su sonido (ghoshâ) se escucha pero su semejanza (rupam) nunca, así pues ofrezcamos oblación al Viento (vâtâya)». 867 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Similarmente en textos posteriores: «Con esa participación de su espiración, o de sí mismo (âtmânam vibhajya, cf. bhakti en Brhâd Devatâ I.73), Él llena estos mundos; ciertamente, se dice que como las chispas desde el fuego y como los rayos de la luz desde el sol, así desde Él, en el curso de Su procesión (yathâ kramanena), las espiraciones y demás poderes de percepción (prânâdayah) salen una y otra vez» (abhyuccaranti punahpunar, Maitri UPANISHAD VI.26). Y mucho más tarde: «Eso (a saber, el principio, tattva, llamado Sadâsiva, el “Eterno -iva”) deviene por inversión (viparyayena), y en el esplendor de su poder práctico (kríyâ-sakty-aujjvalaye, cf. ujjvalati en Maitri UPANISHAD VI.26), la forma del demiurgo universal de las cosas en su semejanza manifestada (vyaktâkara-visvânusamdhâtr-rupam), y éste es el principio llamado “Señor”» (îsvara-tattvam, Mahârtha-mañjarî XV, Comentario); virtualmente idéntica a la formulación de Filón, según quien «dos poderes se distinguen (schixontai) primero desde el Logos, a saber, un poder poético, según el cual el artista ordena todas las cosas y que se llama Dios; y el poder real de Él, llamado el Señor, por el cual Él controla todas las cosas». 869 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Esta equivalencia de vida, luz y sonido debe tenerse en cuenta cuando consideramos la relación causal entre el nâma védico, «nombre» o «noumeno», y rupa, «fenómeno» o «figura», que es la que hay entre la causa ejemplar y el exemplatum; pues mientras nâma implica el concepto primario de pensamiento o sonido, rupa implica el concepto primario de visión. No que luz y sonido sean, hablando estrictamente, sinónimos (pues aunque se refieren a una y la misma cosa, lo hacen bajo aspectos diferentes), sino que la pronunciación fiat lux y la manifestación lux erat no implican una sucesión temporal de acontecimientos; la pronunciación (vyâhrti) de los nombres y la aparición de los mundos es simultánea, y, hablando estrictamente, eterna. Encontramos así en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.33 que «El Sol es sonido; por lo tanto ellos dicen del Sol, “Él procede resonando”» (ya âdítyassvara eva sah, tasmâd etam âdítyam âhus, svara etîtí): el zumbido de la rueda del mundo es la música de las esferas. De hecho, apenas es posible distinguir las raíces svar, «brillar» (de donde surya, «sol»), y svr, «sonar» o «resonar» (de donde svara, «nota musical») y también, en algunos contextos, «brillar». Lo mismo se aplica en el caso de la raíz arc, que significa «brillar» o «entonar», y a sus derivaciones, tales como arka, que puede significar «brillo» o «himno». Hay también una estrecha conexión, y fue probablemente una coincidencia original, entre las raíces bhâ, «brillar», y bhan, «hablar». Incluso en español, nosotros hablamos todavía de ideas «luminosas» y de dichos «brillantes». 877 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
El brillo del Sol Supernal es, entonces, tanto una «pronunciación» como una «radiación»; él, ciertamente, «habla» (mitro… bhruvânah, Rig Veda Samhitâ III.59.1; VII.36.2; I.92.6), y lo que tiene que decir es «ese nombre grande y oculto (nâma guhyam) de múltiple efecto (purusprk), con el que tú produces todo lo que ha venido a ser o devendrá» (Rig Veda Samhitâ X.55.2) («El Padre se habló a sí mismo y a todas las criaturas en la Palabra, a todas las criaturas en el Hijo», Maestro Eckhart). El nombre o la forma de la cosa es así antes – es decir, antes en jerarquía más bien que en el tiempo – que la cosa misma, y es su razón de ser, ya sea como modelo o ya sea como nombre; y, por consiguiente, es como una expresión (srshti) o pronunciación (vyâhrti) como la cosa misma es manifestada o evocada; «en el comienzo este universo era no pronunciado» (avyâhrti, Maitri UPANISHAD VI.6). 879 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Los «nombres» o «noumenos» de las cosas son, además, sempiternos, y en este respecto desemejantes de las cosas mismas en su manifestación contingente: «Cuando un hombre muere, lo que no sale de él es su nombre (nâma; similarmente Brhadâranyaka UPANISHAD III.1.9, manas), que es sin fin (ananta); y en tanto que lo que es sin fin es los Múltiples Ángeles, con él gana, en consecuencia, el mundo sin fin (anantam lokam)», Brhadâranyaka UPANISHAD III.2.12; en otras palabras, su nombre está «escrito en el Libro de la Vida». Desde el punto de vista de los principios volitivos, in potentia pero sedientos de ser en acto, la posesión de un «nombre» y la entidad correspondiente es naturalmente el gran desiderátum, y lo que ellos más temen es ser «desposeídos de sus nombres»; cf. Rig Veda Samhitâ V.44.4, «Krivi en el bosque roba sus nombres (krívír nâmâní pravane mushâyati)». 883 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
Por otra parte, no debe olvidarse que la individuación e identificación son limitaciones específicas que implican la posesión de un solo conjunto de posibilidades particulares a exclusión de todas las demás. «El Habla (vâc) es la cuerda, y los nombres (nâmâní) los nudos con los que todas las cosas están atadas» (Aitareya Âranyaka II.1.6). Así pues, la liberación (mukti), en tanto que distinguida de la salvación, es otra cosa que un perpetuo e ideal ser siempre uno-mismo y, por así decir, una parte de la imagen del mundo; la liberación, en el sentido más pleno de la palabra, es una liberación no meramente del devenir fenómenico, sino de toda determinación noumenal cualquiera que sea. El ciclo, que para el Viajero debe comenzar con la audición o el encuentro de un nombre, para el Comprehensor debe acabar en el silencio, donde ningún nombre se pronuncia, ningún nombre se nombra y ningún nombre se recuerda. Allí, el conocimiento-de, que implicaría división, se pierde en la coincidencia de conocedor y conocido, «como un hombre estrechado en el abrazo de una querida esposa no sabe nada de un adentro o de un afuera» (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.21); Allí, «nadie tiene conocimiento de cada uno que entra, de que es fulano o mengano» (Rumî); allí se responde a la súplica del alma, «Señor, mi dicha está en que tú nunca ME recuerdes» (Maestro Eckhart). Si lo que es manifestable de la Identidad Suprema aparece a nosotros para ser contrastado en la variedad, e individualizado, la doctrina del Ejemplarismo, que cubre a las formas Orientales y Occidentales de una tradición común, exhibe la relación entre esta aparente multiplicidad y la unidad de la cual depende, y aparte de la cual su ser sería una pura no-entidad; y, además, en tanto que el fin último debe ser el mismo que el primer comienzo, queda así señalada la vía que conduce nuevamente de la multiplicidad a la unidad, de la semejanza a la realidad. Como en Aitareya Âranyaka II.3.8.3, 4, «Los Hacedores, dejando a un lado el Sí y el No, lo que es “llano” y lo que está velado en el habla, han encontrado su gesta. Ellos, que estaban tenidos en esclavitud por los nombres, están beatificados ahora en eso que se reveló; ellos se regocijan ahora en lo que había sido revelado por el nombre, en eso en lo cual la hueste de los Ángeles viene a ser uno; apartando todo mal con este poder espiritual, el Comprehensor alcanza el Paraíso». 885 AKCMeta EL EJEMPLARISMO VÉDICO
En Brhadâranyaka UPANISHAD III.6, donde hay un diálogo sobre el Brahman, finalmente se alcanza la posición donde al preguntador se le dice que el Brahman es «una divinidad sobre la cual no pueden hacerse más preguntas», y a esto el preguntador «guarda silencio» (upararâma). Esto está, por supuesto, en perfecto acuerdo con el empleo de la via remotíonís en los mismos textos, donde se dice que el Brahman es «No, No» (netí, netí), y también con el texto tradicional citado por Shankara sobre Vedânta Sutras III.2.17, donde Bâhva, preguntado acerca de la naturaleza del Brahman, permanece silente (tushnîm), exclamando, solo cuando la pregunta se repite por tercera vez, «Yo te enseño, en verdad, pero tú no comprendes: este Brahman es silencio». Precisamente se asocia la misma significación a la negativa del Buddha a analizar el estado de nirvâna. (Cf. avadyam, «lo inefable», de lo cual los principios procedentes son liberados por la luz manifestada, Rig Veda Samhitâ, passim). En Bhagavad Gîtâ X.38, Krishna habla de sí mismo como «el silencio de los ocultos (mauna guhyânâm) y la gnosis de los Gnósticos» (jñanam jñanavatâm); donde mauna corresponde al familiar muni, «sabio silente». Esto no quiere decir, por supuesto, que Él no «hable» sino que su habla es simplemente la manifestación, y no una afección, del Silencio; como Brhadâranyaka UPANISHAD III.5 nos recuerda también, el estado supremo es el que transciende la distinción entre el habla y el silencio -«Independiente del hablar y del silencio (amaunam ca maunam nirvídya), entonces, ciertamente, es un Brâhman». Cuando se pregunta además, «¿Con qué medios uno deviene así un Brâhman?» se dice al preguntador, «Con esos medios con los que uno deviene un Brâhman», lo cual equivale a decir, por una vía que puede encontrarse pero que no puede trazarse. El secreto de la iniciación permanece inviolable por su naturaleza misma; no puede ser traicionado debido a que no puede ser expresado – es inexplicable (aniruktam), pero lo inexplicable es todo, al mismo tiempo todo lo que puede y todo lo que no puede ser expresado. 919 AKCMeta LA DOCTRINA VÉDICA DEL «SILENCIO»?
El Pañcavimsa Brahmana, citado arriba, prosigue explicando, con referencia a la intención de «dar nacimiento por medio de la Palabra» (vâcâ prajanayâ), que Prajâpati «liberó la Palabra (vâcam vyasrjata, en otras palabras, efectuó la separación del Cielo y la Tierra), y Ella descendió como Rathantara (vâg rathantaram avapadyata, donde avapad es literalmente “bajar”)…y de aquí nació el Brhat… que había yacido tan prolongadamente dentro» (jyog antar abhut); cf. Rig Veda Samhitâ X.124.1, «Tú has yacido muy prolongadamente en la vasta obscuridad» (jyog eva dîrgham tama âsayishthâh). Es decir que Aditi, la Magna Mater, la Noche, deviene Aditi, la Madre Tierra, y la Aurora, que ha de ser representada en el ritual por el altar (vedi) que es el lugar de nacimiento (yoni) de Agni: así pues, se hace distinción entre la Palabra que «era con Dios y era Dios» y la Palabra como Madre Tierra, o, en otras palabras, entre «María espiritual» y «María en la carne». Pues, como sabemos por Taittirîya Samhitâ III.1.7 y Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.145-146, el Brhat (el Padre hecho nacer) corresponde al Cielo, al futuro (bhavishyat), a lo ilimitado (aparimitam) y a la despiración (apâna); la Rathantara (la naturaleza separada del Padre) corresponde a la Tierra, al pasado (bhutât), a lo limitado (parimitam) y a la espiración (prâna). Las mismas asunciones se encuentran en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.53 sig., donde el Sâman y la Ric sustituyen al Brhat y a la Rathantara: el Sâman (masc.) representa el intelecto (manas) y la despiración (apâna), y la Ric (fem.) representa la Palabra (vâc) y la espiración (prâna). El Sâman es también in seipso «a la vez ella (sâ) y él (ama)», y es en tanto que un único poder luminoso (virâj) como los principios conjuntos generan el Sol y, entonces, inmediatamente se separan uno de otro, y esta división de esencia y naturaleza, del Cielo y la Tierra, o del Día y la Noche es la condición inevitable de toda manifestación; invariablemente, es la venida de la luz la que separa en el tiempo a los Padres que están unidos en la eternidad. Ahora bien, el sâman siempre hace referencia a la música, y la rc a la expresión articulada de las encantaciones (rc, mantra, brahma), de modo que, cuando se cantan las palabras con música medida, esto representa un análisis y naturación de una música celestial que en sí misma es una, e inaudible para los oídos humanos. Por consiguiente, podemos decir que el nombre de «Gran Liturgia» (brhad ukthah, donde ukthah es de vâc, «hablar»), aplicado a Agni, por ejemplo, en Rig Veda Samhitâ V.19.3, representa al Hijo en tanto que una Palabra hablada, y Logos manifestado; y de la misma manera, Indra es «la encantación más excelente» (jyeshthas ca mantrah, Rig Veda Samhitâ X.50.4). 925 AKCMeta LA DOCTRINA VÉDICA DEL «SILENCIO»?
Hemos tratado así brevemente la natividad divina desde ciertos puntos de vista para sacar las correspondencias de las referencias védicas y gnósticas al Silencio. En ambas tradiciones, los poderes integrales y auténticos, sobre cada nivel de referencia, son sicigias de principios conjuntos, macho y hembra; resumiendo la doctrina gnóstica de los Eones (védico amrtâsah = devâh) podemos decir que ab intra e informalmente estos son bythos y sige, «Abismo» y «Silencio», y ab extra, formalmente, nous y ennoia o Sophia, «Intelecto» y «Sabiduría», y sin entrar en más detalles, podemos decir que sigesygkrima corresponde al védico tushrî y nous a manas, y que sige y Sophia corresponden respectivamente a los aspectos oculto y manifestado de Aditi-Vâc; y también que la «caída» de la Palabra (vâg… avapadyata, citada arriba), y su purificación en tanto que Ric, Apâlâ, Suryâ (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.53 sig., Rig Veda Samhitâ VIII.91 y X.85) corresponde a la caída y redención de Sophia y la Shekinah en las tradiciones gnóstica y qabbalista, respectivamente. En lo que son formas del cristianismo realmente más académicas que «ortodoxas», los dos aspectos de la Voz, dentro y fuera, son los de «esa naturaleza por la cual el Padre engendra» y «esa naturaleza que recede de la semejanza de Dios, y sin embargo retiene una cierta semejanza con el ser divino» (Summa Theologica I.41.5C y I.14.11 ad 3), las Theotokoi eterna y temporal, respectivamente. 931 AKCMeta LA DOCTRINA VÉDICA DEL «SILENCIO»?
«Establecido intelectualmente y edificado intelectualmente»: pues en tanto que Agni mismo «cumple un sacrificio intelectual» (manasâ yajati, Rig Veda Samhitâ I.77.2), es evidente que el que quiere alcanzar-Le como de igual a igual debe haber hecho lo mismo, sin lo cual sería imposible una verdadera «Imitación de Agni». Manas en los Samhitâs y Brâhmanas, y a veces en las UPANISHADs, es el Intelecto Puro o el Intelecto Posible, a la vez un nombre de Dios y eso en nosotros por lo cual Él puede ser aprehendido. Así Rig Veda Samhitâ I.139.2, «Nosotros hemos contemplado al Áureo con estos ojos nuestros de contemplación y de intelecto» (apasyâma hiranyam dhîbhis cana manasâ svebhir akshibhih); Rig Veda Samhitâ I.145.2, «Lo que Él (Agni), contemplativo, por así decir, ha aprehendido con Su propio intelecto» (sveneva dhîro manasâ yad agrabhît); Rig Veda Samhitâ VI.9.5, «El Intelecto es el más veloz de los pájaros» (mano javishtham patayatsu antas); Rig Veda Samhitâ VIII.100.8, «El Águila viene con la rapidez del intelecto» (mano javâ ayamâna… suparnah; cf. Manojavas como un nombre de Agni, Jaiminîya Brâhmana I.50); Rig Veda Samhitâ X.11.1, «El conocimiento de Varuna de todas las cosas es según Su especulación» (visvam sa veda varuno yathâ dhiyâ); Rig Veda Samhitâ X.181.3, «Con una especulación intelectual, ellos encontraron la senda hacia Dios» (avindan manasâ dîdhyânâ… devayânam); Taittirîya Samhitâ II.5.11.5, «El Intelecto es virtualmente Prajâpati» (mana iva hi prajâpatih); Shatapatha Brâhmana X.5.3.1-4, donde el Intelecto (manas) se identifica con «Eso que era, en el comienzo, ni No Ser ni Ser» (Rig Veda Samhitâ X.129.1), y este Intelecto emana la Palabra (vâcam asrjata), una función asignada usualmente a Prajâpati; Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.7, «El Padre es el Intelecto (manas); la Madre, la Palabra (vâc); el Hijo, el Espíritu o Vida (prâna)», en concordancia con la formulación usual, según la cual el Intelecto y la Palabra, el Cielo y la Tierra, como el Conocedor y lo Conocido, son los padres universales del universo conceptual; y Katha UPANISHAD IV.11, «Él es alcanzable intelectualmente» (manasaivedam âptavyam). 951 AKCMeta Manas
Por otra parte, nos encontramos con expresiones tales como pâkena manasâ, (Rig Veda Samhitâ VII.104.8 y X.114.4), que implica la distinción entre un Intelecto «maduro» y un Intelecto «inmaduro»; y con textos tan característicos como Kena UPANISHAD I.3, «Allí el intelecto no llega» (na tatra… gacchati manah), y Maitri UPANISHAD VI.34, «El Intelecto debe ser detenido en el corazón» (mano niroddhavyam hrdi); e igualmente, siempre que se habla de la Persona transcendental como «de-mentada (amanas, amânasah), y generalmente en el budismo, el Intelecto (manas) es la Razón o el Intelecto Práctico – ese Intelecto que, en Maitri UPANISHAD VI.30, se describe, no como la sede de la ciencia, sino de la opinión y de todos los pros y contras, entrando en uso ahora el término buddhi, como una designación de la Razón especulativa, en tanto que distinta de la Razón empírica y dialéctica. 953 AKCMeta Manas
Estas contradicciones aparentes se resuelven completamente en Maitri UPANISHAD VI.34, donde «El Intelecto es para los hombres un medio de esclavitud o liberación (kâranam bandha-mokshayoh)» según pueda ser el caso -«de esclavitud si se apega a los objetos de percepción (vishayasangi), y de liberación si no se dirige hacia estos objetos (nirvíshayam)», es decir, si el pensamiento, la única base de la rueda del mundo (cittam eva hi samsâram), «es llevado a reposar en su propia fuente (cittam svayonâv upasâmyate) por un cese de la fluctuación (vrttikshayât)». «Se dice que el Intelecto es doble, Puro e Impuro» (mano hi dvividham, suddham câsuddham ca) – impuro cuando hay correlación con el deseo (kâmasamparkât), puro por la remoción del deseo; y cuando el intelecto, una vez que han sido substraídas la sentimentalidad y la distracción, ha sido llevado a una quietud completa, cuando uno alcanza la de-mentación, eso es el último paso (layaviksheparahitam manah krtvâ suniscalam, yadâ yâty amanîbhâvam tadâ tat paramam padam), es decir, la Gnosis y la Liberación; todo lo demás es solo un cuento de nudos (etaj jñânam ca mosksham ca, seshânye granthavistarâh). 955 AKCMeta Manas
Los pasajes citados, y todo el contexto, muestran que por amanîbhâva, «dementación», no se entiende nada tan crudo como una aniquilación literal del intelecto, sino más bien que el fin último se ha alcanzado cuando el intelecto ya no intelige, es decir, cuando ya no hay ninguna distinción entre el Conocedor y lo Conocido o entre el Conocimiento y el Ser, sino solamente un Conocimiento como Ser y un Ser como Conocimiento; cuando, como lo expresa nuestro texto, «el Pensamiento y el Ser son consubstanciales» (yat cittas tanmayo bhavati). Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.30 afirma similarmente, «Aunque él no conoce, sin embargo conoce; no conoce pero no hay ninguna pérdida en la parte del conocedor, puesto que él es indestructible; ello se debe a que no hay ninguna segunda cosa, otra que sí mismo y distinta de sí mismo, que él pueda conocer». O también, como lo expresa Santo Tomás de Aquino, «Cuando el Intelecto alcanza la forma de la Verdad, no piensa, sino que contempla perfectamente la Verdad… lo cual significa identidad completa, a causa de que en Dios el Intelecto y la cosa comprendida son enteramente lo mismo… Dios tiene, de Sí mismo, solo conocimiento especulativo… Dios no comprende las cosas por una idea existente fuera de Sí mismo… una idea en Dios es idéntica con Su esencia» (Summa Theologica I.34.1 ad 2 et 3, I.14.16, y I.15.1). 957 AKCMeta Manas
Refiriéndonos de nuevo a yat cittas tanmayo bhavati, citado arriba: el verso completo dice, «La rueda del mundo es meramente Pensamiento (cittam eva hi samsâram), trabaja entonces para limpiarlo (sodhayet); como es el Pensamiento, tal es el modo del Ser (yat cittas tanmayo bhavati); este es el Misterio Eterno (guhyam… sanâtanam)». Evidentemente aquí se significa mucho más que el «poder del Pensamiento para forjar el carácter del Pensamiento» (Hume), pues todo el contexto apunta a un plano de referencia donde «el Pensamiento no piensa» y a la obtención de una meta incaracterizada; no se trata de una salvación por el mérito, sino solo de una liberación por la gnosis. Tampoco podíamos esperar que la expresión «Secreto Eterno» se aplicara a algo tan evidente como el «poder del Pensamiento para forjar el carácter». Además, de este poder para forjar el carácter se trata explícitamente en Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.5, donde toda la referencia es al plano de la conducta; así, «Como uno actúa, como es el hábito de uno, tal es su ser (yathâkârî yathâcârî tathâ bhavati)… Como uno quiere (kâmo bhavati), así es su intención (kratur bhavati); como es su intención, así hace; y como son sus obras, tal es la meta que alcanza». En nuestro texto, Maitri UPANISHAD VI.34, la referencia es igualmente al plano de la conducta, o de la vida activa, mientras el Pensamiento no ha sido limpiado: ¿pero cuál es la referencia cuando el Pensamiento ha sido limpiado? Sabemos que esto significa limpiado del concepto de «Yo y Mío», de «Yo como un Hacedor», y de todos los pares de opuestos, el Vicio y la Virtud incluidos; y, como se afirma específicamente en nuestro texto (mano hi… suddham… kâmo vivarjitam), de ese «querer» mismo que en Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.5 se encuentra que es la última base del «carácter». Yas cittas tanmayo bhavati hace referencia, entonces, a un estado de ser donde el «carácter» ya no tiene ningún significado, y donde la «identidad del Pensamiento y del Ser» solo puede significar que la meta del Pensamiento ha sido alcanzada en una perfecta adaequatio reí et intellectus; pues el Pensador y el Pensamiento in divinis, en samâdhi, son una única esencia perfectamente simple, «caracterizada» solo por la «mismidad» (samatâ; cf. Mundaka UPANISHAD III.1.3, param sâmyam) o la «perfecta simplicidad» (ekavrtatva) y la paz (santi). 959 AKCMeta Manas
«Allí ni la vista, ni el habla, ni el intelecto pueden ir; nosotros no lo “conocemos” ni podemos analizarlo, de modo que seamos capaces de comunicarlo por la instrucción» (anusishyât, Kena UPANISHAD I.3). La realización del estado correspondiente en el que el Intelecto no intelige, que en nuestro texto se llama «el Misterio Eterno», y en Katha UPANISHAD VI.10, «la Meta Suprema», y que «no puede enseñarse», es el «secreto» último de la iniciación. No debe suponerse que una mera descripción del «secreto», tal como puede encontrarse en la Escritura (sruti) o en la exégesis, basta para comunicar el secreto de la «de-mentación» (amanîbhâva); ni que el secreto se haya comunicado nunca o que pueda ser comunicado nunca a un iniciado, o traicionado por alguien, o descubierto, por mucho saber que se tenga. Solo puede ser realizado por cada uno para sí mismo; todo lo que puede efectuarse con la iniciación es la comunicación de un impulso y un despertar de las potencialidades latentes; el trabajo lo debe hacer el iniciado mismo, a quien las palabras de nuestro texto, prayatnena sodhayet, son siempre aplicables, hasta que el fin mismo de la vía (adhvanah pâram) ha sido alcanzado. 963 AKCMeta Manas
Hacemos estas observaciones solo para recalcar que por mucho que pueda decirse de él, el secreto permanece inviolable, guardado por su propia incomunicabilidad esencial. Solo en este sentido, en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5.3, se dice que el Sol, la Verdad, «repele» (apasedhantî) al potencial «ganador más allá del Sol» (Chândogya UPANISHAD II.10.5-6, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.6.1), que debe «pasar» dentro del Inagotable (Mundaka UPANISHAD II.2.2, tad evâksaram… viddhi) por sus propios poderes, y, como en nuestro texto Maitri UPANISHAD VI.34, «con esfuerzo» (prayatnena). No se trata de phthonos («celos») por parte de una deidad Olímpica o por parte de algún gurú humano. Las doctrinas esotéricas no se niegan a nadie para que no comprenda; por el contrario, y aunque las palabras de la escritura son inevitablemente «enigmáticas», la doctrina se comunica con toda la claridad posible, y corresponde a aquellos que tienen oídos para oír, oír efectivamente (Rig Veda Samhitâ X.71.6, San Marcos 4:11-12). No es por razones interesadas por lo que las palabras u otros símbolos, con los que se prefigura el secreto último, «no han de comunicarse excepto al que está en paz (prasânta) y tiene devoción perfecta (yasya… parâ bhaktih), y que es, además, el propio hijo de uno o un discípulo» (Shvetâsvatara UPANISHAD VI.22-23) – y por consiguiente apto para la iniciación (dîkshâ)- sino, esencialmente, debido a que una comunicación tal sería inútil en el caso de un oyente incualificado, pues «¿cuál es la utilidad de los textos para el que no Le conoce?» (yas tan na veda kimrcâ karishyati, Rig Veda Samhitâ I.164.39 = Shvetâsvatara UPANISHAD IV.8); y, accidentalmente, como una cuestión de «conveniencia» a causa de «aquellos que solo pueden acercarse a la Palabra en pecado» (ta ete vâcam abhipadya pâpayâ, Rig Veda Samhitâ X.71.9). 965 AKCMeta Manas
Puesto que el «secreto» de lo que se entiende por «dementación» (amanîbhâva) es inaccesible al «mero saber» (cf. panditam manyamânâh… mudhah, Mundaka UPANISHAD I.2.8: cf. Îsâvâsya UPANISHAD 9), también es inaccesible, por definición, a la «erudición», en el sentido moderno y filológico de la palabra, y desde este punto de vista debe confesarse que la mayor parte de nuestros «estudios védicos» no equivale a otra cosa que a un «vagar en la ignorancia por parte de ciegos guías de ciegos» (Mundaka UPANISHAD I.2.8) y no, ciertamente, a una «comprensión» tal como la que implica el constantemente repetido ya evam vidvân de los textos, una comprensión que es una cuestión de experiencia, o nada en absoluto. Así pues, el saber erudito, como otros «medios» (upâya), puede ser dispositivo «o a la esclavitud o a la liberación», y que esto es así es una proposición con la que incluso algunos críticos occidentales, de miras educativas modernas, están sinceramente de acuerdo. El fin o el «valor» último depende, como es habitual, de la causa final; cuando el saber deviene un fin en sí mismo, una ciencia por la ciencia, entonces no equivale a otra cosa que a lo que San Bernardo llamaba una «vil curiosidad» (turpis curiositas). Pero si el saber se adquiere no por su propia causa, sino como un medio hacia un fin que le rebasa, y deviene así un «sacrificio de conocimiento… ofrecido a Mí» (jñâna-yajñam… mad arpanam, Bhagavad Gîtâ IX.15, 27), entonces es conductivo al summum bonum considerado por todas las escrituras como el fin último del hombre. 967 AKCMeta Manas
Kha, cf. el griego chaos, es generalmente «cavidad»; y en el Rig Veda, particularmente, es «el agujero en el cubo de una rueda a cuyo través pasa el eje» (Monier-Williams). A. N. Singh ha mostrado concluyentemente que en el uso matemático indio, vigente durante los primeros siglos de la era cristiana, kha significa «cero»; Suryadeva, en su comentario sobre Âryabhata, dice que «los khas se refieren a vacíos (khâni sunyâ upa lakshitâni)… de manera que khadvinake significa los dieciocho lugares denotados por ceros». Entre otras palabras que denotan cero están sunya, âkâsa, vyoma, antariksha, nabha, ananta y purna. Inmediatamente nos sorprende el hecho de que las palabras sunya, «vacío», y purna, «plenum», tengan una referencia común; puesto que la implicación es que todos los números están virtual o potencialmente presentes en eso que es sin número; si expresamos esto como una ecuación, 0 = x – x, es evidente que cero es al número lo que la posibilidad es a la actualidad. Además, el empleo del término ananta, con la misma referencia, implica una identificación del cero con la infinitud; en cuyo caso, el comienzo de toda la serie es el mismo que su fin. Podemos observar que esta última idea la encontramos ya en la literatura metafísica más antigua, por ejemplo Rig Veda Samhitâ IV.1.11, donde se describe a Agni como «ocultando sus dos puntas (guhamâno antâ)»; Aitareya Brâhmana III.43, «el Agnishtoma es como una rueda de carro, sin fin (ananta)»; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.35, «el Año es sin fin (ananta), sus dos puntas (antâ) son el Invierno y la Primavera… y así es el canto sin fin (anantam sâman)». Estas citas sugieren que quizás sea posible explicar la selección posterior de los términos técnicos de los matemáticos, haciendo referencia a un uso más antiguo de los mismos términos, o de términos equivalentes, en un contexto puramente metafísico. 989 AKCMeta Kha y Otras Palabras Que Denotan «Zero», en Conexión con la Metafísica India del Espacio
Hasta donde yo sé, la literatura india no proporciona una exégesis específicamente geométrica, exactamente correspondiente a la que se da en el párrafo precedente. Lo que sí encontramos en las tradiciones metafísicas y religiosas es un uso correspondiente del símbolo de la Rueda (originalmente el carro solar, o una rueda de él), y es en conexión con ella donde nos encontramos primero con algunos de los más significativos de esos términos que, con posterioridad, son empleados por los matemáticos. En Rig Veda Samhitâ I.155.6 y I.164.2, 11, 13, 14, 48; Atharva Veda Samhitâ X.8.4-7; KB XX.1; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.35; Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.15; Shvetâsvatara UPANISHAD I.4; Prasna UPANISHAD VI.5-6, y textos similares, el Año, en tanto que una secuencia sempiterna, se considera como una rueda de vida inagotable, una rueda rotante de los Ángeles, en la que todas las cosas tienen su ser y se manifiestan en sucesión; «ninguno de sus radios es el último en el orden» (Rig Veda Samhitâ V.85.5). Las partes de la rueda se llaman como sigue: âni, el punto axial dentro del cubo (nótese que el eje causa el giro, pero él mismo no gira); kha, nâbhí, el cubo (usualmente el espacio dentro del cubo, ocasionalmente el cubo mismo); ARA, radio, que conecta el cubo y la llanta; nemí, pavi, la llanta. Debe observarse que nâbhí, de la r. nabh, expandir, es también «ombligo»; similarmente, en la formulación antropomórfica, el «ombligo» corresponde al «espacio» (Maitri UPANISHAD VI.6); en el Rig Veda, el cosmos se considera constantemente como «expandido» (de la r. pin) desde este centro ctónico. 995 AKCMeta Kha y Otras Palabras Que Denotan «Zero», en Conexión con la Metafísica India del Espacio
A fin de comprender el uso de términos que significan «espacio» (kha, âkâsa, antariksha, sunya, etc.) como símbolos verbales de cero (que representa la privación de número, y que, sin embargo, es una matriz del número en el sentido de 0 = x – x), debe entenderse que âkâsa, etc., representa primariamente un concepto no de espacio físico, sino de un espacio puramente principial sin dimensión, aunque es la matriz de la dimensión. Por ejemplo, «todos los seres surgen del espacio (âkâsâd samapadyanta) y retornan adentro del espacio (âkâsam pratyastam yanti). Pues el espacio es más antiguo que ellos, antes que ellos y es su último reposo (parâyanam)», Chândogya UPANISHAD I.9.1; «espacio es el nombre de la causa permisiva de la auto-integración individual (âkâso vai nâma nâmarupayor nirvahítâ)», Chândogya UPANISHAD VIII.14; y de la misma manera que Indra «abre los espacios cerrados» (apihitâ khâni), Rig Veda Samhitâ IV.28.1, así el Sí mismo «despierta este (cosmos) racional desde ese espacio (âkâsât esha khalu idam cetâmâtram dobhayati)», Maitri UPANISHAD VI.17; en otras palabras, ex nihilo fit. Además, el lugar de este «espacio» está «dentro de vosotros»: «lo que es el aspecto intrínseco de la expansión es la energía ígnea supernal en la vacuidad del hombre interior (tat svarupam nabhasah khe antarbhutasya yat param tejah)», Maitri UPANISHAD VII.11; y este mismo «espacio en el corazón» (antarhrdaya âkâsa), es el lugar (âyatana, vesma, nîda, kosa, etc.) donde está depositado en secreto (guhâ nihitam) todo lo que es nuestro ya, o puede ser nuestro, sobre todos los planos (loka) de la experiencia (Chândogya UPANISHAD VIII.1.1-3). Al mismo tiempo, en Brhadâranyaka UPANISHAD V.1, este «espacio antiguo» (kha) se identifica con el Brahmán y con el Espíritu (kham brahma, kham purânam, vâyuram kham ití), y este Brahmán es, al mismo tiempo también, un plenum o pleroma (purna) tal que «cuando el plenum se toma del plenum, el plenum permanece». 1005 AKCMeta Kha y Otras Palabras Que Denotan «Zero», en Conexión con la Metafísica India del Espacio
En la tradición Védica, la Identidad Suprema (tad ekam) es «al mismo tiempo espirante y despirada» (ânît avâtam, Rig Veda Samhitâ X.129.2), «Ser y No Ser (sad-asat) en el supremo Empíreo, en la matriz de lo Infinito» (Rig Veda Samhitâ X.5.7). De la misma manera, en Mundaka UPANISHAD II.2.1-2, el Brahmán supralógico es «Ser y No Ser… Intelecto y Voz» (sad-asat… vâg-manas). La coincidencia del Brahmán próximo y último (apara y para) en las UPANISHADs es la de Mitrâvarunau en los Vedas. La Identidad Suprema es igualmente bipolar ya sea que uno «La» conciba como masculina o como femenina: uno pregunta así con respecto a la Magna Mater, Natura Naturans Creatrix, lo Infinito (virâj, aditi), «¿Quién conoce Su dualidad progenitiva (de Ella)?» (mithunatvam, Atharva Veda Samhitâ VIII.9.10); e inversamente, «Él (el Brahmán) es una matriz» (yonis ca gîyate, Vâjasaneyi Samhitâ I.4.7.27). Pero si los principios conjuntos se consideran en su reciprocidad, es el Dios manifestado el que es el poder masculino y la Divinidad inmanifestada la que es el poder femenino, en tanto que el inagotable depósito de toda la posibilidad, incluyendo la de la manifestación: es, entonces, Mitra el que insemina a Varuna (Pañcavimsa Brâhmana XXV.10.10), Krishna quien «deposita el embrión en el Gran Brahmán, mi matriz… mi Naturaleza última (para prakrti), la matriz de toda existencia» (Bhagavad Gîtâ XIV.3 y VII.5, 6), y «Dentro de la matriz de lo Infinito ese Soma pone el embrión» (Rig Veda Samhitâ IX.74.5), en concordancia con Rig Veda Samhitâ X.121.7, «Las Aguas dentro de las cuales fue depositado el embrión universal», a saber, el «Germen de Oro», Hiranyagarbha. 1037 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
El Intelecto y la Voz (manas y vâc) son Uno ab intra: «La Voz es verdaderamente el Brahmán en el supremo Empíreo» (Taittirîya Samhitâ VII.18e). Pero «Este Brahmán es Silencio» (Shankarâcârya sobre Vâjasaneyi Samhitâ III.2.17). De la misma manera que la encantación (brahman) es allí inaudiblemente el Brahmán, así la Voz es invoceada; el Intelecto es allí «de-mentado» de sí mismo, la Voz impronunciada. Sólo cuando estos dos se dividen, cuando el cielo y la tierra se mantienen apartados, por el eje del universo (skambha, stauros), el Intelecto y la Voz devienen los «polos de los Vedas» (vedasya ânî, Aitareya Âranyaka II.7), respectivamente celeste y ctónico; sólo entonces el Ser y el No Ser toman una cualificación ética como de Vida y Muerte, de Bien y Mal, separados uno de otro, como esta de aquella orilla, por la abertura del universo: es desde una posición aquí abajo como uno implora, «Condúcenos del No Ser al Ser, de la Obscuridad a la Luz» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.3.28). El No Ser adquiere entonces, ciertamente, el valor de non Est, en tanto que se refiere a todas las cosas bajo el Sol, de las cuales dice San Agustín que, en tanto que comparadas a Dios, «nec pulchra sunt nec bona sunt nec sunt» (Confesiones XI.4): la creación y crucifixión cósmica no son sólo los medios de redención necesarios, sino también la antítesis del fin último, que debe ser el mismo que el primer comienzo. Por consecuencia, como lo expresa Rig Veda Samhitâ X.24.5, «Cuando el par conjunto se partió, los Devas gemían y clamaban, “Cásense de nuevo”»; y de aquí la representación del matrimonio en el ritual, simbólico de la reunión de Indra e Indrânî en el corazón, tan vívidamente descrito en la analogía de la unión humana en Shatapatha Brâhmana X.5.2.11-15. 1039 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
El Hijo es ya, en la unidad indivisa de los principios conjuntos, la imagen de sí mismo del Padre, per verbum in intellectu conceptum; y esta concepción es el «acto de fecundación latente en la eternidad» del Maestro Echkart. La «contemplación del Silencio» por parte de Prajâpati es inequívocamente una operación vital: los términos tushnîn manasâ dhyâyat corresponden estrechamente a los de Rig Veda Samhitâ X.71.2, manasâ vâcam akrata, «con el Intelecto tuvo intercurso con la Voz», y Shatapatha Brâhmana VI.1.2.9, sa manasaiva vâcam mithunam samabhavat, sa garbhy abhavat, «Con el Intelecto tuvo intercurso con la Voz, devino preñado». Que Prajâpati separe a la Voz de sí mismo (la cual Voz había sido su «Silencio»), vâcam vyasrjata, corresponde a Brhadâranyaka UPANISHAD VI.4.2, «Él separó a la Mujer», striyam asrjata -«Esta Voz es ciertamente una doncella», yoshâ vâ’yam vâk, Shatapatha Brâhmana III.2.1.19 – y a las palabras de San Agustín «Yo hice de mí mismo una Madre de quien nacer» (Contra V Haereses 5). Debido precisamente a que el Padre mismo toma nacimiento a través de la Madre, hay una coesencialidad del Hijo con el Padre, como en Aitareya Brâhmana VII.13: «Deviniendo un embrión, entra en la esposa, en la madre, y renovándose, nace de nuevo (punar… jâyate)». Hay una delegación y transmisión de la Naturaleza universal en la genealogía regní Dei, de la misma manera que la hay de una naturaleza humana particular, en una sucesión dinástica de tipos funcionales; puede agregarse que un «renacimiento» en este sentido -«el hacedor del bien nace ordenadamente en sus hijos», Rig Veda Samhitâ VI.70.3; «mis hijos son mi venir al ser de nuevo», Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.27.17; «eso que ha engendrado es su proseguir de nuevo», Chândogya UPANISHAD III.17.3- constituye todo lo que, hablando propiamente, es la doctrina india de la reencarnación del individuo, en tanto que se distingue de la de la transmigración de la Persona Espiritual, que, cuando el cuerpo muere, «se apresura de nuevo a una matriz», Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.36 – coincidiendo reencarnación y transmigración sólo in divinis. La Voz separada asume ahora una función vehicular, la de la liturgia en su aspecto verbal, la Ric, identificada en otras partes con este mundo y la Tierra. El «Grande» (brhat, implicando una extensión indefinida en tiempo y espacio), contenido al comienzo como un embrión (garbha) dentro de la Unidad y transferido ahora por la operación vital a la Madre, en quien aumenta, y de quien nace, es primariamente Agni, el Prajâpati visible y audible, considerado aquí en un aspecto litúrgico: «Nace de los lomos de Titán y brilla en el seno de la Madre» (Rig Veda Samhitâ III.29.14), la matriz-altar de la Madre Tierra. Decir que el «Grande» ha yacido «un gran durante dentro» (jyog antar) es una forma de expresión característica para Agni, como en Rig Veda Samhitâ X.124.1, «un gran durante has yacido Tú en la vasta obscuridad» (jyog eva dîrgham tama âsayishtâh), y para su conexo Dîrghasravas, como en Pañcavimsa Brâhmana XV.3.25, donde el «Lejano Lamento» «estuvo largamente en exilio y con necesidad de alimento» (jyog aparuddho’ sanâyah (todavía no venido «a comer y a beber»)). Los mundos están siempre impacientes del nacimiento y salida al día: «¿Cuándo nacerá el Niño?» Rig Veda Samhitâ X.95.12. 1045 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
Otro texto, y muy informativo, es el de Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.1-4. Aquí el relato de la creación comienza con el Espíritu (âtman) «sólo en el aspecto de la Persona (purusha)». Esta Persona en el comienzo «era de tal suerte como son un hombre y una mujer estrechamente abrazados (etâvan âsa yathâ strî-pumânshau samparishvaktau). Él deseó un segundo. Hizo partirse en dos a su propio Sí mismo Espiritual âtmânam dvedhâpâtayat). Con lo que vino a ser “marido y mujer”… Él tuvo intercurso con Ella: con lo que fueron engendrados los seres humanos (mânushyâ ajâyanta)». De la misma manera, Él y Ella, asumiendo formas distintas a la humana, engendraron su semejanza en estos tipos animales. 1047 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
Así una vez más, el Uno deviene Muchos por un acto de generación. La operación inversa, por la que el sí mismo conceptualmente separado se junta con el Sí mismo o Esencia Espiritual siempre indiviso, es una «deificación» que se describe como un matrimonio: «Ésta es esa forma suya que está más allá de los metros, que ha sacudido todo mal, y que no tiene ningún temor. De la misma manera que cuando uno está estrechamente abrazado (samparishvaktah, que corresponde a samparishvaktau, arriba) por una amada esposa, y no sabe nada de un adentro o de un afuera, así también, la Persona (espiritual) de un hombre, abrazado por el Espíritu prognóstico (prajñâtmanâ), no sabe nada de un adentro ni de un afuera. Esa es su forma verdadera, en la cual se obtiene su deseo, el Espíritu es la totalidad de su deseo, y él no tiene ningún deseo insatisfecho, ni ningún pesar en absoluto» Brhadâranyaka UPANISHAD. IV.3.21). 1049 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
Si se objeta, finalmente, que toda esta fraseología sexual es una suerte de retórica y que no ha de tomarse literalmente, diremos que no se trata de retórica en ningún sentido «literario», sino de analogía y de simbolismo: como es explícito en ambos pasajes de la Brhadâranyaka UPANISHAD, citados arriba, no se trata de un hombre y de una mujer de hecho, ni de ninguna existencia, sino de la forma del ser que es «por así decir (yathâ) la de un hombre y mujer estrechamente abrazados». Toda nuestra intención ha sido indicar que un adecuado simbolismo de este tipo se ha empleado universalmente en la tradición ortodoxa y unánime y, más específicamente, dentro de los límites del presente artículo, mostrar de qué manera se ha empleado en las formas hindú y cristiana de la revelación transmitida. 1065 AKCMeta LA DOCTRINA TÁNTRICA DE LA BIUNIDAD DIVINA
«”EL QUE ES” es el principal de todos los nombres aplicados a Dios», dice San Juan Damasceno (De fide orthodoxa I); así en Katha UPANISHAD VI.13, «Él ha de ser aprehendido como “ÉL ES”». Con respecto al «pensamiento de Dios», que «no es alcanzable por el argumento» (Katha UPANISHAD II.9), puesto que «Solo es de aquel por quien ese pensamiento es impensado, y si lo piensa, entonces no comprende» corresponde a San Dionisio (De mystica theologica I): «El cual no ver ni conocer es realmente ver y conocer», y Ep. ad Caium Mon.: «Si alguien viendo a Dios comprendiera lo que vio, no vio a Dios mismo, sino una de esas cosas que son de Dios». 1091 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
En conexión con la Inmaculada Concepción, Santo Tomás (Summa Theologica III.32.1 ad 1) destaca que, aunque en este caso el Spiritus entró en la forma material sin medios, en la generación normal «el poder del alma, que está en el semen, por mediación del Espíritu encerrado en él, da forma al cuerpo». Esto no solo corresponde a la breve formulación de Rig Veda Samhitâ VIII.3.24, «El Espíritu es la parte del padre, revestido del cuerpo (âtmâ pitus tanur vâsah)», sino más explícitamente a Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.10.5, «Se debe a que el Soplo de vida habita la simiente emitida, por lo que él (que ha de nacer) toma forma (yadâ hyeva retas siktam prâna âvisaty atha tat sambhavati)», y Kaushitakî UPANISHAD III.3, «Es como el Soplo (prâna) como el Spiritus Inteligenciante (prajñâtman) agarra y erige el cuerpo». 1093 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
La definición escolástica más general del pecado, de cualquier tipo, es como sigue, «El pecado es una desviación del orden hacia el fin» (Summa Theologica II-I.21.1C y 2 ad 2), y en conexión con el pecado artístico, Santo Tomás prosigue explicando que es un pecado propio del arte «si un artista produce una cosa mala, cuando tiene intención de producir algo bueno; o produce algo bueno, cuando tiene intención de producir algo malo». En Katha UPANISHAD II.1.1, el que elige lo que más le gusta (preyas) en vez de lo que es más bello (sreyas) se dice que «se desvía del fin» (hîyate arthât); en Shatapatha Brâhmana II.1.4.6, si una cierta parte del rito se hace erróneamente, «eso sería un pecado (aparâddhi), de la misma manera que si uno hace una cosa cuando tiene intención de hacer otra; o si uno dice una cosa cuando tiene intención de decir otra; o si uno va por un camino cuando tiene intención de ir por otro». 1097 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
Además, esto es una purificación, pues antes de su procesión, la Aurora era una «serpiente sin pies», ofidiana en vez de angélica, pues la Noche está relacionada con su hermana la Aurora como Lilit con Eva. Es precisamente a esta naturaleza ofidiana a lo que Ella muere cuando procede, y su Asunción (de Ella) sigue entonces a su Ascensión (de Él). Pasada a través del cubo de la Rueda solar, se le da, como a Apâlâ (la «Desguarnecida» en el sentido de «no-desposada»), una piel de sol en lugar de su vieja piel de serpiente (VIII.91), y se le hace «apta para ser acariciada» (samslishtikâ; Shâtyâyana Brâhmana, citado por Sâyana). Allí el Cielo y la Tierra están abrazados (samslishyatah, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5) – lo cual no es un «mito» en el sentido de la malinterpretación antropológica actual de la palabra, sino una unión (mithuna) que ha de ser realizada «dentro del vacío del corazón (hrdayâkâsa)» por el verdadero Cognóstico (samvit) y que es la «beatitud suprema (paramo hy esha ânandah, Shatapatha Brâhmana X.5.2.11), el piacere eterno de Dante (Paradiso XVIII.16). 1121 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
Todo lo que se ha dicho arriba es explícito en la tradición védica, donde, además, de las dos palabras para «nido», nîda y kulâya, la primera recuerda inmediatamente el nidí de Dante. La significación general de «nido» se define en Pañcavimsa Brâhmana XIX.15.1: «Nido es hijos, nido es ganado («grandes posesiones», «potencialidad realizada»), nido es morada». En Rig Veda Samhitâ I.164.20-22, aparece la imagen de dos Águilas compañeras que ocupan el Árbol de la Vida y que son el aspecto dual de la Deidad, que por una parte ve todas las cosas, y por otra come de la higuera; y la imagen de otros pájaros posados debajo, «que cantan con ojos siempre abiertos su participación de la vida (amrtasya bhâgam animesham… abhi svaranti), que saborean la miel y engendran a sus hijos», pero de quienes «ninguno que no conoce al Padre, al gran Pastor del Universo, puede alcanzar la sumidad del Árbol». Pero, puesto que aquel cuyo ser es Contemplativo (dhîrah), ha «hecho también su casa en mí, que estoy ya aquí (mâ dhîrah pâkam atrâvivesa)», encontramos que en otras partes se habla de él no solo como «desnidado» (anîdah, Rig Veda Samhitâ X.55.5-6, Shvetâsvatara UPANISHAD V.1.4), sino también como el Cisne (hamsa), que con los Soplos de la Vida protege sus «sedes de más abajo» (avaram kulâyam, Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.12), cuyo propio «perchado es como si fuera el de un pájaro» (sadanam yathâ veh, Rig Veda Samhitâ III.54.5-6): donde «desnidado» y «en-nidado» corresponde a la naturaleza de la Deidad que es «Uno como Él es allí» y también «múltiplemente presente en sus hijos» (Shatapatha Brâhmana X.5.2.16-17), de donde que se hable de él como Nrshad, «Sedente en el hombre», Nrcakshus, «Presenciando en el hombre», y Vaisvânara, «Común a todos los hombres». 1135 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
Solo queda agregar lo que está ya implícito en las palabras «construida por (medio de la) especulación» (dhiyâ krtam, citado arriba, puesto que dhî en el Sánscrito védico, usado como sinónimo de dhyâna, es = contemplatio), a saber, que el encendido de Agni en sus nidos de más abajo, donde, hasta que es encendido, Él está meramente latente – en otras palabras, la traída de Dios al nacimiento, que, en otro caso, permanece inconocido – aunque se efectúa solo simbólicamente en el ritual del Sacrificio o de la Misa, se efectúa realmente por «el que lo comprende (ya evam vidvân)», el Comprehensor de ello (evamvit), el Gnóstico (jñânin), «en el espacio vacío del corazón (hrdayâkâse)», «en la cámara desnuda del hombre interior (antar-bhutasya khe)»; es una obscuridad interior la que se ilumina. «Ningún hombre, por obras o sacrificios, alcanza a Quien vive siempre» (Rig Veda Samhitâ VIII.70.3), sino solo aquellos en quienes se ha efectuado la última muerte del alma y que, cuando están ante las puertas del cielo, y frente a la pregunta «¿Quién eres tú?», están cualificados para responder, no con un nombre personal o apellido, sino con las palabras, «Este quien que yo soy es la Luz, Tú mismo» – solo a estos se les da la bienvenida con la bendición, «Quien tú eres, eso soy Yo, y Quien Yo soy, Eso eres tú; entra» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14), puesto que entonces no queda nada del individuo, ni como «nombre» ni como «semejanza» (nâma-rûpa), sino solo esa Espiración (âtman) que parecía enteramente como que hubiera estado determinada y participada, pero que, de hecho, es impartible. El así liberado, entrando a través del medio del Sol («Yo soy la Vía… ningún hombre viene al Padre, sino por Mí», San Juan 14:6; «Solo conociendo-Le pasa uno la muerte, no hay ninguna otra Vía para ir allí», Vâjasaneyi Samhitâ XXXI.18), «la puerta a través de la cual todas las cosas retornan perfectamente libres a su felicidad suprema» (Eckhart, ed. Evans, I, 400), deviene un «Movedor a voluntad» (kâmacârín), cuya voluntad, ciertamente, no es ya suya propia, sino que está confundida con la de Dios. «Esa es su forma propia, que tiene su voluntad; el Espíritu es su voluntad (de él), y él no tiene voluntad, ni ningún deseo» (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.21); «él sube y baja (arriba y abajo de) estos mundos, comiendo lo que quiere, y asumiendo la semejanza que quiere» (Taittirîya UPANISHAD III.10.5); de la misma manera que en San Juan 10:9, «Yo soy la puerta: si un hombre entra por Mí, será salvado, y entrará y saldrá, y encontrará pradera», y más explícitamente aún en la Pistis Sophia. 1139 AKCMeta DOS PASAJES EN EL «PARADISO» DE DANTE?
Todo estudioso de la literatura védica estará familiarizado con lo que los eruditos modernos llaman las «etimologías folklóricas». Cito, por ejemplo, la Chândogya UPANISHAD (VIII.3.3), «En verdad, este Espíritu está en el corazón (esha âtmâ hrdi). La hermeneia (niruktam) de ello es esta: “Este está en el corazón” (hrdayam), y por eso el “corazón” se llama hrdayam. Quienquiera que es un comprehensor de esto alcanza el Cielo cada día». Por supuesto, los especímenes abundan en Yâska – por ejemplo, Nirukta V.14, «Pushkaram significa “mundo-medio”, debido a que “gesta” (poshati) las cosas que vienen al ser. El agua es también pushkaram, debido a que es un “medio de culto” (pujâkaram), y porque “ha de rendírsele culto” (pujayitavyam). Además, en tanto que «loto» (pushkaram), la palabra es del mismo origen, puesto que es un “medio de adorno” (vapushkaram); y es una “flor” (pushyam) debido a que “florece” (pushpate)». Las explicaciones de este tipo se desechan comúnmente como «insignificancias etimológicas» (J. Eggeling), «puramente artificiales» (A. B. Keith), y «verdaderamente fantasiosas» (B. C. Mazumdar), o simplemente como «perogrulladas». Por otra parte, uno siente que no pueden ignorarse enteramente, pues como dice el autor mencionado en último lugar, «Hay, en muchas UPANISHADs, explicaciones verdaderamente fantasiosas… que descubren mala gramática y peor idioma, y que, sin embargo, los gramáticos mismos que no las aceptaron como correctas, no dijeron nada ellas»; es decir, los antiguos gramáticos sánscritos, cuyas capacidades «científicas» se han reconocido universalmente, no incorporaron estas «explicaciones» en su «gramática», pero al mismo tiempo nunca las condenaron. 1157 AKCMeta Nirukta = Hermeneia
La doctrina india (Brhâd Devatâ I.27 sigs., Nirukta I.1 y 12, etc.) es igualmente que «Los nombres se derivan todos de las acciones»; en la medida en que denotan una acción en curso, los nombres son verbos, y en la medida en que alguien o algo se toma como el hacedor de la acción, son nombres. No debe pasarse por alto que el sánscrito nâma no es meramente «nombre», sino «forma», «idea» y «razón eterna». Sonido y significado (sabdârtha) están inseparablemente asociados, de modo que encontramos que esta expresión se emplea como una imagen de una unión perfecta, tal como la de Shiva-sakti, esencia y naturaleza, acto y potencialidad in divinis. Los nombres son la causa de la existencia; se puede decir que en toda esencia compuesta (sattva, nâmarupa), el «nombre» (nâma) es la forma del «fenómeno» (rupa) en el mismo sentido en que se dice que «el alma es la forma del cuerpo». En el estado del no-ser (asat) u obscuridad (tamas), los nombres de los principios individuales son impronunciados u «ocultos» (nâmâní guhyâ, apîcyâ, etc.; Rig Veda Samhitâ passim); ser nombrado es proceder de la muerte a la vida. El Avatar Eterno mismo, al proceder como un niño (kumâra) desde el Padre inamistoso, pide un nombre, porque es «con el nombre como uno deshace el mal» (pâpmânam apahanti, Shatapatha Brâhmana VI.1.3.9); «todos los seres, en su vía, lo que más temen de todo es que les roben sus nombres los poderes de la Muerte, que yace a la espera para robar» (krívír nâmâní pravane mushayati, Rig Veda Samhitâ V.44.4). «Es con su nombre sin-muerte (amartyena nâmnâ) como Indra sobrevive a las generaciones humanas» (Rig Veda Samhitâ VI.18.7). Mientras un principio individual permanece en acto, este principio tiene un nombre; el mundo de los «nombres» es el mundo de la «vida». «Cuando un hombre muere lo que no sale de él es “el nombre”, que es “sin fin”, y puesto que lo que es “sin fin” es los Múltiples Ángeles, con ello él gana el “mundo sin fin”» (Brhadâranyaka UPANISHAD III.2.12). 1161 AKCMeta Nirukta = Hermeneia
Todas las cosas, en su variedad, son producidas así por una providencia divina: «Varuna conoce todas las cosas especulativamente» (visvam sa veda varuno yathâ dhiyâ, Rig Veda Samhitâ X.11.1). De manera que las siguientes palabras del Rig Veda, «Omni-hacedor, supernal veedor-en-una-única-mirada (samdrk), de quien ellos hablan como el “Uno más allá de los Siete Profetas”, que es el solo y único Denominador de los Ángeles (yo devânâm nâmadhâ eka eva), a Él todas las demás cosas se vuelven a por in-formación (samprasnam)», Rig Veda Samhitâ X.82.2-3 debe leerse en conexión con I.72.3, donde los Ángeles, con su servicio sacrificial, «obtuvieron sus nombres de culto, formaron sus cuerpos altamente-nacidos»; en otras palabras, ser nombrado, obtener un nombre, es nacer, estar vivo. Esta creación denominativa es un acto dual: por parte del Único Denominador, la pronunciación es tan única como Él mismo; por parte de los principios individuales, este único significado, que está preñado con todos los significados, es dividido verbalmente, pues «con sus palabras ellos concibieron múltiple a quien es solo Uno» (Rig Veda Samhitâ X.114.5). Y si bien una tal partición sacrificial es una contracción e identificación en la variedad, debe entenderse que ser nombrado, aunque es indispensable para el viaje, no es la meta: «El habla (vâc) es la cuerda, y los nombres son los nudos con los que están atadas todas las cosas» (Aitareya Âranyaka II.1.6). El fin es formalmente el mismo que el comienzo; es como uno «no alimentado ya por la forma o el aspecto (nâmarupâdvímuktah) como el Comprehensor alcanza a la Persona celestial más allá del más allá; conociendo al Brahman deviene el Brahman» (Mundaka UPANISHAD III.2.8-9). «Cuando estos ríos que corren llegan al mar, su nombre y aspecto se destruyen, y solo se habla del “mar”» (Prasna UPANISHAD VI.5). «El alma presa de divino descontento», como dice el Maestro Eckhart, «no puede reposar en nada que tenga nombre»; «Al sumergirse en la Divinidad, toda definición se pierde», y por esto dice también, «Señor, mi bienestar está en Tu eterno no-recuerdo de mí»; para todas estas expresiones podrían citarse innumerables paralelos de otras fuentes cristianas, así como sufîs e indias. 1165 AKCMeta Nirukta = Hermeneia
Se comienza a vislumbrar así una teoría de la expresión en la que la ideación, la denominación y la existencia individual son aspectos inseparables, distinguibles conceptualmente cuando se consideran objetivamente, pero coincidentes en el sujeto. Esto equivale a la concepción de un único lenguaje vivo, no cognoscible en su entereidad por ningún principio individual, pero que es en sí mismo la suma de todas las articulaciones imaginables, y que corresponde, de la misma manera, a todos los actos del ser imaginables: la «Palabra Hablada» de Dios es precisamente esta «suma de todo lenguaje» (vâcikam sarvanmayam; Abhinaya Darpana 1). Todos los lenguajes existentes son los ecos, parcialmente recordados y más o menos fragmentados, de esta lengua universal, de la misma manera que todos los modos de la visión son las refracciones más o menos obscuras de la imagen del mundo (jagaccitra; Svâtmanirupana 95), o espejo eterno (speculum aeternum; San Agustín, De civitate Dei XII.29) que, si uno la conoce y ve la en su entereidad y simultaneidad, es omnisciente. La afirmación (OM) original e inagotable (akshara) está preñada de todos los significados posibles; o, si se considera no como sonido, sino como «luz omniforme» (jyotir-visvarupam, Vâjasaneyi Samhitâ V.35), es la forma ejemplar de muchas cosas diferentes; y en ambos casos, es precisamente «esa única cosa por la cual, cuando se conoce, todas las cosas se conocen» (Mundaka UPANISHAD I.3, Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.5). La comprehensión paternal y la lengua madre, que son así, en su identidad, el primer principio del conocimiento, son evidentemente inaccesibles a la observación empírica; mientras pueda distinguirse como tal una consciencia individual, es inconcebible una omnisciencia, y uno sólo puede «volverse al Único Denominador en busca de instrucción» (Rig Veda Samhitâ X.83.3) – es decir, al «poder más que humano» de Platón, a fin de recobrar las potencialidades perdidas con actos de recordación, elevando así nuestro nivel de referencia por todos los medios dispositivos disponibles. Así pues, no ha de considerarse que la doctrina metafísica del lenguaje universal afirma que se haya hablado alguna vez, efectivamente, un lenguaje universal por algún pueblo bajo el sol; el concepto metafísico de una lengua universal es, de hecho, la concepción de un único sonido, no la de grupos de sonidos que han de ser pronunciados en sucesión; lo cual es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de «un lenguaje hablado», donde, a falta de un conocimiento a priori del pensamiento que ha de ser expresado, puede ser «difícil decir si es el pensamiento el que es defectivo, o es el lenguaje el que ha fallado al expresarlo» (Keith, Aitareya Âranyaka, p. 54). 1169 AKCMeta Nirukta = Hermeneia
En el artículo precedente, he descrito el Omkâra como la «suma de todo el lenguaje» (vâcikam sarvanmayam), y como «esa única cosa que, cuando se conoce, todas las cosas se conocen». Hay un texto destacable exactamente a este efecto en Chândogya UPANISHAD II.23.3, «Lo mismo que todas las hojas (de un libro) están cosidas por una aguja (sankunâ), así toda habla (sarvâ vâc) está cosida por el Omkâra; en verdad, el Omkâra es todo esto, el Omkâra, en verdad, (es) todo esto»; y para esto hay también un sorprendente paralelo en Dante (Paradiso XXXIII.85-92): «Dentro de sus profundidades vi recogidas, cosidas por amor en un único volumen, las dispersas hojas de todo el universo… de tal manera que lo que digo de ello es una única llama. La forma universal de este complejo, creo que yo contemplé». El paralelo es tanto más estrecho debido a que, en el primer caso, la forma universal es la del sonido eterno, y en el segundo, la de la luz eterna; pues la luz y el sonido son coincidentes in divinis (cf. svar y svara), y lo mismo que Dante habla de «estos soles que cantan» (Paradiso X.76; cf. XVIII.76, «Así, dentro de las luces, las volátiles criaturas sagradas cantaban»), así Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.33 tiene «El Sol es sonido, por lo tanto ellos dicen de este Sol que “es como sonido como Él procede” (svara eti)», y en Chândogya UPANISHAD I.5.1, «El Sol es OM, pues él está siempre sonando “OM”». 1185 AKCMeta Nirukta = Hermeneia: adéndum
Incidentalmente, el pasaje de Chândogya citado arriba, «Lo mismo que todas las hojas están cosidas por una aguja (yathâ sankunâ sarvâni parnani samtrnnani)» proporciona una vigorosa evidencia de la contemporaneidad de la escritura con la redacción de esta UPANISHAD, pues quienquiera que ha visto un manuscrito de hoja de palma en la India del Sur, con muchas hojas sujetas con una aguja pasada a través de los agujeros para la cuerda, reconocerá la aptitud del símil. 1187 AKCMeta Nirukta = Hermeneia: adéndum
akanittha. El Diccionario yerra completamente el significado de esta palabra en su contexto, Samyutta Nikâya V.237, Jâtaka III.487, etc. No es «”no el más pequeño”, es decir, el más grande, el más elevado», sino «entre quienes no hay nadie más joven (o más pequeño) que otro». Los Devas en cuestión solo pueden ser los Maruts, de quienes «Ninguno ha salido superior ni inferior, ni ha sobrepasado la gloria media» (te ajyeshthâ akanishthâsa udbhido madhyamâso mahasâ vi vavrdhuh, Rig Veda Samhitâ V.59.6), sino que «como hermanos han crecido juntos», Rig Veda Samhitâ V.60.5. Al igual que Vâyu es metafísicamente el «Viento del Espíritu», así son estos Tempestuosos vientos «Ráfagas del Espíritu». No se perderá de vista que en Maitri UPANISHAD II.1 Brhadratha (del Îkshvâkuvamsa, también el del Buddha), que está a punto de devenir un âtmajñah (pâli attaññu) y un krtakrtyah (pâli katakicco, katam karanîyam), es tenido por un Marut; y que en ídem VI.30, donde él es efectivamente krtakrtyah («todo en acto») y entra a través de la Puerta del Sol adentro del Brahmaloka, ya no es llamado por un nombre personal o de familia, sino solo como «Marut». La frase budista akanitthâgâmin, que aparece con parinibbâyin en una lista de las designaciones de los «Nunca-retornadores» en varios contextos (Dîgha Nikâya III.237, etc.), implica, por consiguiente, la obtención del Brahmaloka y la compañía en iguales términos de los Devas más altos, las «Ráfagas del Espíritu (Maruts)», entre quienes no hay ninguna distinción de superior o inferior o de entrados antes o después. Enteramente análoga a esta es la posición del Comprehensor, de quien se dice a menudo, por ejemplo, Samyutta Nikâya I.12, que él no piensa de sí mismo como «igual, o mejor que, o inferior a otros». 1213 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
akâliko. En Samyutta Nikâya I.11-13, una Yakkhî pregunta al Buddha lo que se entiende por la designación del Dhamma como «intemporal» (akâliko), es decir, «eterno». El Buddha responde que la vida eterna solo puede realizarse con la comprensión de lo que-puede-decirse: «Aquellos que atienden solo a lo que puede decirse (akkheyyam, es decir, a la narración misma âkhyânam), que se apoyan en lo que puede decirse, que no comprehenden plenamente lo que puede decirse, estos caen bajo el yugo de la Muerte: pero el que comprehende plenamente lo que puede decirse, no hace ningún debate acerca del orador (akkhâtâram na maññati, donde la referencia de akkhâtâro es al Buddha mismo, como en Sutta-Nipâta 167), puesto que reflexiona para sí mismo (ití) “Ello no es suyo”» (tam hi tassa na hoti), y así no comete ningún error (yena nam vajjâ na tassa atthi)». La Yakkhî no comprende y pide al Buddha «que explique en detalle el significado de lo que se ha dicho resumido» (samkhittena bhâsitassa vitthârena attham jâneyyam). El Buddha expone entonces, más explícitamente, la doctrina de âkimcañña, por medio de la cual él ha respondido ya, a uno y el mismo tiempo, a la referencia equivocada de la Yakkhî al Buddha, como «rodeado por otros Devatâs poderosos», y a su pregunta actual, en cuanto al significado de «atemporal» (akâliko): «Él (el Buddha) es contrario (vivadetha, con referencia al vajjâ tassa precedente) a quien piensa en términos de “igual, mejor o peor”», es decir, a quien considera al Buddha como «alguien». Ella todavía no comprende (como antes). El Buddha dice más explícitamente, «Al que ha acabado con el “número”, a él ni los dioses ni los hombres, ya sea aquí abajo o ya sea allí en el más allá, pueden alcanzar» (pahâsi sankham… tam… nâjjhagâmum devâ manussâ idha vâ huram vâ). Por último ella comprende el significado del Buddha (attham): «atemporal» solo puede aplicarse a una doctrina que no ha sido enseñada por «alguien»; el dhamma es akâliko porque es, no la «opinión» «fechada» de Fulano (que sea un hombre o una deidad personal, es irrelevante aquí), sino la Verdad misma. Ni el Buddha ni el Dhamma están «en el tiempo», sino solo sus manifestaciones, que no deben tomarse absolutamente, sino que deben ser penetradas y verificadas. La designación del Dhamma como «atemporal» es la forma budista de la bien conocida doctrina india de la «eternidad del Veda», para la cual hay buenos equivalentes cristianos, por ejemplo, San Agustín, De lib. arb. I.6, Lex, quae summa ratio nominatur, non potest cuipiam intellígentí non incommutabílís aeternaque videri; Santo Tomás, Summa Theologica I-II.91.1, divina ratio nihil concipit ex tempore, etc. «Dhamma» difícilmente podría traducirse en Latín mejor que por Lex, quae summa ratio nominatur… aeterna… divina ratio. La objeción del erudito moderno a la doctrina de la eternidad de la Palabra, la Ley o el Dhamma, se basa sobre una comprensión errónea de lo que se quiere significar; como observó Santo Tomás, Summa Theologica, ídem, «La Palabra Divina y la escritura del Libro de la Vida (que corresponde a la vidyâ implicada en «Jâtavedas» y a «Providencia») son eternas. Pero la promulgación no puede ser desde la eternidad por parte de la criatura que escucha o lee». La doctrina de la eternidad de la summa ratio es la misma que la doctrina platónica de las ideas; la de su promulgación temporal corresponde a la aparición de las sombras sobre el muro de la caverna. En los textos budistas encontramos, de la misma manera, que el Dhamma se describe a la vez como sanditthiko, manifiesto, y como akâliko, no en el tiempo. Pues, tomando las palabras de San Agustín, «Esta sabiduría no es hecha; sino que ella es en este presente, como siempre ha sido y como siempre será» (Confesiones IX.10). Hay otros muchos textos en los que el Buddha identifica a él mismo, al Dhamma y a Brahma; el Dhamma es, por consiguiente, temporal e intemporal, de la misma manera que el Brahman, una única esencia con dos naturalezas, es kâla y akâla (Maitri UPANISHAD VI.15, etc.), «tiempo y sin-tiempo», y por lo tanto también sakala y akala, «con y sin partes». Expresado de otro modo, el Brahman es, por una parte, el brahman audible = mantram, y por otra, silente: sabda y asabda, «vocal y silente». 1219 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
akiriyavâda. De la misma manera que en el brahmanismo (por ejemplo, Taittirîya Brâhmana III.12.9.7-8; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5.1-2; Chândogya UPANISHAD VIII.4.4; Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.23; Katha UPANISHAD II.14; Kaushitakî UPANISHAD I.4; Maitri UPANISHAD VI.18, 35; Bhagavad Gîtâ V.15; etc.) y en el cristianismo (I San Juan 3:9; II Corintios 3:17; Gálatas 5:18; Summa Theologica I-II.93.6 ad I y II-II.180.2), los valores éticos, en último análisis, han de ser rechazados y toda responsabilidad cesa, así también en el budismo pâli (Majjhima Nikâya I.135, 160; Majjhima Nikâya II.36-39; Dhammapada 39, 267, 412; Sutta-Nipâta 715, etc.); se sigue, ciertamente, como una cuestión de hecho, que cuando se depone para siempre todo el fardo del kamma (la operación de las causas mediatas, o «fatum»), los factores relativos de este fardo (lo que debía haberse hecho y no se hizo, y lo que no debía haberse hecho y se hizo) se desechan igualmente; este abandono de los valores éticos acompaña inevitablemente al abandono del «sí mismo» psicofísico (pâli appâtumo, pâpa attâ, anattâ), un abandono que se llama en el brahmanismo el «sacrificio de sí mismo» o la «conquista de sí mismo» (âtma-yajña, âtma-jaya), en el cristianismo la «anonadación de sí mismo» («el alma debe entregarse a la muerte» del Maestro Eckhart, «el odio a la propia alma» de Cristo, y «la división entre alma y espíritu» de San Pablo), y en el budismo la «conquista de sí mismo» (atta-jaya), la «doma de sí mismo» (atta-damatha), el «apaciguamiento de sí mismo» (atta-samatha), la «extinción de sí mismo» (atta-parinibbâpana), o más explícita y técnicamente la obtención de la «estación de no ser alguien» (akimcaññâyatana). 1223 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
(2) Uno de los ejemplos más destacables de lo que C. A. F. Rhys Davids llamaría un «inciso» en la tardía literatura pâli aparece en Jâtaka VI.252, donde kâyo te ratha-saññâto… attâ va sârathi corresponde a Katha UPANISHAD III.3, âtmânam rathinam viddhi, sarîram ratham eva tu. El texto es de suma importancia en conexión con la «Parábola del Carro» en otras partes, notablemente en Samyutta Nikâya I.135 y Milinda Pañho XXVI sig.. En el último pasaje, tan bien conocido, se muestra que de la misma manera que no hay ningún «carro» aparte de la suma de las partes componentes a las que se da convencionalmente el nombre de «carro», así no hay ningún «Nâgasena» aparte de los componentes psicofísicos del fenómeno variable al que se da convencionalmente el nombre de «Nâgasena»; el compuesto psicofísico es anattâ, aquí y en todos nuestros textos; no hay nada sino un fenómeno (rupa) al que pueda dársele un nombre (nâma). 1237 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Obsérvese ahora, que de la misma manera que los repetidos análisis de la constitución psicofísica del presunto individuo acaban invariablemente con las palabras na ME so attâ, «eso no es mi “sí mismo” o “esencia espiritual”», así Nâgasena muestra que en todo lo que puede ser nombrado, ya sea «carro» o «Nâgasena», no puede encontrarse ningún ser auto-subsistente o substancia persistente. Nâgasena no niega que pueda haber un auriga distinto del carro, o un principio distinto de todo lo que puede ser llamado «Nâgasena», y de la misma manera no puede hacerse que las palabras na ME so attâ signifiquen que «no hay ningún attâ». Nâgasena deja al auriga enteramente fuera, debido solo a que su propósito inmediato, como el del Buddha en muchos textos, es deshacer la creencia en un «sí mismo» que es ya sea físico o ya sea psíquico. Él no tiene nada que decir, por lo tanto, sobre un auriga a quien no puede darse ningún nombre, ese otro «sí mismo» (âtman) de Katha UPANISHAD II.18 que «jamás ha devenido alguien» (na babhuva kascit), un sí mismo que solo puede definirse por la eliminación de todo lo que él no es, pero que es, verídicamente, la substancia de todos aquellos santos budistas que, como el Buddha mismo, habían realizado que todos los fenómenos son anattâ, y habían alcanzado la «Estación de No-ser-Alguien» (âkiñcaññâyatana). Y nosotros podemos decir, efectivamente, con Udâna 80, que «si no hubiera este Innacido, Indevenido, Inefectuado, Incompuesto, no habría ninguna vía de escape de este mundo de nacimiento, devenir, efectuación y composición». 1239 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Por consiguiente, en Anguttara Nikâya II.17 encontramos que el hombre que ha aprendido sólo un poco, comprende, ya sea la aplicación (attha), o ya sea la substancia de la Ley (dhamma); y así, por su audición (sutena), es «innacido» (anuppanno, una expresión que recuerda vívidamente Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14.8, «En verdad, es un hombre innacido hasta que no sacrifica»). La versión de Woodward es «no conoce la letra (attham), no conoce el significado (dhammam)», es decir, lo inverso mismo de lo que se propone. En Udâna 70, sin embargo, donde tenemos «El ciego, el que no ve, no conoce el significado ni lo que no es el significado (attham, anattham, es decir, como aplicar y como no aplicar), no conoce el texto mismo ni lo que no es el texto» (dhammam, adhammam, es decir, no sabe cuando la doctrina ha sido expresada correctamente ni cuando lo ha sido incorrectamente), la versión de Woodward «no conoce lo provechoso (attham)… no conoce el dhamma» está mucho más cerca del acierto. En Udâna 6, «Es puro, es un Brahman, aquel en quien están la Verdad y la Doctrina (saccam ca dhammo ca)», saccam (= satyam) toma el lugar de attham, y equivale a vera sentenzia. 1251 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Las interpretaciones precedentes de attha y dhamma son confirmadas por dos textos Jâtaka. En Jâtaka VI.389 encontramos al Bodhisattva instruyendo a un rey, donde Cowell y Rouse traducen attham ca dhammam ca anusâsati por «solía instruir al rey en las cosas temporales y espirituales»; la referencia es inequívocamente al Arthasâstra y al Dharmasâstra, un significado completamente de acuerdo con los valores relativos encontrados arriba para attha y dhamma. Finalmente tenemos Jâtaka VI.251-252, donde el rey ruega al Bodhisattva que le enseñe attham ca dhammam ca, «la conducta y la doctrina» (Cowell y Rouse lo traducen erróneamente por «el texto sagrado y su significado», invirtiendo el sentido de los términos). Por consiguiente, el Bodhisattva le enseña cómo actuar; ha de proteger a los Brâhmanas y Samanas; alimentar al hambriento; no debe poner a trabajar ni a los hombres, ni a los bueyes, ni a los caballos viejos, sino dar a cada uno su débito, puesto que ellos le sirvieron cuando estaban fuertes; brevemente, ha de evitar la inrectitud y seguir la rectitud. Entonces, «la Gran Persona, habiéndole hablado en lo concerniente a la liberalidad y a las virtudes (dâna y sîla)… procedió a instruirle en la Ley (dhamma) por medio de la parábola del carro que otorga todos los deseos». Esta parábola del carro comienza, «Tu cuerpo se llama el carro», y concluye «El Espíritu es el auriga» (kâyo te ratha-saññâto… attâ va sârathi, casi verbalmente idéntica con Katha UPANISHAD III.3; ver arriba, s.v. attâ (2)). Tenemos aquí un ejemplo literal de lo que se implicaba con attha y de lo que se implicaba con dhamma. 1253 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
ahamkâra. Udâna 70, «Aquellos que prestan oído a la noción “Yo soy el hacedor” (ahamkâra), o que están cautivos de la noción “Otro es el hacedor” (paramkâra), no comprenden este asunto, ellos no han visto el sentido»; en Anguttara Nikâya III.337, attakâra reemplaza a ahamkâra y significa la noción de que «un sí mismo, o uno mismo, es el hacedor»; en Samyutta Nikâya II.252 y en pasajes paralelos, se trata de comprender que «no hay ningún “yo” que hace, ningún “mí mismo” que sea el hacedor, ningún “yo soy” latente (ahamkâra-mamamkâra- (asmi-)mânânusayâ na honti)», ya sea subjetivo o ya sea objetivo. El sentido aclara que ahamkâra es en realidad un compuesto Karmadhâraya, y no literalmente el «ego-factor» o «yo-hacedor», sino la noción de que «Yo soy el hacedor». No puede haber tampoco mucha duda de que lo mismo se aplica en los contextos brahmánicos en los que, como en muchas otras tradiciones, se rechaza la noción de que «Yo soy el hacedor» (kartâ’ham ití, Bhagavad Gîtâ III.27, donde se debe a que piensa así, por lo que el sí mismo del hombre es «engañado por ahamkâra»), cf. Bhagavad Gîtâ V.8, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5.2, etc. Puede observarse que una verificación de «no ser el hacedor» solo puede hacerla el que ha alcanzado la «estación de no ser alguien» (âkimcaññâyatanam). Este «yo no soy el hacedor» es una posición metafísica, no una posición moral, y no debe confundirse con la herejía akiriyavâda, la del hombre que en Udâna 45 «aunque actúa dice que “no es yo quien soy el agente” (yo c’âpi katvâ na koromî’ti c’âha)», y como en Dîgha Nikâya I.53, donde, por consiguiente, es una cuestión de indiferencia si uno hace el bien o el mal: mientras «yo soy quien yo soy», «este hombre», yo no puedo deponer el fardo de mi responsabilidad tan fácilmente; es solo al final del camino, en el fin del mundo, y como uno «nacido de Dios», y no ya como «mí mismo», como yo «no estoy bajo la ley» (Gálatas 5:18). 1267 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
ahetuvâda. Una micchâ ditthi, en Anguttara Nikâya II.31, Samyutta Nikâya III.73, Majjhima Nikâya III.78, agrupada con akiriyavâda y natthikavâda. También en Majjhima Nikâya I.408; y sinónima de ahetukavâda en Samyutta Nikâya III.210. La negación de la causalidad, es decir, del kamma, en tanto que la operación de las causas mediatas (cf. Anguttara Nikâya I.173 sig., pubbe katahetu, «por el efecto de lo que se hizo anteriormente»), es una negación del núcleo mismo de la doctrina budista expresado en la presunta confesión ye dhammâ hetupabhavâ…, Vinaya-Pítaka I.405, y en incontables inscripciones; una negación a ver las cosas yathâ-bhutam, a saber, solo como efectos. Contrariamente (hetuvâda en Majjhima Nikâya I.409 = kammavâda en Anguttara Nikâya I.187), el Buddha es un «causalista» (kammavâdi), es decir, un «determinista» o un «fatalista» (en el sentido cristiano, donde «el fatum (destino) está en las causas creadas mismas» y «es la disposición o serie misma, es decir, el orden, de las causas segundas», Summa Theologica I.116.2; cf. Boecio, De consolatione philosophiae V.6), en lo que concierne a todas las cosas que son anattâ, es decir, el sí mismo psicofísico compuesto de los cinco khandhas. Es doctrina tradicional que «nada en los mundos acontece por azar» (San Agustín, De diversis quaestionibus LXXXIII.34, aprobado por Santo Tomás, Summa Theologica I.116.1 ad 2); solo el hombre de poca comprensión (alpabuddhayah) mantiene que el mundo no se produce en una secuencia ordenada (a-paraspara-bhutam, opuesto de yathâ-bhutam), sino que es como es solo como el resultado de un ejercicio del libre albedrío (kim anyat kâmahaítukam), y este punto de vista es equivalente a una destrucción del mundo (kshayâya jagatah, Bhagavad Gîtâ XVI.9). Puede señalarse que solo sobre la base de un orden del mundo (kosmos, rta) son inteligibles las nociones de una omnisciencia y «Providencia» omnisciente (prajñâ como en Aitareya UPANISHAD V.3, y passim); si «nada acontece por azar», la posibilidad de una Providencia se sigue necesariamente. En otras palabras, solo desde el punto de vista hetuvâda, kammavâda podemos comprender nosotros Aitareya Âranyaka II.3.2, donde de los avijñâna pasavah (= los puthujjana budistas) se dice que «devienen tales como son; en verdad, nacen de acuerdo con la Providencia» (etâvantî bhavanti, yathâ prajñam hi bhavanti); Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.2, donde el savijñânam (sarîram) está «poseído por el conocimiento y las obras, y la Providencia antecedente» (tam vidya-karmanî samanvârabhete, purva-prajñâ ca); y Bhagavad Gîtâ XVIII.14, donde más allá de las cuatro causas mediatas (hetu) de todo lo que un hombre emprende se reconoce como una quinta, la causa «Divina» (daivyam, SC. prajñânam, y admirablemente traducido por Barnett como «Providencia»). Nuestro principal objeto en esta sección ha sido mostrar la consistencia e interdependencia de las doctrinas budistas del kamma, por una parte, y de sabbaññâ, por otra. 1271 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
utthâna. Literalmente «levantamiento». En Majjhima Nikâya I.354, donde es muy de noche y el Buddha yace durmiendo en la postura del león, tenemos utthânasaññam manasikaritvâ, que ha de traducirse por alguna frase tal como «atento al pensamiento de levantarse (por la mañana)». La misma frase aparece en Udâna 84, donde el Buddha ha yacido en la misma postura en su lecho de muerte. En ambos casos es plenamente consciente y cognitivo. En ambos casos, en tanto que es «alguien», nombrable por un nombre personal y de familia, hay una muerte de una consciencia y el surgimiento de otra, de acuerdo con Samyutta Nikâya I.135 (citado, s.v. natthika), aunque hay esta diferencia, que en nuestro segundo caso, el «levantamiento» que el Buddha espera no ha de ser en el cuerpo; y esto nos lleva a llamar la atención sobre el uso paralelo de utthâna en Pañcavimsa Brâhmana XXV.10.19-21, donde significa la cesación de una operación ritual, y, principalmente, esa cesación que está dentro del orden cuando los sacrificadores, en su viaje contracorriente (ver samudda), han alcanzado su meta. Similarmente en Shatapatha Brâhmana IV.6.9.7, sattrotthâna. Aquí, por supuesto, utthâna, en tanto que un «levantamiento», contrasta con sattra, en tanto que «sesión» sacrificial. Ahora bien, la vida misma es tradicionalmente una sesión sacrificial (Chândogya UPANISHAD III.17). Es de esta sesión de lo que el Buddha espera un «levantamiento»; él no está esperando «levantarse otra vez» en el sentido temporal y común de las palabras, sino dejar la operación corporal para siempre. De hecho, quiere saborear la «recompensa final» (utthâna-phalam) del ugghatitaññu; y en este contexto (Anguttara Nikâya XI.135), utthâna corresponde, muy estrechamente, al utthâna de Pañcavimsa Brâhmana citado arriba. 1291 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
uyyoga. Dhammapada 235-237 se dirige al hombre en la puerta de la muerte, por quien han venido los mensajeros de Yama, y que ahora se acerca a Yama. Las palabras «Tú estás en la puerta de la disyunción (uyyoga-mukhe), y no tienes provisiones para la vía (pâtheyyam, “viaje”)» son ciertamente reminiscentes de Katha UPANISHAD II.9, donde Naciketas está en la puerta de Muerte (Mrtyu, Yama) desnutrido. Uyyoga (udyoga) es principal y literalmente una ruptura de vínculos tal como la que tiene lugar en una partida, e implica también la partida: así Dhammapada Atthakathâ XI.252, uyyojesi es simplemente «partido» (similarmente udyuj en Shatapatha Brâhmana IV.1.5.7, y el «Udyoga» Parvan de Mahâbhârata); aunque más específicamente, cuando se trata de la muerte, udyoga es lo opuesto de ese samyoga (Bhagavad Gîtâ XIII.26) por el que el Conocedor del Campo y el Campo mismo están conectados durante la vida. Udyuga en Atharva Veda Samhitâ V.22.11 puede ser simplemente «enfermedad mortal» en el mismo sentido de «partida»; udyuje en Atharva Veda Samhitâ VI.70.2, obscuro para Whitney, es simplemente «caminar con», y su sentido pleno es «como el elefante camina con su pareja, manteniendo cerca el paso (padena padam udyuje)», o si es literalmente, «separando (su) pie del pie de ella (hastinyâh)», es decir, caminando al lado: pues udyuj con padam, en tanto que objeto, corresponde a chid en pâdacchida. 1301 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Es ciertamente también el kalyânattâ, mahattâ – no el pâpattâ, appâtumo – el que se entiende por attâ en Samyutta Nikâya I.75 (= Udâna 47) que, siguiendo a Brhadâranyaka UPANISHAD II.4, IV.5 y IV.3.21 (âtmakâma), alaba al attakâmo, un término que puede traducirse por «amador de sí mismo» solo si se comprende que ha sido excluido todo lo que «no es mi sí mismo» (na ME so attâ). Es en este sentido también como «un hombre, por caridad, debe amarse a sí mismo más de lo que ama a toda otra persona… más que a su prójimo» (Summa Theologica II-II.26.4); y similarmente Hermes, Lib. IV.6b, «ámate a ti mismo, si quieres tener sabiduría»; cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco IX.8, sobre los dos significados del «amor de sí mismo». Como observa Escoto Erígena (Hermes, II.145), «El hombre a quien el hermetista describe como “amándose a sí mismo” corresponde al spoudaios de Aristóteles, que… demuestra ser philautos en el sentido de que busca to kalon (= kalyânam) para sí mismo… (y) desarrolla eso que es mejor y más elevado en sí mismo por la meditación religiosa» (es decir, jhâna). 1309 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
kâmakâra. «Hacer lo que uno quiere no pertenece al común rebaño (na kâmakâro hi puthujjanânam, Sutta-Nipâta 351)». Esta negación del libre albedrío al hombre natural tiene su paralelo en Vinaya-Pítaka I.13, y en Samyutta Nikâya III.66-67, donde la proposición de que el cuerpo, la sensación, la volición, etc. son anattâ, no yo, ni mío, ni mí mismo (na ME so attâ), se prueba por la consideración de que si ellos fueran mí mismo o míos yo sería capaz de decir, «Que mi cuerpo (o sensación, o volición, etc.) sea así, o no así», y ello sería así, puesto que absolutamente nada puede llamarse yo o mío a menos que yo tenga pleno poder sobre ello. Sutta-Nipâta 351 implica, por supuesto, que un Tathâgata es kâmakâro, que puede hacer lo que quiere; y que esto es así se hace explícito en otras partes en las listas de los iddhís, que empiezan con la fórmula aham bhikkhave yâvadeva âhankhâmi, «Yo, oh mendicantes, cualquier cosa que quiero…», Samyutta Nikâya II.212, etc. La palabra no aparece en los textos brahmánicos antes de las Epopeyas, pero es la misma en efecto que kâmâcârín, «movedor a voluntad», reconocible en Rig Veda Samhitâ IX.113.9, anukâmam caranam, y en adelante en toda la literatura, por ejemplo, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.28.3, Chândogya UPANISHAD VIII.5.4, Taittirîya UPANISHAD III.5. 1313 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
kuta (como arma). Kuta en Milinda Pañho 38 no es tanto el caballete de una casa, sino más bien sinónimo de su clave de bóveda (kannikâ) en la que todas las vigas convergen. Esta clave de bóveda, como lo hemos mostrado a menudo, representa el Sol en el simbolismo arquitectónico cósmico, de lo cual tenemos abundantes datos en la literatura india; y en el simbolismo microcósmico representa el brahma-randhra, o foramen escapular, por donde parte el espíritu cuando el moribundo «entrega el soplo». Kuta es entonces, como kannikâ, una semejanza del Sol, y puede asumirse que, como el kannikâ, el kuta puede ser una forma perforada. Por consiguiente, podemos comprender que cuando el Yakkha de Jâtaka I.146 «tiene un kuta de metal, un sol poderoso, del tamaño de una clave de bóveda» (kannika-mattam mahantam âdíttam ayakutam gahetvâ), está empuñando lo que puede ser un disco, pero más probablemente un mazo, con la forma familiar de una cabeza discoidal, y provisto con un mango que pasa a través de su orificio central, de la misma manera que el Axis Mundi pasa a través de la Puerta del Sol, y como el eje central de una casa o el humo de su hogar central pasa a través del ojo de su domo, o chimenea. Lo mismo ha de comprenderse en Jaiminîya Brâhmana I.49.9, donde una Estación, un agente del Sol, se representa como descendiendo sobre un rayo de luz, «armado con un mazo» (kuta-hastah); y en Shatapatha Brâhmana III.8.1.15, donde «ellos no golpean a la víctima con un mazo» (na kutena praghnanti). Por otra parte, en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.49.2 donde «uno debe golpear a la víctima sobre el kuta (kute hanyât)», es a la coronilla de la cabeza a lo que se hace referencia, de acuerdo con la analogía microcósmica mencionada arriba. 1317 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Dando ahora por sabido el conocimiento del lector sobre la significación de la iniciación en la India y otras partes, argumentaremos que pabbajita tiene realmente el valor de dîkshita y, a fortiori, que upasampadâ tiene el valor de una iniciación más avanzada. Las primeras ordenaciones fueron hechas necesariamente por el Buddha mismo, que usó las significativas palabras «Entra, monje mendicante» (ehi-bhikkhu), reminiscentes de la bienvenida, «Entra (ehi)» dirigida por el Sol al aspirante que ha respondido acertadamente a la pregunta «¿Quién eres tú?» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.14.5, cf. Rumî, Mathnawî I.3602-3). Si designaciones tales como «Pariente del Sol» (âdícca-bandhu) han de tomarse literalmente, como deben serlo por todos aquellos que no están extraviados por la forma «histórica» de la «leyenda del Buddha», esto es suficiente para mostrar que tales ordenaciones eran realmente iniciaciones e invitaciones, en los sentidos etimológicos de las palabras: el Buddha histórico es ciertamente una evemerización del Agni Védico, que es igualmente «despertado» en la aurora (ushar-budh) y que es la «deidad del iniciado» (agni vai dîkshitasya devatâ, Taittirîya Samhitâ III.1.3). Tampoco se cambia nada en principio por la delegación del poder de ordenación o iniciación a otros (a quienes se hace referencia constantemente como «Hijos del Buddha», por ejemplo, Samyutta Nikâya I.192), puesto que una transmisión tal es a la vez necesaria y regular en las condiciones más incuestionablemente ortodoxas y, ciertamente, inevitable, si ha de haber una transmisión de una verdadera gnosis de generación en generación. 1359 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Solo queda agregar que se encuentran en contextos Brahmánicos los correspondientes sánscritos nastika y nâstíkya = natthitâ. En Maitri UPANISHAD II.5, nâstíkyam está agrupado con temor, hambre, cólera, ignorancia, etc., en una larga lista de cualidades tâmasa; Bhagavad Gîtâ II.42 da el sentido del pâli natthika, pero no la palabra misma, así, «El estólido pronuncia palabras floridas, y su deleite está en el sentido literal de los Vedas, diciendo “No hay nada más” (nânyad astîti vâdinah)». De la misma manera Katha UPANISHAD II.6, aunque sin mencionar el término nâstíka, define de hecho al «positivista» con palabras idénticas a las de Majjhima Nikâya I.403 y de Jâtaka V.228 citado arriba, a saber, como «el que sostiene que “no hay ningún otro mundo que este” (ayam loko nâstí para ití mânî)», es decir, el que niega que hay otras posibilidades que las posibilidades de manifestación. Para Mânava Dharmasâstra, nâstíkya es un ahetuvâda y, efectivamente, un ucchedavâda: encontramos en Mânava Dharmasâstra III.65 que «por la negación de la causalidad, las familias se destruyen pronto» (nâstikyena ca karmânâm kulâny âsu vinasyanti), lo cual entendemos que significa que negar la herencia del carácter kármico del padre por parte del hijo es negar la realidad de la filiación, y así «destruir la familia», como la familia se comprende tradicionalmente: pues desde este punto de vista, donde no hay ninguna transmisión hereditaria de una vocación y de un carácter, no hay ningún linaje de familia. De la misma manera Mânava Dharmasâstra VIII.22, donde se destruye un reino infestado de nâstíkas; en II.11, y III.150, los nâstíkas son agrupados con los ladrones, los burladores del Veda, los descastados, los sudras, etc., y en IV.163 y XI.67 nâstíkya es emparejado con la burla del Veda y con el crimen. 1375 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Se establece así firmemente que nâga, en el sentido ofidiano, puede ser el símbolo de un Arahat o Buddha. Una evidencia adicional la proporciona Dhammapada 179, «A ese Buddha cuya “pradera” es infinita (ananta-gocaram), puesto que es sin pies (apadam, una metáfora para “serpiente”, y que implica también “sin dejar ningún rastro”), ¿por cuál rastro puedes tú rastrearle? (kena padena nessatha)». Este texto es estrechamente afín a Brhadâranyaka UPANISHAD III.8.8, donde el Brahman es acakshuhsrotram tad apâny apâdam… anantaram, y a Mundaka UPANISHAD I.1.6, donde el Brahman es adrsyam agrâhyam agotram avarnam acakshuhsrotram tad apâny apâdam, etc., y, puede agregarse, a Shams-i-Tabrîz, «el último paso, que hay que dar sin pies» y «en mí no hay ningún “Yo” ni ningún “Nosotros”, yo soy nada, sin cabeza, sin pies» (Rumî, Dîwân, pp. 137, 295). 1387 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Podemos proceder ahora a examinar algunos de los contextos pâli y sánscritos en los que nibbâyati, o sus equivalentes, significan claramente un «apagarse» el fuego, lo cual es una muerte, en el mismo sentido en que nosotros hablamos de un fuego «que no tira». De hecho, el sentido de que el fuego «se apague» es casi siempre parabólico, y su referencia es a la extinción de la llama de la vida. En Majjhima Nikâya I.487 el fuego «se ha apagado por falta de combustible» (anâhâro nibbuto), ese alimento o combustible con el que la consciencia empírica se sustenta durante toda la «vida»: Samyutta Nikâya I.159 habla del «apagarse de una llama» (pajjotassa nibbânam): Sutta-Nipâta 19 dice «Mi techo exhala abierto, el apagado de mi fuego» (vivatâ kuti, nibbuto gini). No hay necesidad de decir que hay muchos tipos de «fuego», y que en muchos casos es específicamente el fuego de la cólera (kodha, Anguttara Nikâya IV.96), o más a menudo los fuegos de la pasión, el engaño y el defecto (râga, moha, dosa, Samyutta Nikâya IV.261) los que se extinguen. En los contextos sánscritos vâ, y nirvâ se encuentran usualmente haciendo referencia directa a la espiración, por ejemplo, Kausitakî Brâhmana VII.9, donde se trata de los «soplos» (prânâh), y estos «aunque soplan (vântah) en múltiples direcciones no se extinguen» (na nirvântí; versión de Keith). Cuando se trata específicamente del apagado de un fuego, que ya no «tira», el verbo usual es udan , en el que se combinan los significados de «aspirar» y «expirar»: así en Chândogya UPANISHAD IV.3.1, yadâ agnir udvâyati vâyum apyeti, «cuando el Fuego entrega su tiro (cuando muere), entra en el Viento», lo cual recuerda a Shatapatha Brâhmana X.3.3.8, «cuando el Fuego se apaga (yadâ agnir anugacchati) es dentro del Viento donde se apaga (vâyum tarhi anudvâti), por lo cual ellos dicen que “Él ha expirado” (udavâsît)». De la misma manera, por lo que respecta al Sol, a la Luna y a los Cuadrantes, «ciertamente, establecidos en el Viento, nacen nuevamente del Viento» (vâyor… punar jâyante, «nacen del Espíritu»). «Y el Comprehensor de esto, cuando parte de este mundo… entra en el Viento con su soplo de vida, y estando en él y siendo de él (etanmaya eva bhutvâ), él deviene cualquiera de estas divinidades que él quiere, y se mueve a voluntad» (ilayati, Sâyana samcarati, ceshtati). De la misma manera, Prasna UPANISHAD III.9, «Para aquellos cuya energía ígnea ha expirado, de modo que sus energías ígneas están apagadas (tejo ha vâ udânas tasmâd upasântatejâh) hay una regeneración (punar bhavam), por vía de la consistencia de los poderes del alma en el intelecto». No cabe ninguna duda de que el nibbâyati budista preserva los valores que están contenidos en los textos antiguos sobre la despiración. 1399 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Sin embargo, nuestro propósito principal en esta nota es recalcar que nibbâna, y a fortiori parinibbâna, es siempre una muerte o transformación, y aclarar en qué sentido la muerte es un summum bonum, y coincidente con una regeneración y el poder de resurrección. De hecho, parinibbâna es sinónimo del parimara de Aitareya Brâhmana VIII.28, Shânkhâyana Âranyaka IV.12-13, y Kaushitakî UPANISHAD II.12, donde «entrados en el Viento, y estando muertos, ciertamente no mueren, porque surgen de nuevo», lo cual se aplica igualmente a las divinidades y a uno mismo. Pari- no es tanto «en torno a» como (1) «completamente», en el sentido en que «el Reino de Dios no es para nadie sino el completamente muerto»; y (2) «hacia» o «en», como cuando nosotros hablamos de morir en el Señor»: que, en estos contextos, como en los citados arriba, es el Brahman identificado con «El que sopla (vâti) aquí», es decir, Vâyu, el mismo que no sopla allí (Shatapatha Brâhmana VIII.7.3.9), sino que, como tad ekam, «Ese Uno», «sopla y no sopla» (anîd avâtam, Rig Veda Samhitâ X.129.2), y que nunca «vuelve a casa», puesto que él mismo es la «casa» (astam) a la que todos los otros retornan (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.1.1-3; Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.22), sin exceptuar al Muni liberado, tanto de lo mental como de lo físico (nâmakâyâ vimutto = nâmarupayâ vimutto), que, «como una chispa llevada por la fuerza del viento, «vuelve a casa» y ningún registro puede tenerse ya de él» (Sutta-Nipâta 1074); ellos han «partido con el viento»; y, como nosotros sabemos, esta expresión (vâyogatah) es lo mismo que «unificado» (eko bhutvâ) puesto que estas expresiones son dos modos comunes de decir «muerto» en la literatura india. 1401 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Así pues, parinibbâyati implica, no meramente la muerte de un sí mismo, sino, como todas las muertes, cualesquiera que sean, la traída al nacimiento, o el hacer devenir (bhâvanâ), de otro sí mismo. Cada paso en la Vía usa un «sí mismo muerto», que ahora se ve como no siendo «ni mío, ni yo», como un escalón o un peldaño; y es así como el verdadero Sí mismo del Viajero viene al ser (bhushnur-âtmâ, Aitareya Brâhmana VII.15), y se revela cada vez más claramente (âvistarâm-âtmâ, Aitareya Âranyaka II.3.2): y el producto final, «cuando se ha hecho todo lo que tenía que hacerse» (katakicco, katam karanîyam, passim; krtakrtyah en Aitareya Âranyaka II.5 y Maitri UPANISHAD VI.30), es el Espíritu todo mismidad, un Sí mismo acabado y perfecto (bhâvitattâ, passim, krtâtman como en Chândogya UPANISHAD VIII.13). Parinibbâyati, en este sentido de «llevar a la perfección», aparece repetidamente en el llamativo texto Majjhima Nikâya I.446, donde la palabra se usa en conexión con cada una de las diez etapas del entrenamiento de un noble alazán (y no debe perderse de vista que el Mendicante cuyo sí mismo más bajo ha sido puesto bajo un control completo (attâ sudanto) se compara a menudo a un corcel bien entrenado). Lo que hemos querido mostrar, entonces, es que parinibbuto, en el sentido de «muerto», no tiene el valor limitativo que se asocia comúnmente a esta palabra, sino que implica también «regenerado». Parinibbuto tiene los dos valores que son inherentes a la palabra «acabado», la cual puede significar o «muerto» (como en la expresión, «eso fue su fin») o «llevado a la perfección» (en el sentido en que nosotros hablamos de un «producto acabado»). Apenas necesitamos decir que toda perfección y toda paz implican de esta manera la muerte de todo lo que había sido imperfecto o no estaba en paz; toda moción acaba cuando alcanza la meta hacia la cual se dirigía; Muerte es el «Acabador» (antaka), pero también el Eros solar, el Gran Espíritu (mahâtman) que da la bienvenida al perfecto en el Fin del Mundo. Parinibbuto, literalmente «despirado», es así «acabado» en los dos sentidos de la palabra; y solo si nosotros entendemos esto podemos comprender plenamente por qué el fiel budista, cuando ve la tumba (thupa) del Buddha, no es movido por la pena, sino por el «estremecimiento» (samvejana) de la comprensión, y exclama triunfantemente, «Aquí el Tathâgata fue enteramente acabado (parinibbuto) con esa obtención de la despiración (nibbâna) que es sin residuo de asunción». 1405 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Pâdavâra y padavâra aparecen también en Jâtaka I.213 y 506: en este último contexto es especialmente claro que hay implícita una pausa, puesto que la descripción es la de un caminar deliberado «como si a cada paso (padavâre-padavâre) estuviera soltando un saco de un millar de piezas de oro» – lo cual no podría hacerse sin pausa. De hecho, puede señalarse que siempre es con un solo pie como se da una zancada, y que el otro se deja atrás durante el movimiento. En el relieve de Bhârhut (Cunningham, lám. 17, centro) que representa el subsecuente descenso en Samkassa, vemos, por lo tanto, un solo pie sobre el peldaño superior de la escala, y el otro sobre su peldaño inferior: el descenso se hace de una sola zancada; por consiguiente, tenemos aquí la pintura efectiva de un pâdacchida. De la misma manera, el Sol tiene regularmente «un solo pie» o rayo, con el que camina y alcanza así a cada criatura, a la que confiere su ser, Rig Veda Samhitâ etc.; passim, pero los pies de Muerte (que es también el Sol), considerados como «plantados» en el corazón (hrdaye pâdâv atihatau, Shatapatha Brâhmana X.5.2.13), son dos, «y cuando los separa, parte (âchidyotkrâmati)»: donde âchidya es más bien «separar» que el «cortar» de Eggeling, puesto que, efectivamente, es un padacchida lo que tiene lugar en la muerte, cuando el espíritu «parte» (utkrâmati), o como en Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.3, donde «este espíritu, sacudiéndose el cuerpo y desechando la ignorancia, dando otra zancada (anyam âkramam âkramya), se junta a sí mismo», es decir, entra en su fuente, vuelve a sí mismo, puesto que akramya implica nuevamente un pâdacchida». 1419 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
pabbâhati. En el Diccionario, s.v. pabâhati, sánscrito prabarh, pravrh, como en Katha UPANISHAD II.13, pravrhya (anum). Pabbâheyya y pabbâlhâ (v.l., pavâlha) aparece en Majjhima Nikâya II.17, y significa «extrae» y «extraído». La referencia del Diccionario de pavâlha a pravrh es ciertamente correcta, pues el pâli muñjamhâ isîkam pabbâheyya corresponde exactamente a muñjâd isîkâm vivrhet en Jaiminîya Brâhmana II.134 y en contextos similares. La metáfora se repite en Dîgha Nikâya I.77. Las versiones pâlis muestran claramente que el significado real no es tanto «extrae la caña de su vaina» como «extrae la flecha de la caña»; si el isîkâ no se hubiera considerado como una «flecha», no habría habido ningún propósito en las palabras añño muñjo añña isîkâ. Es evidente que cuando el flechero va a las marismas muñja a recoger astiles, los extrae de las plantas, las cuales son dejadas allí; y que lo que extrae es para él la «flecha», y lo que deja la «planta». La metáfora se aplica en los contextos pâli a la extracción de un cuerpo sobrenatural de este cuerpo mortal; cf. Shatapatha Brâhmana IV.3.3.16. 1425 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
sankha. El significado primario es «número», de aquí sankham gam, «ser contado» o «enumerado», como en Udâna 55, donde «ellos son contados (sankham gacchanti) (como) “Hijos del Buddha”» (sakyaputtiya). En este sentido sankham gam es «ser llamado», «obtener un nombre». Se sigue que, de una manera más general, ser «enumerado» es existir en el universo cuantitativo y dimensionado (nimitta), y que sankha, es desde este punto de vista, equivalente de mâtrâ («medida», y etimológicamente «materia», eso que se conoce en los términos de «forma y fenómeno», nâma-rûpa), en cuyo sentido, sankha es casi el equivalente exacto del «número» en tanto que característico de la «especie» en la filosofía escolástica. Venir al ser, nacer y ser «nombrado» es un bien desde algunos puntos de vista, pero nunca un bien final; y, por consiguiente, desde otro punto de vista, el del hombre que está buscando devenir «nadie» (akimcana), es un mal. Así en Sutta-Nipâta 1074, del Muni partido como una llama apagada por el viento, y liberado de nombre y cuerpo (nâmakâyâ = nâmarupayâ), se dice que «vuelve a casa (attham paleti), no vuelve a un número (na upeti sankham)», es decir, que él no es cognoscible: de la misma manera, del Arhat, que no puede ser encontrado por los dioses ni por los hombres ni en el cielo ni en la tierra, se dice que «ha acabado con el número (pahâsi sankham, Samyutta Nikâya I.12)»; de hecho es justamente de tales como estos de quienes dice Brahmâ, que él «no puede dar ninguna verdadera cuenta» (sankhâtum no pi sakkomi, etc., Dîgha Nikâya II.218); e, inversamente, en Samyutta Nikâya III.35, «Lo que quiera que un hombre se lleva al lecho, por eso es por lo que obtiene su número» (yam… anuseti tena sankham gacchati), es decir, su propósito incumplido determina su nacimiento (como en Maitri UPANISHAD II.6d). 1513 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
samala. Esta palabra se cita debido a la luz que arroja sobre los sánscritos sâmulya, sâmula. El Diccionario omite anotar el inmediato equivalente sánscrito, samala, pero da el significado, «impuro, contaminado, Vinaya-Pítaka I.5». Tenemos también sandhi-samala-samkatîra, con el sentido general de «montón de basura» en Samyutta Nikâya II.270, Majjhima Nikâya I.334 y Dîgha Nikâya II.160; y dhammo asuddho samalehi cintito, «una doctrina impura concebida por mentes sucias» en Vinaya-Pítaka I.5, Samyutta Nikâya I.137. Parece imposible poner en duda que en Rig Veda Samhitâ X.85.29 sâmulyam no es (como se traduce comúnmente) «lanudo», sino «sucio», puesto que la referencia es, de hecho, a la «piel de serpiente» que Krtyâ debe despojarse cuando «ha obtenido pies» (padvatî bhutvî), todo ello de acuerdo con la fórmula bien conocida de la procesión desde la potencialidad ofidiana a la actualidad humana; o que en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.38.4, sâmula-parnabhyâm no es, como lo traduce Oertel, «con una camisa (?) de lana y una hoja», sino «(vestida) de hojas sucias». 1519 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Finalmente, los precedentes textos, en los que samudda = nibbâna, e incluso el texto más literal aún de Udâna 55, «De la misma manera que los ríos pierden sus antiguos nombres y nombres de clan (purimâni nâma-gottâní) cuando alcanzan el mar, y el todo se tiene sólo como “El Gran Mar”», corresponden exactamente a la palabra mejor conocida «De la misma manera que estos fluyentes ríos que tienden hacia el mar, cuando alcanzan el mar han llegado a casa, y su nombre y aspecto (nâma-rûpa) se deshacen, y solo se habla del “Mar” (samudram ití) (Prasna UPANISHAD VI.5, etc.), así como también a las imágenes casi idénticas empleadas por Dante, el Maestro Eckhart y Ruysbroeck. 1531 AKCMeta ALGUNAS PALABRAS PÂLI
Como observa Jadunath Sinha, en la única obra extensa sobre psicología india (bhuta-vidyâ), «No hay ninguna psicología empírica en la India. La psicología india se basa en la metafísica». La explicación de esto es que «todos los sistemas de filosofía indios son al mismo tiempo doctrinas de salvación». En otras palabras, los filósofos indios no se interesan en los hechos, o más bien en las probabilidades estadísticas, por sí mismos, sino principalmente en una verdad liberadora. La psicología tradicional y sagrada da por establecido que la vida (bhava, genesis) es un medio hacia un fin más allá de sí misma, no que haya de ser vivida a toda costa. La psicología tradicional no se basa en la observación; es una ciencia de la experiencia subjetiva. Su verdad no es del tipo susceptible de demostración estadística; es una verdad que solo puede ser verificada por el contemplativo experto. En otras palabras, su verdad solo puede ser verificada por aquellos que adoptan el procedimiento prescrito por sus proponedores, y que se llama una «Vía». En este respecto se asemeja a la verdad de los hechos, pero con esta diferencia, que la Vía debe ser seguida por cada individuo por sí mismo; no puede haber ninguna «prueba» pública. Por verificación, por supuesto, entendemos una indagación, certificación y experiencia, y no solo una persuasión como la que puede resultar de una comprensión meramente lógica. Por ello mismo, no puede haber ninguna «propaganda» en pro de la ciencia sagrada. Nuestra única labor en el presente artículo será exponerla. Esencialmente, la ciencia sagrada es una ciencia de cualidades, y la profana una ciencia de cantidades. Entre estas ciencias no puede haber ningún conflicto, sino solo una diferencia, no importa lo grande que sea. Esta diferencia, difícilmente podemos describirla mejor que en las palabras de Platón citadas arriba, o en las de Kaushitakî UPANISHAD III.8, «No es la acción (karma) lo que se debe intentar comprender, lo que se debe conocer es al Agente. No son el placer y el dolor lo que se debe intentar comprender, lo que se debe conocer es su Discriminador», y así sucesivamente para los demás factores de la experiencia. Ponemos mucho cuidado en no decir «de nuestra experiencia», pues no puede asumirse con seguridad que nosotros somos el Agente y el Discriminador, ni tampoco puede argumentarse con seguridad que cogito ergo sum. 1571 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Puede objetarse que la aplicación de ambas psicologías, la empírica y la metafísica, es a una salvación; y esto puede concederse, a la vista del hecho de que la salv-ación implica un tipo de salud. Pero de ello no se sigue que, sobre esta base solo, nosotros debamos elegir entre ellas como un medio hacia ese fin; y ello por la simple razón de que la palabra «salvación» significa cosas diferentes en contextos diferentes. La salud considerada por la psicoterapia empírica, es una liberación de condiciones patológicas particulares; la salud considerada por la psicoterapia metafísica es una liberación de todas las condiciones y predicamentos, una liberación de la infección de la mortalidad, y para ser como, cuando y donde nosotros queremos (Taittirîya UPANISHAD III.10.5; San Juan 10:9, etc.). Además, la persecución de la liberación mayor implica necesariamente la obtención de la menor; puesto que la salud psicofísica es una manifestación y una consecuencia del bienestar espiritual (Shvetâsvatara UPANISHAD II.12, 13). Así pues, mientras la ciencia empírica solo se interesa en el hombre mismo «en busca de un alma», la ciencia metafísica se interesa en el Sí mismo inmortal de este sí mismo, el Alma del alma. Este Sí mismo o Persona no es una personalidad, y jamás puede devenir un objeto de conocimiento, puesto que es siempre su substancia; es el principio espirante y vivo en toda individualidad psicohílica, «hasta las hormigas» (Aitareya Âranyaka I.3.8); y, de hecho, es el «solo transmigrante» en todas las transmigraciones y evoluciones. De aquí que nosotros llamemos a la psicología tradicional una pneumatología en vez de una ciencia del «alma». Y debido a que su Sí mismo «jamás ha devenido alguien» (Katha UPANISHAD II.18), la ciencia metafísica es fundamentalmente una ciencia de «anonadación de sí mismo»; como en San Marcos 8:34, si quis vult post ME sequi, denegat seipsum. En lo que sigue daremos por establecida la distinción entre «alma» (psyche, nephesh, sarîra âtman) y «espíritu» (pneuma, psyches psyche, ruah, asarîra âtman) implícita en la impresión habitual de «sí mismo» con «s» minúscula y «Sí mismo» con «S» mayúscula. 1573 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Nuestro sí mismo humano es una asociación (sambhutih, syggéneia, synousia, koinonia) de soplos o espiraciones (prânâh, aistheseis, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.7.4; cf. II.4.5), o una hueste de seres elementales (bhutagana); y como tal un «sí mismo-elemental» (bhutâtman) que ha de ser distinguido, lógica pero no realmente, de «su Sí mismo y Duque inmortal» (netr = hegemon), Agente inmanente (kartr) y Dador del ser (prabhuh, Maitri UPANISHAD III.2, 3, IV.2, 3, VI.7), el «Hombre Interior de estos seres elementales» (bhutânâm antah purushah, Aitareya Âranyaka III.2.4); estos dos sí mismos son las naturalezas pasible e impasible de una única esencia. Los «seres elementales» (bhutâh, bhutâni) se llaman así con referencia al Ser o Gran Ser (mahâbhutah), Brahma, Sí mismo (âtman), Persona (purushah), o Soplo (prânah), Prajâpati, Agni o Indra, etc., de quien todos estos poderes «nuestros» de expresión, percepción, pensamiento y acción han salido como espiraciones o «soplos» (prânah) o «rayos» = «riendas» (rasmayah), Brhadâranyaka UPANISHAD II.1.20, II.4.12, IV.5.11; Maitri UPANISHAD VI.32, etc. La designación de «Ser» (bhutah, más literalmente «ha-devenido») es «a causa-de-la-salida» (udbhutatvât) del Uno que se hace a sí mismo muchos (Maitri UPANISHAD V.2). Los poderes del alma, extendidos así por el Prabhuh y Vibhuh, se llaman, por consiguiente, «esencias distributivas (vibhutayah)». La operación de estos poderes en nosotros es lo que llamamos nuestra consciencia (caitanyam, samjñânam, vijñânam), es decir, la vida consciente en los términos de sujeto y objeto. Esta consciencia, a la cual está ligada toda la responsabilidad ética, surge en nuestro nacimiento y cesa cuando «nosotros» morimos (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.12-14, Eclesiastés 9:5); pero esta consciencia, y su responsabilidad correlativa, son solo modos de ser particulares; no fines en sí mismas, sino medios hacia un fin más allá de sí mismas. Nuestra vida, con todos sus poderes, es un don (Atharva Veda Samhitâ II.17) o un préstamo (Mathnawî, I.245). 1577 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Así pues, «El que da la si-mismidad (ya âtmadâ = prabhu) deviene el único rey del mundo mutable… deviene el señor de los seres elementales (bhutânâm adhipatir babhuva); y cuando asume su puesto (atishthantam), todos (estos dioses) le equipan (abhushan); invistiendo el reino, el poder y la gloria (sriyam vasânah), él procede (carati), auto-iluminado… A él, al gran (Brahma-) Daimon (yaksham) en el medio del mundo del ser, los soportes del reino le traen tributo (balim râshtrabhrto bharanti). …Y lo mismo que sus vasallos asisten a un rey cuando llega, así todos estos seres elementales (sarvâni bhutâni) se preparan para él, clamando, “¡Aquí viene Brahma!”; y de la misma manera que los hombres rodean a un rey cuando va a emprender un viaje, así, cuando el tiempo ha llegado, todos estos soplos (prânâh) se juntan en el Sí mismo (âtmânam… abhisamayanti) cuando Este (Brahma) aspira» (Rig Veda Samhitâ X.121.12; Atharva Veda Samhitâ IV.2.1, 2; Atharva Veda Samhitâ IV.8.1, 3; Atharva Veda Samhitâ X.8.15; Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.37, 38). 1579 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
La naturaleza de esta procesión divina en la Persona, la relación del Uno con los Muchos, y la originación de nuestra consciencia y mutabilidad, no se formulan más claramente en ninguna otra parte que en Maitri UPANISHAD II.6 sig. Aquí la Persona inteligenciante (manomayah purushah, cf. Mundaka UPANISHAD II.2.7), Prajâpati, el Progenitor (el Soplo, Atharva Veda Samhitâ XI.4.11), despertando como si fuera del sueño, se divide a sí mismo quíntuplemente, para despertar (pratibodhanâya) a sus hijos sin vida. «Él, teniendo todavía fines inalcanzados (akrtârthah), desde dentro del corazón consideró, “Coma yo de los objetos sensoriales (arthân asnâni)”. Por consiguiente, pasando a través de estas aberturas (khânimâni bhitvâ) y saliendo, con cinco rayos (rasmibhih) come de los objetos sensoriales (vishayân atti): estos poderes cognitivos (buddhindriyâni = prajñâni, prajña-mâtrâ, tan-mâtrâ, inteligencias) son sus “rayos” o sus “riendas”, los órganos de acción (karmendriyâni) son sus corceles, el cuerpo es su carro, la mente (manas = nous) es su Gobernante (niyantr), su naturaleza (prakrti = physis) el látigo; impelido sólo por él como su energizante, este cuerpo gira como la rueda del alfarero; impelido sólo por él este cuerpo se levanta en un estado de consciencia (cetanavat); sólo él es su movedor». Como un espectador (prekshakah, visionador, presenciador), y como él es en sí mismo (svasthah = apathes, autos, en eauto estos, Hermes, Lib II.12A), transmigra (carati) completamente inafectado (alepyah) por los destinos en los que sus vehículos, ya sean eminentes o ineminentes, están implicados; pero mientras se considera a sí mismo como este hombre, Fulano, mientras se identifica a sí mismo con sus experiencias y pasiones, «se enreda a sí mismo consigo mismo, como un pájaro en la red»; y como «sí mismo elemental (bhutâtman)» es vencido por la causalidad, el bien y el mal, y todos los «pares» de contradictorios. La cura para este Sí mismo elemental ha de encontrarse en la disipación de su «ignorancia» (avidyâ) con el reconocimiento de «su propio Sí mismo inmortal y Duque», de quien se dice en otra parte, en el más famoso de los logoi Aupanishada, que «Eso eres Tú». 1581 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
La deidad inmanente es así el único Fructuario (bhoktr, r. bhrij, comer, usar, gozar, experimentar como, por ejemplo, en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana II.10) dentro del mundo y en los individuos. «Al Sí mismo, uncido con el yugo de la facultad sensorial, ellos llaman el “Fructuario”» (Katha UPANISHAD III.4); «esta Persona dentro de vosotros es el único Fructuario y la Naturaleza es su usufructo (bhojyam, Maitri UPANISHAD VI.10)», «Cuando asume su puesto en el oído, el ojo, el tacto, el gusto y el olfato, siente los objetos de los sentidos (vishayân upasevate)»; los «sabores nacidos del contacto» (Bhagavad Gîtâ XV.7-9, V.22). Esto es, por supuesto, en su naturaleza pasible, en la que, literalmente sim-patiza con «nosotros», en tanto que el experiente (bhoktr), tanto de los placeres como de los dolores (Bhagavad Gîtâ XIII.20, 22), de lo real y lo irreal (Maitri UPANISHAD VII.11.8), de los cuales, «nuestra» vida y desarrollo, son solo el producto (Aitareya Âranyaka II.3.6), una mezcla de corruptible e incorruptible, de visible e invisible (Shvetâsvatara UPANISHAD I.8). Sin embargo, en «nosotros», debido justamente a su naturaleza fruicional (bhoktrtvât), el sí mismo está preso y sin dominio, y no puede liberarse de todas sus limitaciones (sarva-pâsaih), ni de sus nacimientos en matrices eminentes o ineminentes, hasta que reconoce su propia esencia divina (Shvetâsvatara UPANISHAD I.7,8; Maitri UPANISHAD III.2 sig.; Bhagavad Gîtâ XIII.21) es decir, hasta que «nosotros» sabemos quién somos, y devenimos lo que nosotros somos, Dios en Dios y plenamente despiertos (brahma-bhutâ, buddhâ). Hacia ese fin hay una Vía y una Senda Real y una Regla dispositiva a la erradicación de toda «otreidad», medios que a menudo se llaman una medicina; corresponde literalmente al «paciente» (pues tales son todos aquellos cuyas «imperiosas pasiones», buenas o malas, son sus señores) decidir si sigue o no el régimen prescrito; o si el fin no le atrae, seguir «comiendo, bebiendo y holgando» con los oi polloi nomixontes eayton panta ketemata. 1583 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
A la deidad inmanente, el Âtman solar, Brahma, Prajâpati, Agni, Indra, Vâyu, se le llama continuamente el «Soplo» (prânah, spiración), y, por consiguiente, sus divisiones y extensiones son los «Soplos» (prânâh). Todos estos Soplos son las actividades u operaciones (karmâni, energeia) de la visión, audición, etc., que Prajâpati suelta; mortales por separado, solo del Soplo mediano la Muerte no podía tomar posesión; se debe a Él, como su principal (sreshthah; literalmente, gloriosísimo), el que los otros se llamen «Soplos» (Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.21); ellos no son «nuestros» poderes, sino solo los nombres de sus actividades (de Brahma) (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7). En nosotros, estos Soplos son otros tantos «sí mismos» incompletos (los del veedor, el escuchador, el pensador, etc.), pero actúan unánimemente para el Soplo (o Vida) de quien ellos son «propios» (svâh, etc.), y a quien sirven como sus vasallos sirven a un rey (Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.7; Kaushitakî UPANISHAD III.2, IV.20); a quien, por consiguiente, «rinden tributo» (balim haranti, bharanti, prayacchanti, Atharva Veda Samhitâ X.7.37, X.8.15, XI.4.19; Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.24.9; Kaushitakî UPANISHAD II.1, etc.) y a quien «recurren» o ante quien «se inclinan» (srayanti, Shatapatha Brâhmana VI.1.1.4, etc.), y por quien, a su vez, son protegidos (Atharva Veda Samhitâ X.2.27; Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.12). La operación de los Soplos es unánime, pues la Mente (manas = nous), a quien están «uncidos», y por quien son dirigidos, es su dominante inmediato (Taittirîya Samhitâ IV.1.1, VI.1.4.5; Shatapatha Brâhmana X.5.7.1). La Mente aprehende lo que los otros sentidos solo comunican (Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.3); en tanto que sensus communis, la Mente «aprehende y saborea sus múltiples extensiones y praderas (de ellos)» (Majjhima Nikâya 1.295). 1589 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Al mismo tiempo, en incontables recensiones del mito de las contiendas de los Soplos entre sí, entre todos estos poderes, en los que, en tanto que «intelecto práctico», la Mente está incluida, se resalta la absoluta superioridad del Soplo mismo: ello prueba invariablemente que el Soplo es el mejor y el único poder esencial, pues el organismo puede sobrevivir si es privado de cualquiera de los otros, pero sólo el Soplo puede levantar el cuerpo, que cae abatido cuando el Soplo parte (Aitareya Âranyaka II.1.4; Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.21, VI.1.1-4; Kaushitakî UPANISHAD II.14, III.12, etc.). En efecto, es el Soplo el que parte cuando nosotros «entregamos el espíritu»; y, al partir, substrae los Soplos de raíz y los lleva con él, en lo que es al mismo tiempo su muerte (de los Soplos) y la nuestra (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.2, VI.1.13; Bhagavad Gîtâ XV.8, etc.). Nada queda de «nosotros» cuando «nosotros, que antes de nuestro nacimiento no existíamos y que, en nuestra combinación con el cuerpo, somos mixturas y tenemos cualidades, ya no seamos más; sino que seremos absorbidos por el renacimiento (paliggenesia, resurrección) con lo cual, deviniendo unidos a las cosas inmateriales, devendremos sin mezcla y sin cualidades» (Filón, De cherubim 114, 115). 1591 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
También ha de encontrarse aquí la explicación del término hitâh (p.p. de dhâ, y literalmente «cosas puestas», posita, con el sentido secundario de «ayudas»), que se aplica en las UPANISHADs a los Soplos fluentes, y equivocadamente a sus canales, vectores o cursos (nâdyah), los cuales se unifican similarmente en el corazón de Brahma, desde donde proceden y a donde retornan; pues Él es a la vez «fluente y no-fluente» (ksharascâksharah); fluente (ksharah) en tanto que «todos los seres elementales», y «no-fluente» (aksharah) en Su eminencia (kutasthah, Bhagavad Gîtâ XV.16); se debe a que los Vientos y las Aguas siempre vuelven a sí mismos, por lo que fluyen sin posibilidad de agotamiento (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.2.5 sig.). Así pues, los hitâh son esos Soplos que, como hemos visto, están sam-â-hitâh en el centro de su envolvente. En tanto que los múltiples «miembros» (angâni) del Soplo, ellos están «externamente divididos» (parastât prativi-hitâh), y su relación con ese Soplo es la de upa-hitâh a hitâh (Kaushitakî UPANISHAD III.5; Shatapatha Brâhmana VI.1.2.14, 15). La deidad inmanente misma -Agni, Âtman, Prajâpati – está «depositado» (nihitâh , Rig Veda Samhitâ III.1.20; Katha UPANISHAD II.20; Maitri UPANISHAD II.6C) en la «caverna» (guhâ) del corazón, y, por consiguiente, la Mente y los Soplos son «depósitos» (nihitam, nihitâh, Rig Veda Samhitâ I.24.7; Atharva Veda Samhitâ X.2.19; Mundaka UPANISHAD II.1.8). Así también, Agni es «enviado» o «extendido» (prahitah) como un mensajero (aggelos) (Atharva Veda Samhitâ XVIII.4.65) – uno de sus epítetos más comunes; y así también los poderes del alma, que son «Medidas del Fuego», son extendidos (prahitâh, Aitareya Âranyaka II.1.5) y han de ser igualados, como veremos, con los Siete Rishis, nuestro cuerpo de guardia, y con los Maruts, que son similarmente «enviados» (prahitâh, Vâjasaneyi Samhitâ XXXIV.55) y «apostados» (hitâh, Rig Veda Samhitâ I.166.3). La deidad misma, Visvakarman (Omni-Hacedor; Indra, Agni) es a la vez Positor y Dispositor (dhâtr, vidhâtr, Rig Veda Samhitâ X.82.2, 3, donde se le llama «el uno sobre los Siete Rishis»). Que Vâyu «impone los soplos» (prânâpânau dadhâti) dentro del hombre (Taittirîya Samhitâ II.1.1.3, cf Shatapatha Brâhmana I.8.3.12), es decir, «las deidades, vista, oído, mente y habla» (Aitareya Âranyaka II.3.3), o que Brahma «pone» (adadhât) estos Soplos (Atharva Veda Samhitâ X.2.13), ello hace ipso facto que estos Soplos sean hitâh : Ciertamente, en todas estas «disposiciones» el Espíritu es al mismo tiempo el Agente y el Sujeto, el Sacrificador, el Divisor y el Dividendo. 1599 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
En su identificación con sus canales excavados (nâdyah = nishkhâtâh panthâh, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.24.9; cf. Atharva Veda Samhitâ X.7.15, Chândogya UPANISHAD VIII.6), los Soplos se consideran como corrientes o ríos (nadyah, sindhavah) de luz, sonido y vida. De hecho, ellos son las mismas aguas y ríos a quienes se libera cuando se mata a Vrtra, y se les llama nadyah «debido a que ellos sonaban (anadata)» mientras seguían su camino (Atharva Veda Samhitâ III.13.1; Taittirîya Samhitâ V.6.1.2); y de la misma manera «el Soplo es un sonido (prâno vai nadah)», y cuando suena, todo lo demás resuena (samnadati, Aitareya Âranyaka I.3.8). El Habla es una corriente (kulyâ), que se origina en la laguna (hrada) de la Mente (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.58.1), y los Siete Rayos del Sol, por los que nosotros vemos y oímos, etc., son también Siete Ríos (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.29.8, 9). Las facultades (indríyâní), junto con todo lo demás que la Persona emana, son «corrientes fluentes» (nadyah syandamânâh), partes de Él que es el Mar en el que, cuando vuelven a casa, sus nombres y aspectos distintivos se pierden (Prasna UPANISHAD VI.4, 5). Justamente de la misma manera, en las fuentes griegas, la visión, el habla y los demás poderes del alma son igualmente «corrientes» (réos, nama, Timeo 45B, 75E, etc.), y también en China, la visión es una «corriente» (yenpo, 13, 219 + 2336); y, ciertamente, nosotros todavía podemos hablar de la elocuencia como de «fluidez». 1603 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Con esta concepción de los Soplos, y ciertamente de todas las cosas manifestadas, como corrientes o ríos, podemos volver ahora a los contextos en los que se abren las puertas de los sentidos, a cuyo través, como si fuera a través de canales, corren afuera, cantando (Brhadâranyaka UPANISHAD I.3). Hemos visto que la Persona, Svayambhu (autogenes), horadó, o abrió estas aberturas (khâni vyatrnat khâni bhitvâ) y así, a través de ellas, mira afuera, etc. Indra, Purusha, Svayambhu, Brahma, son, o más bien es, la respuesta a la pregunta de Atharva Veda Samhitâ X.2.6.11, «¿Quién horadó las siete aberturas (sapta khâni vi tatarda, r. tr como en vyatrnat) en la cabeza, estos oídos, narices, ojos y boca… quien dividió las Aguas (âpo vy-adadhât) para el flujo de los ríos (sindhu-srtyâya) en este hombre?» (Atharva Veda Samhitâ X.2.6.11). «¿Qué Rishi juntó al hombre? (samadadhât, Atharva Veda Samhitâ XI.8.14)». La respuesta es que Indra «horadó con su rayo los canales de las corrientes» (vajrena khâni vyatrnat nadînâm», Rig Veda Samhitâ II.15.3) y soltó así los «Siete Ríos» (Rig Veda Samhitâ, passim) por los cuales «nosotros» vemos, oímos, pensamos, etc. (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.28, 29). Esta abertura de la Fons vitae (utsam akshitam, Rig Veda Samhitâ I.64.6, VIII.7.16, utsa madhvas, I.154.5, etc.), que había estado encerrada por el Dragón, Vrtra, Varuna, el «Faraón» védico, es el acto de creación y animación, primordial e incesante, que se repite en cada generación y en cada despertar del sueño. En los términos de la «Leyenda del Grial», los mundos que han de ser, están todavía sin riego, despoblados y estériles, e Indra es el Gran Héroe (mahâvîra), o, en tanto que el Soplo, el «Único Héroe» (ekavîra, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana II.5.1), por quien su vida es renovada y la Tierra Yerma refrescada. Cuando «golpeó a Ahi, hizo correr a los Siete Ríos, abrió las puertas que habían estado cerradas (ahann ahim, arinât sapta-sindhun, apa avrnot apihitâni khâni, Rig Veda Samhitâ IV.28.1)», y entonces, «llenó las tierras yermas y los campos sedientos (dhanvâni ajrân aprnak trshânân, Rig Veda Samhitâ IV.19.7)» es decir, «pobló» (aprnat, r. pl = pr, en «gente», «pueblo», «plenitud», etc.) estos mundos. Los Soplos, como ya hemos visto, son también los Rishis (r. rsh, correr, fluir, brillar, cf. rshabha, «toro», y arson), Veedores, Sabios o Profetas (vates), y Sacrificadores, a quienes usualmente se menciona como un grupo (gana) de siete. Estos Veedores, identificados expresamente con los Soplos, son «co-nacidos» (sajâtâh, sâkamjâtâh), modalidades (vikrtayah) o «miembros (angâni) de una y la misma (séptuple) Persona entrada dentro de muchos lugares», compositores de encantaciones (mantrakrt) y «hacedores de existencia» (bhuta-krt), sacrificadores y amadores del sacrificio (priya-medhinah), «nacidos aquí para la guarda de los Vedas»; asisten al «Uno más allá de los Siete Rishis» (Visvakarman, el Indra solar, Agni, el Sí mismo, y el «Único Rishi»), a quien piden con trabajo, ardor y sacrificio que revele la Janua Coeli; son, visiblemente, las siete luces de la Osa Mayor en el centro del cielo, e, invisiblemente, los poderes de la visión, el oído, la respiración y el habla en la cabeza. Implantados en el cuerpo (sarîre prahitâh), le protegen, y son estos siete Soplos, los seis indríyâní y manas (Vâjasaneyi Samhitâ XXXIV.55 y Comentario). La formulación en Brhadâranyaka UPANISHAD II.2.3, 4 (cf. Atharva Veda Samhitâ X.8.9; Aitareya Âranyaka I.5.2) es suficientemente explícita; los Siete Rishis son los poderes del oído, la visión, la respiración (el olfato), y la manducación, cuyas siete aberturas están en la cabeza; rodean al Soplo mediano, y son los Soplos. Por supuesto, este «Soplo mediano» es el «Uno más allá de los Siete Rishis» de Rig Veda Samhitâ X.82.2, el «Sí mismo último», como dice Sâyana, y el «unigénito» de Rig Veda Samhitâ I.164.15. Para poner todo esto en palabras de Filón, «Dios extiende (teinYntos) el poder que procede de sí mismo a través del Soplo mediano» (Legum allegoriae I.37), cuyos siete factores más esenciales están puestos en la cabeza, donde son las siete aberturas a cuyo través nosotros vemos, oímos, olemos y comemos (De opificio mundi 119), mientras del «Uno más allá de los Siete Rishis» habla astrológicamente como «una Estrella supercelestial, la fuente de las estrellas perceptibles» (De opificio mundi 31). Más generalmente, «nuestra alma está dividida en siete partes, a saber, los cinco sentidos, el habla y la generación, para no decir nada de su Duque invisible» (hegemonikos, De opificio mundi 117), una lista de los poderes del alma que a menudo aparece en los textos indios. 1605 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
La alusión astrológica de Filón nos lleva de nuevo a la identificación de los Siete Rishis con las estrellas de la Osa Mayor y al «Uno más allá», Indra, «el movedor de los Rishis» (rshi-codanah, Rig Veda Samhitâ VIII.51.3; cf. I.23.24, indro… saha rshibhih). Eisler cita el Testamentum Ruben, c. 2, al efecto de que «Se dieron (al hombre) siete espíritus (pney?Yta) en la creación para hacer todas sus obras… los espíritus de la vida, la visión, el oído, el olfato, el habla, el gusto y la generación, y como octavo el Espíritu del Sueño», y observa que éstos son las «siete partes del alma que, según la enseñanza estoica, fluyen desde el corazón o el hegemonikon del alma como corrientes de aire hacia las apropiadas funciones intelectuales, y que estas siete partes consisten en los cinco sentidos, el poder de generación y la capacidad de hablar». Sin embargo, no puedo dejar de sospechar que esta psicología completamente india es de una formulación más antigua que la estoica, la jónica e indirectamente la babilónica. Un paralelo notable aparece en el bundahishn iraní, donde Haftoreng (la Osa Mayor) es el General del Norte, y Mê?-î Gâh (la estrella Polar), llamada también ME?-î miyân âsmân (el clavo en el centro del cielo), es el «General de Generales», y, además, «Una correa (rag, band ) ata cada uno de los siete continentes (= sánscrito sapta dvîpa o dhâma) a la Osa Mayor, con el propósito de conducir los continentes durante el periodo de la Mezcla. Por eso es por lo que la Osa Mayor se llama Haftoreng (haft rag)». Henning observa en una nota, «Estas siete correas constituyen la contrapartida “luminosa” de los siete lazos que conectan los siete planetas con las regiones más bajas, y a través de los cuales los planetas ejercen su influencia sobre los acontecimientos terrenales». Todos estos «lazos» son lo que en los textos indios se llaman las «cuerdas-vientos» cósmicas (vâta-rajjuh), mencionadas en Maitri UPANISHAD I.4 en conexión con la Estrella Polar (dhruvah; cf. dhruti, necesidad, Rig Veda Samhitâ VII.86.6). Pero no sé por qué Henning habla de «planetas», puesto que en otra parte observa que los planetas son «desconocidos» en su texto, «con sus puntos de vista casi prehistóricos». Sin embargo, la mención de los «planetas» nos introduce al hecho de que, en algunos textos más antiguos (Shatapatha Brâhmana VI.7.1.17, VIII.7.3.10 y Brhadâranyaka UPANISHAD III.7.2, donde es al Sol, y no a la Estrella Polar, a quien todas las cosas están atadas por hilos pneumáticos) y en otros textos posteriores (Hermes Trismegisto, y en la astrología tradicional generalmente), es por los Planetas, que son ellos mismos gobernados por el Sol, y no por las Osas, por quienes son influenciados los acontecimientos terrenales. Todo esto puede explicarse mejor por una transposición de símbolos, que han de ser relacionados con las migraciones antiguas: puesto que el Axis Mundi, desde un punto de vista «septentrional», se extiende naturalmente desde el Polo Norte a la Estrella Polar, pero, desde un punto de vista «ecuatorial», se extiende naturalmente desde el «centro de la tierra», establecido sacrificialmente en cualquier parte, hasta el Sol en el zenit; de modo que, en un caso la Estrella Polar, y en el otro el Sol de mediodía, se toman como el «capitán» de nuestra alma, nuestro «Indra». La significación de todo esto aparecerá solo cuando pasemos a un examen de nuestro «Fatum» y su dominio. 1607 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
No nos sorprenderá encontrar que casi todo lo que se dice de los Soplos se predica también de los Maruts. Son «Poderes» (vibhutayah) y «asignaciones» (hitah), a quienes se encomienda la guarda (rakshatâ) del sacrificador (Rig Veda Samhitâ I.166.3, 8, 11), y la «protección del mortal» (pânti martyam, Rig Veda Samhitâ V.52.4); son «fuegos» (agnayah, Rig Veda Samhitâ III.26.4), «rayos» (rasmayahh, Pañcavimsa Brâhmana XIV.12.9; Shatapatha Brâhmana IX.3.1.25), mezclados con «gloria» (sriyâ, Rig Veda Samhitâ VII.56.6, cf. V.55.3); y, como los Soplos mismos, se les compara a los radios de una rueda (Rig Veda Samhitâ V.58.5, X.78.4). Son expresamente «co-nacidos» (sâkam jâtâh, Rig Veda Samhitâ V.55.3 = sâkam-uksh, VII.58.1), hermanos, de los cuales ninguno es más viejo o más joven (V.59.5, 6. V.60.5). Como dioses de la lluvia, se asocian muy estrechamente (Rig Veda Samhitâ), incluso se identifican, con las Aguas (Aitareya Brâhmana VI.30); y, ya sea como vientos o ya sea como aguas, hacen «rugir» a las montañas (nadayanta, Rig Veda Samhitâ I.1665), mientras que, como los Siete Ríos, son «conocedores del Orden» (rtajñah, Rig Veda Samhitâ V.58.8). Como los seres elementales (Maitri UPANISHAD VI.10.35), se identifican con los tallos del Soma (Rig Veda Samhitâ I.166.3; Sâyana, prânâdi rupena sarîre sthitah; Taittirîya Samhitâ VI.4.4.4, prânâ vai ansavah). Son, como los Rishis y los Soplos, una hueste (gana), o huestes de siete o de sietes (Shatapatha Brâhmana II.5.1.13, V.4.3.17, IX.3.1.1-25; Taittirîya Samhitâ V.4.7.7, etc.), cuyo caudillo (ganânâm ganapati , Rig Veda Samhitâ II.23.1, X.112.9; sagana, III.47.4) es Brahmanaspati (el «Sacerdotium») o Indra (el «Regnum») -Indra, «el impeledor de los Rishis» (Rig Veda Samhitâ VIII.51.3), «es su Rishi (de ellos)» (V.29.1). En otras palabras, son los súbditos, vasallos, guardia y milicia del gobierno dual de Indrâbrhaspatî, y el modelo de los «Comunes» del cuerpo político, ya sea del estado o ya sea del ser humano, cuya salud depende de su lealtad hacia su cabeza, como ello es explícito en Taittirîya Samhitâ V.4.7.7 y VI.1.5.2, 3, donde la unanimidad y lealtad de los pueblos terrenales es una consecuencia de la adhesión de los Maruts al «Regnum» in divinis. 1617 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Incidentalmente, hemos visto ya que a los poderes del alma, ya se les designe como Soplos, o ya se les designe de otro modo, se les llama «dioses» (deva, devatâ), aunque aquí podría ser más inteligible, en tanto que estos poderes son los súbditos de Dios y enviados por Él a Sus misiones, traducir por «ángeles»; pues éstos no son los «múltiples dioses» de un «politeísmo» (si es que una cosa tal ha existido alguna vez o alguna parte), sino las delegaciones y extensiones del poder de un único Dios. Sin embargo, con esta reserva continuaremos empleando la traducción usual de deva y devatâ por «dios» o «divinidad». Ahora ya debemos estar en posición de comprender la afirmación de Atharva Veda Samhitâ XI.8.18b, «habiendo hecho de él su casa mortal, los dioses (ángeles) habitaron el hombre» (grham krtvâ martyam devâh purusham âvisan), y la de Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.14.2, «todos estos dioses están en mí», y Shatapatha Brâhmana IX.2.1.15 (cf. Vâjasaneyi Samhitâ XVII.14), donde ellos no están ni en el cielo ni en la tierra, sino en los seres animados (prâninah). Estos dioses, como están dentro de vosotros (adhyâtmam), son la voz, la visión, la mente, el oído, pero, in divinis (adhidevatam), son manifiestamente el Fuego, el Sol, la Luna y los Cuadrantes. «Todo lo que ellos no ME dan, eso no está en mi poder» (Aitareya Âranyaka II.1.5; cf. Vâjasaneyi Samhitâ XVII.15. Entran en el hombre en conformidad a sus estaciones (yathâyatanam = yathâkarma, Brhadâranyaka UPANISHAD I.5.21), al mandato del Sí mismo: el Fuego, deviniendo la Voz, entra en la boca; los Cuadrantes, deviniendo la escucha entran en los oídos; el Sol, deviniendo la visión, entra en los ojos; las Plantas, deviniendo los cabellos, entran en la piel; la Luna, deviniendo la mente, entra en el corazón; las Aguas, deviniendo la simiente, entran en el pene. El hambre y la sed se distribuyen a todas estas deidades, como compañeros, participando en todo lo que obtienen (Aitareya Âranyaka II.4.2). Es precisamente esta hambre y esta sed lo que distingue el juicio animal (abhijñâna) del de la Persona dotada de presciencia (prajñâna), puesto que el primero sólo conoce el hoy, y el segundo el mañana (Aitareya Âranyaka II.3.2): los contactos con lo cuantitativo (mâtrâ-sparsâh) son la fuente del placer y del dolor (sukha-duhkha), y solo la Persona a quien éstos no distraen (na vy-athayanti, «no dominan», de la raíz obsoleta ath), que permanece el «mismo» bajo ambas condiciones, es apto para participar en la inmortalidad (amrtattvâya, Bhagavad Gîtâ II.31 = athanixein, Aristóteles, Ética a Nicómaco X.7.1077b.31 = el s’eternar de Dante, Inferno XV.85), que es la meta hacia la que apunta toda nuestra psicología tradicional y que, por consiguiente, como se ha dicho tan acertadamente, es «el objetivo supremo de la educación humana». 1621 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Así pues, la vida instintiva de los «dioses dentro de vosotros», verdaderamente ángeles caídos, es la pasión del Sí mismo mientras desea y busca; y puesto que el propósito de la Iniciación o Consagración (dîkshâ), es precisamente la destrucción de la ignorancia y la recuperación del conocimiento del Sí mismo, podemos comprender inmediatamente la necesidad de una regeneración iniciatoria de los poderes del alma, si ellos han de liberarse de su mortalidad. Estará claro ahora que solo «está realmente iniciado aquel cuyos “dioses dentro de él” están iniciados», a saber, la mente, el habla, la respiración, la visión y el oído (colectivamente «la constitución del hombre», manushyasya sambhuti), cada uno por su propio principio equívoco (Kausitakî Brâhmana VII.4; cf. Shatapatha Brâhmana III.1.3.18-22 y XIII.1.7), de modo que nosotros, «liberando al Oidor del oído, a la Mente de la mente – es decir, al Soplo de la respiración – y al Vidente de la visión, podamos, cuando dejemos este mundo, dejarlo como inmortales» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana IV.18.2 = Kena UPANISHAD I.2). Pues, que nosotros nos salvemos o condenemos depende enteramente de si nosotros nos hemos «conocido a nosotros mismos», Quien somos realmente, y de la respuesta a la grávida pregunta, «¿En quién, cuando nosotros partamos, estaremos nosotros partiendo?» (Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.13, 14, Prasna UPANISHAD VI.3), es decir, en nuestros sí mismos mortales o en el «Sí mismo inmortal del sí mismo», el «Alma del alma». 1623 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
La concepción tradicional del Fatum no implica ningún concepto de una injusticia posible. Heimarméno o moira es literalmente una «asignación»: el significado esencial r. mer, presente en el latín mereo y en el inglés «merit» («mérito»), es simplemente «recibir la porción de uno, con la noción colateral de ser el débito propio de uno» (H. G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, 8a ed., Oxford, 1897). Moira es a veces simplemente «herencia», y ser amoiros es estar privado de la porción debida a uno, habitualmente de algo bueno, y en este caso de la «vida»; kata moiran es lo mismo que kata physin, «naturalmente» o «debidamente»: luchar contra nuestro fatum es luchar contra nuestra propia naturaleza, y desear no haber nacido nunca. ¿Pues cómo, de otro modo, podríamos haber nacido, si no es en un tiempo y lugar dados, y con posibilidades o «dones» dados? Nuestro Fatum es sólo «lo que está viniendo a nosotros», y «lo que nosotros pedimos»; «no hay puertas especiales para la calamidad y la felicidad; ellas vienen como los hombres mismos las convocan» (Thai-Shang, Sacred Books of the East, XL, 235). «Nada, ya sea bueno o malo, que tenga que ver con el cuerpo, puede acontecer aparte del Destino (eimYrméno). Por consiguiente, está “destinado” que el que ha hecho el mal sufrirá el mal; ciertamente, con este fin lo hace, para poder sufrir el castigo de haberlo hecho… Y todos los hombres padecen lo que el Destino ha señalado para ellos, pero los hombres racionales (aquellos de quienes he dicho que son conducidos por la Mente) no lo sufren de la misma manera que los irracionales… Para la Mente no hay nada imposible, ni exaltar el alma del hombre por encima del Destino, ni, si como a veces acontece, el alma no hace ningún caso, someterla al Destino» (Hermes, Lib. XII.1.5, cf. X.19, así como Platón, Fedón 83A, Maitri UPANISHAD III.2). 1633 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Así pues, el Libre Albedrío no es nuestro por naturaleza, sino solo potencialmente; nuestro sí mismo volitivo es solamente una avidez, un hambre y una sed, y todo menos un Libre Albedrío. Sin embargo, hay un Libre Albedrío en nosotros, que puede ser nuestro si nosotros sabemos Quien somos, y podemos decir a ese Sí mismo, «Hágase Tu voluntad»; pero solo puede ganarse con este consentimiento, pues «quien no ha escapado de la volición propia, no tiene libre albedrío» (Rumî, Dîwân, Oda XIII); nada excepto la práctica perfecta del Islam («resignación») es libertad perfecta. El hombre sólo es libre cuando la victoria sobre el placer ha sido ganada (Leyes 840C); solo «donde es el Espíritu del Señor, hay libertad» (II Corintios 3:17); «si vosotros sois conducidos por el Espíritu, ya no estáis bajo la Ley» (Gálatas 5:18). «Otra que esa Vida simple, omni-inclusiva, toda otra vida es obscuridad, miserable, opaca y pobre» (Plotino VI.7.15); «Eso (Brahma) es vuestro Sí mismo; otro que Eso es solo miseria» (Brhadâranyaka UPANISHAD III.4.2). En otras palabras, nuestro Hombre Interior está en el mundo pero no es de él, está en nosotros pero no es de nosotros; en cambio, nuestro Hombre Exterior está a la vez en el mundo y es de él, y debe sufrir en consecuencia. 1639 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
En lo que concierne a la voluntad, es sumamente importante una preparación intelectual – intellíge ut credas; y aquí volvemos a nuestra psicología. Toda la fuerza de esta ciencia se dirige hacia un análisis destructivo del engaño animista de que este hombre, Fulano, que habla de sí mismo como «yo», es una entidad. Esta situación en ninguna parte está mejor ni más brevemente expresada que en Plutarco cuando dice, «Nadie permanece una única persona, o es una única persona» (Moralia 392D). El argumento puede seguirse en la tradición europea desde Heráclito en adelante: nuestra «vida» es una sucesión de instantes de consciencia, cada uno diferente del anterior y del siguiente, y es enteramente ilógico decir de algo que jamás se detiene a ser, que ello «es»; una cosa solo puede ser, si ella nunca cambia (Banquete 207D, Fedón 78D sig., etc.). Nuestra existencia no es un ser, sino un devenir. La demostración sistemática es típicamente budista: se analiza la personalidad, generalmente como un compuesto de cuerpo, sensación, cognición, complejos y consciencia discriminante, y se muestra sucesivamente que cada uno de estos factores del supuesto «sí mismo» es inconstante, y que ni de uno ni de todos juntos puede decirse que «eso es mi Sí mismo». La psicología tradicional no está «en busca de un alma», sino que es una demostración de la irrealidad de todo lo que el «alma», el «sí mismo» y el «yo» significan ordinariamente. Ciertamente, nosotros no podemos conocer lo que nosotros somos, pero podemos devenir lo que nosotros somos sabiendo lo que nosotros no somos; pues lo que nosotros somos es el Dios inmanente, y él mismo no puede saber lo que él es, porque él no es un qué, ni jamás deviene alguien. Nuestro fin se habrá alcanzado cuando nosotros ya no somos alguien. Por supuesto, eso no debe confundirse con una aniquilación; el fin de todo devenir está en el ser, o más bien, en la fuente de ser, más rica que el ser. «La palabra “yo” (ego), no es propia para nadie sino solo para Dios en su mismidad» (Maestro Eckhart, ed. Pfeiffer, p. 261). La noción de un ego de «nosotros» es una infatuación u opinación (abhimâna, oiosis, oioma) basada en la experiencia sensitiva (Maitri UPANISHAD VI.10; Filón, ut infra); como hemos visto, no tiene ningún fundamento racional -«Nuestros sentidos, por ignorancia de la realidad, nos dicen falsamente que lo que parece ser, efectivamente es» (Plutarco, Moralia 392D). Y puesto que la noción de que «yo soy el hacedor» (ahamkâra, karto’ham ití) es a la vez la forma primaria de nuestra ignorancia y la causa de todo el sufrimiento sentido o infligido, todo el complejo de «yo y mío» (aham ca mama ca) y la noción de un «yo» que puede sobrevivir a la disolución del vehículo psicofísico, están bajo un constante ataque. Pensar que es nuestra propia mente la que trabaja es una «doctrina penetrada y traspasada»; nada es más vergonzoso que suponer que «yo pienso» o que «yo percibo» (Filón, Legum allegoriae I.47, II.68, III.33). Inferir de los accidentes de mi existencia que «yo soy» (upâdayâ asmi) es ridículo, debido a la inconstancia de toda experiencia (Samyutta Nikâya III.105). «Si no fuera por la prisión, ¿quién diría “yo soy yo”? «(Mathnawî I.2449); Heithe, o téchnon, kai su seauton diexelolytheis (Hermes, Lib. XIII.4). No puede haber ningún dolor más grande, que el hombre verdaderamente sabio pueda sentir, que reflexionar que «él» todavía es «alguien» (La Nube de Inconocimiento, cap. 44). 1651 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
Al mismo tiempo, si hemos de actuar de acuerdo con nuestro pensamiento cambiado (Leyes 803C), toda nuestra actividad debe purificarse de toda auto-referencia. Nosotros debemos – como Cristo – «no hacer nada por nosotros mismos»; debemos actuar sin ningún motivo personal, egoísta o inegoísta. Pues esto es más que un simple «altruismo», y más difícil; en la terminología de Platón, hemos de devenir «juguetes» e «instrumentos» de Dios, no movidos por ninguna inclinación nuestra propia, ya sea para bien o para mal. Esto es el Wu Wei chino, «no hagas nada y se harán todas las cosas». Esa «inacción» se interpreta mal a menudo, y a menudo deliberadamente, por una generación cuya única concepción de la holganza es la de un «estado de ocio» hecho de inutilidad. Sin embargo, la renuncia a las obras (samnyâsa karmânâm, Bhagavad Gîtâ V.1), no implica ninguna connotación; significa su asignación a otro que a nosotros mismos (brahmany âdhâya karmâni, Bhagavad Gîtâ V.10, cf. Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.5.1-3); el hombre uncido debe pensar, «yo no estoy haciendo nada», sin importar lo que pueda estar haciendo (Bhagavad Gîtâ V.8). Este «abandono» y «uncimiento» (yoga) son uno y lo mismo, y ninguno de ambos es un no hacer nada, sino más bien una «operación llena de pericia» (Bhagavad Gîtâ VI.2, II.50). «La “inacción” no se alcanza no haciendo nada» (Bhagavad Gîtâ III.4): casi con estas mismas palabras Filón dice que «Moisés no dio el nombre de “reposo” (anapausis) a un mero no hacer nada (apraxia, De cherubim 87)», y agrega, «La Causa de todas las cosas es naturalmente activa… el “reposo” de Dios (no es un no hacer nada, sino) más bien un trabajar con absoluta facilidad, sin fatiga o sufrimiento… Un estar libre de debilidad, aunque está haciendo todo (como Visvakarman), nunca cesará, por toda eternidad, de estar “en reposo”». 1655 AKCMeta Sobre la Psicología Tradicional e India, o más bien Neumatología
En este punto será necesaria una disgresión, para hablar de las dos vías diferentes por las que se ha buscado un conocimiento de la naturaleza divina. Las UPANISHADs emplean estas dos vías, la via analogia (la técnica del simbolismo) y la via remotíonís (la técnica de la abstracción) precisamente de la misma manera que el cristianismo, que heredó los métodos positivo (kataphatiche) y negativo (apophatiche) del neoplatonismo a través de Pseudo Dionisio, que los empleó en el De divinis nominibus. El método positivo consiste en atribuir a Dios, de una manera superlativa y absoluta, todas las perfecciones y bellezas concebibles en las cosas existentes; en Él, estas perfecciones absolutas, aunque se distinguen lógicamente, se consideran como inexplicables, y como idénticas con Su esencia. Cada una de estas atribuciones constituye un «nombre esencial», de manera que tales nombres esenciales son tantos como las perfecciones que puedan enumerarse. Ejemplos de este método pueden citarse en la designación de Dios como Luz, Amor, Sabiduría, Ser, etc., y en el sac-cid-ânanda de los Brâhmanas. Por otra parte, el método negativo procede a la definición de la naturaleza divina por la vía de la abstracción y de la afirmación de la transcendencia con respecto a las antítesis. Desde este punto de vista, la comprensión más alta que podemos tener de Dios se expresa por una negación, en Él, de todos aquellos atributos cuya noción se deriva de cosas externas a Su unidad superesencial. Según este método, de Dios puede hablarse como No-Ser, Nada u Obscuridad; o, como en las UPANISHADs, por la famosa expresión netí, netí, «Ni, ni», o como Eso «de lo que, al no encontrar-Lo, las palabras, junto con el intelecto, retroceden» (Taittirîya UPANISHAD II.4), y «donde la más alta fantasía carece de poder» (Dante, Paradiso XXXIII.142). El Maestro Eckhart sigue este método cuando dice que «Nada verdadero puede decirse de Dios». Tales ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente, procedentes de todo tipo de fuentes, cristianas, sufîs, hindúes, taoístas y otras. En la metafísica upanishádica, no menos que en la teología cristiana, «Es la vía negativa la que tiene la primacía sobre la otra, Dios no es un objeto. Él está más allá de todo lo que es, y, por consiguiente, más allá de lo cognoscible, puesto que el conocimiento tiene el ser por límite. Desde este punto de vista sobreeminente, Dios no está sólo por encima de las afirmaciones y de las negaciones contradictorias, sino que su naturaleza sobresubstancial está envuelta de tinieblas» (M. de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, 6a ed., París, 1934, p. 107). «Él no sabe lo que Él mismo es, debido a que Él no es una cosa… Por lo tanto, se dice que Dios es Esencia, pero más verdaderamente que Él no es Esencia» («Deus itaque nescit se quid est, quia non est quid. …Essentia ergo dicitur Deus, sed proprie essentia non est»), Erígena, De div. naturae, II.13 y I.14; o poniendo esto en términos indios, «El Brahman se llama âtman, pero más propiamente anâtmya». Estas reflexiones pueden prepararnos para considerar la naturaleza del Purusha en mayor detalle, según las formulaciones védicas y upanishádicas, que solo pueden parecer extrañas a aquellos que no están familiarizados con la metodología de la teología y de la metafísica universales. Ciertamente, el punto principal que hay que entender es que si Su naturaleza transciende todas las antítesis lógicas, Él no puede ser encontrado, como Él es en sí mismo, por el buscador que considera solo Su ser, es decir, Su «Faz» o Su «Luz», sino solo por el Comprehensor que ve también Su «Espalda» o Su «Obscuridad». Él, la Persona (purusha) omnipresente (vyâpaka) e incaracterizada (alinga), «con Cuyo nacimiento un hombre se libera y alcanza la eternidad (amrtatvam)», no es solo Amor y Vida, sino también Temor y Muerte. 1689 AKCMeta Mahâ Purusha: «LA IDENTIDAD SUPREMA»
La lista de conceptos similares, en Katha UPANISHAD III.10-13, interpola «sus valores o significados (arthâ) están más allá de los sentidos», substituye «puro ser del intelecto (manasah sattvam uttamam)» por buddhi, afirma que no hay «nada más allá de la Persona», y emplea la expresión «Esencia en reposo (sânta âtman)» como otra designación de la Persona superesencial. 1691 AKCMeta Mahâ Purusha: «LA IDENTIDAD SUPREMA»
La serie en Taittirîya UPANISHAD II.6 comienza con la esencia vegetativa (anna-maya), (equivalente a los «sentidos» de arriba); más allá de esto está la esencia pneumática (prâna-maya), que es nuestra vida (âyus) y Omnivida (sarvâyusha); más allá de ésta la esencia mano-maya, que consiste en los Vedas y la exégesis; más allá de ésta la esencia discriminativa (vijñâna-maya), identificada con la Ley Eterna (rta) y con el Poder o la Gloria (mahas), y que corresponde a buddhi en Katha UPANISHAD III.10; más allá de ésta la esencia beatífica (ânanda-maya) (estas cuatro últimas modalidades de la esencia se dice que son en la similitud de la «persona» (purusha-vidhah), como en Aitareya Âranyaka III.2.3); y esta está soportada por el Brahman, ya sea como no-ser (asat) o como ser (sat). 1693 AKCMeta Mahâ Purusha: «LA IDENTIDAD SUPREMA»
Un erudito inquieto parece haber hecho un misterio innecesario de estas formulaciones, solo ligeramente variadas. Es obvio que la manifestación vegetativa de la vida sensorial depende inmediatamente del «alimento». La esencia pneumática, o a veces «ígnea» (tejo-maya) está representada, evidentemente, en Agni Vaisvânara, el Hombre Universal (Rig Veda Samhitâ I.35.6 ekâyus, IV.28.2 visvâyus, IV.58.11 antah ayushi). También se distinguen el intelecto práctico (manas) y el intelecto puro o posible (manasah sattvam, buddhi, vijñâna-maya), y este último se identifica con el Grande (mahat, etc.) y, por consiguiente, con el Sol (Taittirîya UPANISHAD I.5.2, «Mahas, el Sol; los mundos son todos apoderados (mahîyante) por el Sol»). Esto es de particular importancia para la comprensión de Katha UPANISHAD VI.8, donde, «más allá de lo inmanifestado» (avyakta), requiere, como antecedente lógico, «más allá de lo manifestado» (vyakta): pues es precisamente el Grande, la Persona en el Sol, quien, como la luz y el ojo de la comprensión divina, es la manifestación divina de todo lo que puede manifestarse (vyakta). Así pues, lo que la Katha UPANISHAD afirma, es que la Persona incaracterizada está «más allá» de lo manifestado y de lo inmanifestado, que trasciende su distinción y que no puede concebirse meramente como lo uno o lo otro, sino más bien como viaktâvyakta, «manifestado-inmanifestado»; e interpretado así, la Persona «más allá de Quien no hay nada», coincide en referencia con la Esencia superesencial (paramâtman) upanishádica y con el Brahman, en tanto que trasciende la distinción de satasat, igualmente de ser y no-ser. 1695 AKCMeta Mahâ Purusha: «LA IDENTIDAD SUPREMA»
«Pero cuando el sol se ha puesto… la luna se ha puesto… el fuego se ha apagado, y el habla se ha callado, ¿qué luz tiene aquí una persona?» Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.6 1709 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Por otra parte, cualesquiera que puedan ser los hechos respecto a las obras devocionales atribuidas generalmente a Shrî Shankarâcârya, no puede haber ninguna duda de que los indios, cuyo pensamiento y modo de ser son tradicionales, hayan encontrado nunca ninguna dificultad a la hora de considerar a este gran exponente intelectual de la metafísica no dualista (advaita), como habiendo sido, a un uno y el mismo tiempo, un bhakta y un jñânî. En relación con esto, considérese también la fraseología marcadamente devocional de algunos himnos incluidos en el Siddhântamuktâvalî de V. P. Bhatta (J. R. Ballantyne, tr., Calcuta, 1851), donde, por ejemplo, encontramos dirigido al espíritu (âtman), «Ahora que Te he obtenido, jamás Te dejaré partir» (idânîm tvâm aham prâpto na tyajâmi kadâcana); sólo al erudito académico puede parecer incongruente una expresión tal de sentimiento por parte de un vedantista. La Bhagavad Gîtâ, V.2-4, afirma llanamente que para el perfeccionado (âsthitah samyak) en una u otra Vía, resulta una y la misma fruición (ekam… phalam) y summum bonum (nihsreyasa), y que este sumum bonum no puede considerarse ningún otro que la «despiración en Brahman» (brahma-nirvânam) de Bhagavad Gîtâ V.24-25, puesto que aquí nirvânam corresponde a anâtyam en Taittirîya UPANISHAD II.7. Bhagavad Gîtâ VIII.22 es igualmente explícito: «Esa Persona supernal ha de obtenerse por una autodedicación exclusiva» (purushah sa parah… bhaktyâ labhyas tu ananyayâ), es decir, por un amor indiviso o «puro», según lo define San Bernardo. 1717 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Cristo como tal, como una Persona, no es la meta final, sino más bien la Vía misma. Cristo es el Eje del Universo, el Agni «columnar (skambhah = stauros) en el nido de la vida próxima, de pie en Su terreno, en la separación de las vías» (pathâm visarge, Rig Veda Samhitâ X.5.6), el Sol (savitâ satyadharmendrah) en Quien todas las vías convergen (samare pathînam, Vâjasaneyi Samhitâ XII.66), y por el mismo motivo la Puerta del Mundo, la salida afuera del tiempo y la entrada adentro de la eternidad. «Yo soy la puerta, si un hombre entra por Mí, será salvado, y entrará y saldrá y encontrará pradera… Yo soy la Vía, la Verdad y la Vida: ningún hombre viene al Padre sino por Mí» (San Juan 10:9 y 14:6). Similarmente, en la tradición Védica, el Sol supernal, la «Verdad» (satyam), es el Portal del Universo y la única Abertura (Hendidura, loka-dvâra, divâs-chidra) del Cielo, como si fuera, por así decir, el «Cubo de la Rueda del Carro», (rathasya kha) pasando a través del cual (âdítyam samaye, «a través del medio del Sol») el Comprehensor (vidvân) se «libera completamente» (atimucyate) (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.3, 5, y III.33, Chândogya UPANISHAD VIII.6.5, Îsâvâsya UPANISHAD 15, 16, etc.). «No hay ningún atajo por una vía lateral aquí en el mundo» (Maitri UPANISHAD VI.30). La «Hendidura» o el «Cubo» está envuelto de Rayos de Luz (rasmibhis samchannam drsyate, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.3), que deben ser retirados antes de que el Orbe (mandala) pueda verse claramente (Îsâvâsya UPANISHAD 16 vyuha rasmîn, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.6 rasmîn… vyuhatî ; cf. Brhadâranyaka UPANISHAD V.5.2, donde es un pronóstico de muerte cuando «él ve ese orbe completamente limpio, cuando esos rayos ya no le alcanzan», suddham evaitam mandalam pasyati nainam ete rasmayah pratyâyayanti). Uno ve el «Disco de Oro» (hiranya patra, Îsâvâsya UPANISHAD XV), representado en el rito cósmico por un disco de oro (rukma), que es analógicamente el Sol (âdítya), la Verdad (satya), y que está provisto de veintiuna protuberancias periféricas; estas protuberancias representan los Rayos solares extendidos hacia los tres veces siete «mundos» (Shatapatha Brâhmana III, y passim). El Disco de Oro, el Orbe mismo, es un opérculo por el que la Boca o la Entrada (mukha, Îsâvâsya UPANISHAD 15, Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.33.8, cf. Bhagavad Gîtâ XI.25, mukhâni, cf. anîka) se halla cubierta (apihitam). La Verdad Inteligible oculta así lo que Dios es en Sí mismo, «Lo Inmortal está velado por la Verdad»: aquí, lo Inmortal es la Espiración (prana = âtman), y la Verdad Inteligible es la Forma y el Aspecto (nâmarupa) en Él, en tanto que formas o ideas o razones eternas o «nombres ocultos» (nâmâní guhyâni), que, hablando ontológicamente, son las causas del ser de las cosas como ellas son en sí mismas. En esto no hay ninguna contradicción, puesto que el conocimiento de Dios, por el que Él «crea», no puede distinguirse de Su esencia; «Ello conoce sólo a Sí mismo, que “Yo soy Brahman”, con lo cual Ello deviene el Todo», Brhadâranyaka UPANISHAD I.4.9-10. Volvemos así al problema último de la «distinción en la identidad»; y parece que «las cosas como ellas son en Dios», en su «forma propia», que es también Su forma, son al mismo tiempo, «ellas mismas», capaces como tales de una manifestación distinta y de placeres específicos (Taittirîya UPANISHAD III.10.5, como San Juan 10:9, y en nuestro texto citado aquí); aunque esto no es ni una moción local ni una experiencia física, puesto que «Él envuelve ahí (sa tara paryêti) tomando su placer (ramamanah), sin consideración del apéndice corporal al que el soplo de la Vida (prâna) pueda estar uncido»; y «Cuando Él, el Espíritu, se propone presenciar esto o eso, el Intelecto (manas) es Su Ojo Divino, es con el Intelecto como Él reconoce y toma su placer en los afectos» (kâmân apasyan ramate, Chândogya UPANISHAD VIII.12, 3 y 5). «Para conocer a Dios como Él es, nosotros debemos estar absolutamente libres de conocimiento» (Maestro Eckhart, ed. Evans, I, 365), es decir, de todo «conocimiento-de» Él, de toda teodicea cualquiera que sea. Por consiguiente, el Comprehensor suplica, o más bien, siendo él mismo de una naturaleza idéntica con el Sol, pide al Sol que «recoja Su brillo» (samuha tejo), es decir, que lo contraiga en un punto central sin dimensión, «Para que yo pueda ver Tu forma más bella» (rupam kalyânatamam), y exclama triunfantemente, «El que es allí, aquella Persona en el Sol, Eso soy Yo», Îsâvâsya UPANISHAD 15, 16. 1721 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Esta Persona en el Sol, que es de hecho la «Verdad de la Verdad» (satyasya satyam), se llama de otro modo Muerte (mrtyu, a veces yama): «Muerte es la Persona en el Orbe (mandale); la Luz que brilla (arcir dîpyate) es lo que no muere (amrtam). Por consiguiente, Muerte no muere, puesto que Él está dentro (na mriyate hy antah); y tampoco se Le ve (na drsyate), puesto que lo que no muere está dentro» (Shatapatha Brâhmana X.5.2.3), a saber, la Luz del Sol Inconquistable, que realmente «ni sale ni se pone, sino que sólo se invierte a Sí mismo» (Aitareya Brâhmana III.44). Es precisamente con esta Muerte, con esta Privación (mrtyu, asanâya) con lo que el Comprehensor está unificado, y así escapa para siempre de la muerte contingente (Brhadâranyaka UPANISHAD I.2.7), pues Muerte sigue los pasos del Viajero hasta que alcanza la Cima del Árbol y escapa a través del medio del Sol (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana I.3). 1723 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Lo que es más allá, adentro, es una «Obscuridad Divina» que ciega todas las facultades humanas por su exceso de luz, y que «oculta de todo conocimiento» (Dionisio, Epist. ad Caium monachum; cf. el védico guhâ nihitam, etc.), la «Obscuridad donde Dios era» de Éxodo 20:21, «La Ciudad (que) no tenía ninguna necesidad del Sol, ni de la Luna, que brillaran en ella» (Apocalipsis 21:23 sig.); «Allí el Sol no brilla» (Katha UPANISHAD V.15, Mundaka UPANISHAD II.2.10, etc.), «ni el Sol, ni la Luna, ni el Fuego» (Bhagavad Gîtâ XV.6). «Lo que el alma comprende en la luz, lo pierde en la obscuridad. Sin embargo, ella se inclina hacia la nube, considerando Su obscuridad (de Dios) mejor que su luz (del alma)» (Maestro Eckhart, ed. Evans I, 364). 1727 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Aquí, en el Empíreo (parama vyoman, brahma-loka, etc.), que corresponde al «tercer Cielo» de San Pablo, «ya no hay ninguna guía revestida de semejanza humana (purusho’mânavah sa enam brahma gamayatesha devapatho brahmapathah), y aquellos que entran aquí ya no vuelven a esta andadura humana» (etena pratipadyamânâ imam mânavam âvartam navârtante), Chândogya UPANISHAD IV.15.5-6, cf. V.10.2; paramâm gatim, yam prâpya na nivartante, Bhagavad Gîtâ VIII.21. 1729 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Las operaciones interior y exterior, respectivamente oculta y revelada (guhya, âvis), infinita y finita (aditi, dití), inexplícita y explícita (anirukta, nirukta, etc.), están separadas por una cortina opaca («veladas por mi Mâyâ», Bhagavad Gîtâ), penetrable (nirvedhya) sólo a través del Sol. La Divinidad, si la consideramos objetivamente como lejana, está más allá, o si la consideramos como próxima está aquí dentro de nosotros (antarbhutasya khe, hrdayâkâse guhâ nihitam, etc.). Pero estas dos naturalezas, de Dios como Él es en Sí mismo, y como Él es en nosotros, son realmente una, y como se explica en Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.33 (y menos claramente en Aitareya Âranyaka II.1.5), sólo alcanza realmente a las Personas quien las conoce de ambos modos, como transcendente y como inmanente (adhidevatam, adhyâtman), en identidad (ekadhâ); «ese conoce el Espíritu (o verdadero sí mismo), ese conoce el Brahman; la Puerta o la Faz (cf. anîka) le acepta, él tiene todo y prevalece en todo, todo su deseo está cumplido» (sa âtmânam veda, sa brahma veda… mukha âdhatte, tasya sarvam âptam bhavati, sarvam jitam; na hâsya kascana kâmo’nâpto bhavati; cf. Brhadâranyaka UPANISHAD IV.3.21). Y por donde o en donde estas Personas «devienen uno» (ekam bhavanti), a eso se llama una «andadura suprahumana» (brahmana âvarta), evidentemente idéntica al devapatha o brahmapatha de Chândogya UPANISHAD IV.15.6 y al devayâna de Kaushitakî UPANISHAD I.3. De la misma manera, en Atharva Veda Samhitâ XIII.4.20, «Todos los Devas devienen un único en Él» (ekavrto bhavanti), y similarmente en Aitareya Âranyaka II.3.8 (ekam bhavanti), y Aitareya Âranyaka V.12, donde «devenir un único» se iguala con «alcanzar lo más alto» (ekadhâ bhuyam bhutvâ paramatâm gacchatah). Este «devenir uno» implica un «morir a uno mismo» (suum et proprium = aham ca mama, cf. Maitri UPANISHAD VI.17), y de hecho «estar unificado» adquiere el significado específico de «morir» (en Brhadâranyaka UPANISHAD IV.4.2, se dice del hombre moribundo ekî bhavati), de la misma manera que efectuar la unificación de una criatura es «matar» (Aitareya Âranyaka III.2.3, donde se dice que el Año «separa algunas cosas y unifica (aikyâ bhâvayan) otras», es decir, trae al ser a unas y efectúa la muerte de otras). 1731 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Estas dos Vías, distinguidas tan tajantemente, corresponden, por una parte, a los medios exotéricos, religiosos y pasivamente místicos de acercamiento a Dios; y por la otra, a los medios esotéricos, iniciatorios y metafísicos de acceso a la Identidad Suprema. Pero sería eludir la cuestión asumir que han de identificarse con las vías mutuamente exclusivas de la Dedicación (bhakti) y de la Gnosis (jñâna); la cuestión es más bien si estas dos Vías no están inseparablemente conectadas, si no en su comienzo, sí en su desarrollo. ¿Podemos imaginar un ardor perfecto prescindiendo de la comprensión, o una comprensión perfecta sin ardor? ¿Puede trazarse alguna distinción cualitativa entre una unión consumada de amante y amado y una unión consumada de conocedor y conocido?. Es precisamente una consideración de la doctrina del âtman la que puede conducirnos a una conclusión concorde con la respuesta negativa que ya se ha prefigurado. No ha de suponerse en modo alguno que una respuesta negativa tal implica que pueda haber una transcendencia o liberación de la substancialidad humana, a la vez física y psíquica, aparte de la iniciación (dîkshâ) y de la gnosis (jñâna); lo que se implica es, más bien, que una Gnosis perfecta implica necesariamente una Beatificación (anirdesyam paramam sukham, Katha UPANISHAD V.14; paramo hy esha ânandah. Shatapatha Brâhmana X.5.2.11; sukham uttaman upaiti… brahmabhutam, Bhagavad Gîtâ.VI.27; el piacere eterno de Dante, Paradiso, XVIII.16). 1735 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
La Sumidad del Ser Contingente corresponde a la estación llamada de otro modo la «Cima del Árbol» (vrkshâgra): «Aquellos que ascienden a la Cima del Gran Árbol, ¿cómo viajan en adelante?. Los que tienen alas vuelan, los que son sin alas caen» (Jaiminîya UPANISHAD Brâhmana III.13). Estos últimos corresponden a los «caídos del yoga» (yogabrashtah) de Bhagavad Gîtâ VI.41 sig., es decir, a aquellos cuya visión de la Verdad está obscurecida por una imperfecta fijación (estabilización) del Intelecto en el yoga (yogâc calita mânasah), debido a lo cual no han llegado a la perfección (samsiddham); considérense en el budismo los seis tipos de Arhats, de quienes sólo el «Inmutable» (akupya-dharman) no puede caer, mientras que la liberación de los otros es temporal (Abhidarmakosa VI.56 sig.), un «ir y venir» como en Bhagavad Gîtâ IX.21. 1743 AKCMeta Aspectos Bhakta de la Doctrina del ÂTMAN
Nosotros no estamos informados de la duración cronológica del diluvio y del viaje de Manu. De la analogía de los pralayas mayores, podría inferirse una duración igual a la del manvantara precedente, pero quizás se encuentre una analogía más plausible en los «crepúsculos» de los yugas, y esto sugeriría un período de sumersión relativamente mucho más corto. En cuanto a la profundidad de la inundación, tenemos mejor información. En primer lugar es evidente que la resolución de las formas manifestadas, al cierre de un manvantara, será de un alcance cósmico menor que la de los «tres Mundos», que tiene lugar al cierre de un kalpa, y esto significará necesariamente que de los «tres Mundos», están exentos de sumersión al menos el svar (los cielos «Olímpicos»), y quizás también el bhuvar (las esferas «atmosféricas»); sabemos en todo caso que Dhruva (la Estrella Polar) permanece inafectada durante todo el kalpa. La tierra (bhur) se sumerge completamente. El viaje de un Manu, típicamente un Patriarca (pitr), es un caso especial del Viaje Patriarcal (pitryâna), y este, como sabemos, es un viaje a y desde la «Luna», puesto que quienes viajan regularmente por esta ruta son los Patriarcas (a quienes se llama colectivamente como pitaras), y los Profetas (rshayah) «deseosos de descendientes» (prajâ-kâmah, Prasna UPANISHAD I.9). Por consiguiente, la inundación sobre la cual es llevado arriba el barco de Manu, debe subir al menos hasta el nivel de la esfera de la Luna, aunque no es necesario suponer que la Luna misma sea sumergida. 1767 AKCMeta El Diluvio en la Tradición Hindú
Aunque se descarta que las aguas del diluvio se extiendan hasta los cielos Empíreos, el Mahar-loka o el más allá, hay buenas razones para suponer que al subir hasta el nivel de la Luna deben tocar también las orillas de los cielos Olímpicos (el Indra-loka, el deva-loka). Pues, aunque el Indra-loka o deva-loka se considera como una estación, no del Viaje Patriarcal, sino del Viaje Angélico, es innegable que el Indra-loka se considera continuamente como un lugar de recompensa de los muertos meritorios, de los guerreros en particular, que residen allí gozando de la sociedad de las apsarasas y de otros placeres hasta que, en su debido curso, llega el tiempo de su retorno a las condiciones humanas. Y aunque se dice que el efecto latente de las Obras permanece efectivo en último análisis durante todo un kalpa (Vishnu Purâna II.8), por el hecho de que la ocupación del oficio de Indra dura solo el período de un manvantara (y de aquí que un kalpa pueda llamarse también tanto un período de catorce Indras como un período de catorce Manus) parece que la recompensa en el Indra-loka debe ser generalmente de la misma duración; por consiguiente, al comienzo de un manvantara debe iniciarse un descenso general del Mundo Angélico, en no menor medida que el del Mundo Patriarcal. Está claro que los dos Mundos, el Indra-loka o deva-loka y la Luna en tanto que pitr-loka, son psicológicamente equivalentes, puesto que ambos son estaciones de la recompensa de las Obras kâmya; de hecho, se dice constantemente que los Patriarcas saborean el Soma en compañía de los Ángeles, y en Vâlakhilya IV.1 se afirma específicamente que Manu bebió Soma en compañía de Indra. Uno podría expresar la situación diciendo que mientras la Luna es naturalmente el pitr-loka desde el punto de vista (Brâhmana), en tanto que la morada póstuma de «aquellos que en el poblado reverencian una creencia en el sacrificio, el mérito y la limosna» (Chândogya UPANISHAD V.10.3), el Indra-loka o el deva-loka es naturalmente el hogar de los muertos desde el punto de vista (Kshatriya) del guerrero. Y si el Indra-loka se nombra solo como una estación del devayâna, esto se debe a que representa efectivamente una estación desde la que no solo hay la necesidad de retorno para aquellos que han cumplido solo Obras, sino también la posibilidad de un paso por la vía del Sol a los cielos Empíreos en el curso de la Krama mukti, y un paso que es sin retorno, en el caso de aquellos «que comprenden esto y que en el bosque adoran verdaderamente» (Brhadâranyaka UPANISHAD VI.2.15). Cuando en Rig Veda Samhitâ X.14.17 se dice que los dos reyes a quienes los muertos encuentran al alcanzar el «cielo» no son Indra y Yama, sino Varuna y Yama, es decir, Varuna en el caso del Viaje Angélico (puesto que el que ha alcanzado el nivel de las aguas celestiales se enfrenta con la posibilidad del ser futuro solo bajo condiciones celestiales), y Yama en el caso del Viaje Patriarcal, puede suponerse que se omite el Indra (-loka) en tanto que es solo una etapa en la vía hacia Varuna. 1769 AKCMeta El Diluvio en la Tradición Hindú
Con respecto a Yama, puesto que es el hermano de Manu (Vâivasvata) en el tiempo presente, debe comprenderse que «Yama» implica siempre el Yama de un manvantara dado. Yama y Manu, llamados ambos Patriarcas (pitr), se contrastan en este respecto, y así, mientras que Yama, al ser el primer hombre en morir, fue también el primero en encontrar la vía al otro mundo o, en otras palabras, en trazar el paso afuera del pitryâna, y con ello, como primer poblador, devino el rey y el gobernante de todos aquellos que le siguieron, Manu es a la vez el último y el único superviviente del manvantara anterior y el progenitor y el legislador en el presente. Es naturalmente aceptable el punto de vista de Hillebrandt respecto de Yama (Vedische Mythologie, I, 394; II, 368, etc.) en tanto que gobernante original de la esfera de la Luna, quizás en otro tiempo simplemente del Dios-Luna, puesto que su reino o paraíso es específicamente el de los muertos. En todo caso, de una manera u otra, Yama y la Luna se consideran como los discriminadores de los muertos, puesto que señalan su curso (yâna) según estén cualificados por las Obras o por la Comprensión. Este «juicio» se expresa excepcionalmente en Kaushitakî UPANISHAD I.2 como una selección efectuada por la Luna misma, en tanto que la puerta del mundo celestial. Más característicamente, la discriminación es llevada a cabo por los dos perros de Yama, Shabala y Shyâma («Iridiscente» y «Obscuro»), que corresponden al Sol y a la Luna, como lo ha argumentado Bloomfield (Journal of the American Oriental Society, XV, 171) con referencia a Rig Veda Samhitâ X.14.10; y esto es apoyado por Prasna UPANISHAD I.9 y 10 (y el Comentario de Shankarâcârya), donde el Sol, considerado como una estación en el devayâna, no es meramente impasible en un sentido pasivo para quienes están desprovistos de Comprensión, sino que es efectiva y activamente una barrera (nirodha) que impide a quienes no están cualificados pasar a un paraíso (amrtam âyatanam) desde donde no hay ningún retorno. Incidentalmente, esto también nos permite establecer la correspondencia del Ángel hebraico de la Espada Flamígera con el Sol Védico en tanto que barrera (nirodha); puesto que la «Espada Flamígera» es el arma natural del Ángel, en virtud de su carácter solar. Aquí puede observarse también la analogía del pitryâna con la escala de Jacob. 1771 AKCMeta El Diluvio en la Tradición Hindú
Aunque la Comprensión parcial que constituye el navío del Viajero en el Viaje Angélico le absuelve de la necesidad de retornar a las condiciones corporales humanas, el efecto latente de las Obras necesita un curso de retorno del Viaje Patriarcal. En otras palabras, el pitryâna es una representación simbólica de lo que ahora se llama la doctrina de la reencarnación, y está relacionado con la noción de la causalidad latente (adrshta o apurva). El carácter puramente simbólico de toda la concepción se hace completamente evidente cuando reflexionamos que desde el punto de vista de la Verdad misma, y en el Presente absoluto, no puede hacerse ninguna distinción de causa y efecto; y que lo que se llama a menudo la «destrucción del karma», o más correctamente una destrucción de los efectos latentes de las Obras, efectuada por la Comprensión e implícita en mukti, no es realmente una destrucción de las causas válidas (como si fuera posible hacer que lo que ha sido no hubiera sido, o concebir una potencialidad del ser sin realizar en el Sí mismo), sino simplemente una Realización de la identidad de «causa» y «efecto». Debe comprenderse similarmente, con referencia a la designación de los estados del ser en términos espaciales, como por ejemplo «el Sol» o «la Luna», que estos no han de tomarse literalmente con respecto a los luminares visibles; y que tampoco han de tomarse así las designaciones análogas de los estados del ser como fases del tiempo, por ejemplo, las de la quincena luminosa u obscura, cf. Prasna UPANISHAD I.12. De hecho, no parece que la tradición védica proponga realmente una doctrina de la reencarnación en el sentido altamente individual y literal budista, jâina y moderno, ni tampoco un retorno individual a condiciones idénticas, tales como las de un único manvantara, sino meramente un retorno a condiciones análogas en otra edad, manvantara o kalpa según pueda ser el caso. Desvestida así de una interpretación demasiado literal, la doctrina védica (upanishádica) de la «reencarnación» implica una cierta semejanza con las concepciones modernas de la «herencia»: nosotros hablamos también de la continuidad del «plasma-germen», de «genes» relativamente sempiternos, y de la posibilidad de que las características de un antepasado remoto puedan repetirse en un descendiente; sabemos muy bien que el «Hombre nace como un jardín ya plantado y sembrado», y pocos de nosotros pueden desechar siempre la convicción de que «un hombre tiene lo que le adviene». 1773 AKCMeta El Diluvio en la Tradición Hindú
La noción de una infalibilidad atribuida a un individuo nos ofende con razón; la noción es irracional. Pues, ciertamente, como dice este hombre mismo, Sócrates: «Es a la Verdad a lo que no puedes contradecir; a Sócrates puedes hacerlo fácilmente» (Banquete 201C, cf. Apología 23A). Así pues, ¿Cuándo, entonces, es «Sócrates» infalible? Cuando no es «él mismo» el que habla, sino la «voz de la Acrópolis» (Timeo 70); es decir, la voz del Daimon inmanente de Sócrates y de cada hombre, «que no vela por nada sino la verdad» y que es «un familiar mío muy próximo, que vive en la misma casa conmigo» (Hippias mayor 288D, 304D); en otras palabras, la parte divina e inmortal de nuestra alma (Timeo 73D, 90A) y nuestro Sí mismo real (Leyes 959AB), el «Alma del alma» de Filón (Heres 55), el pneuma en tanto que distinto de la psyche de San Pablo (Hebreos 4:12), y el «Sí mismo y Conductor inmortal del sí mismo» indio (Maitri UPANISHAD VI.7). Así pues, cuando decimos que Sócrates es infalible, «Sócrates» no es ya un apelativo para el hombre que fue una vez joven, y que está siempre envejeciendo, sino un símbolo que representa al verdadero Sí mismo de aquel hombre, el Sí mismo de todos los hombres, que «jamás deviene alguien». Es lo mismo cuando hablamos de la infalibilidad del Papa, a saber, cuando habla oracularmente (ex cathedra), y la referencia no es a este o a aquel Papa, a Pío o a Gregorio, sino al Espíritu Santo, cuya cathedra está en el cielo y que enseña desde dentro del corazón (San Agustín, In ep. Joannis ad Parthos). ¿Qué puede «saber» el Papa de la Verdad como un hombre? él sólo puede creer; pues «Omne verum, a quocumque dicatur, est a Spiritu Sancto» (San Ambrosio sobre I Corintios 12:3). «Papa», en tanto que «infalible», es un oficio, no un nombre, y como tal un símbolo que representa a otro que a «este hombre». «No “yo”, el yo que yo soy, conoce estas cosas, sino Dios en mí» (Jacob Boehme). 1831 AKCMeta ¿«Sócrates Es Viejo» Implica que «Sócrates Es»?
Así pues, al hablar de un denominador común como la base de toda comprensión y posibilidad de argumento o de clarificación mutuos, estamos refiriéndonos no a un denominador común mínimo sino a un denominador común máximo; y, de hecho, no a «nosotros mismos», sino a nuestro Sí mismo común, el Sí mismo de todos los seres, la fuente omnisciente de la memoria (Maitri UPANISHAD VI.7, Chândogya UPANISHAD VII.26.1) y el solo veedor, oidor, pensador, hablador y conocedor en nosotros (Brhadâranyaka UPANISHAD III.7.23 y 8.11). El «denominador común» es ese qui intus corda docet y ex quo omne verum, a quocumque dicatur procede; una semejanza de mentes meramente familiar, mentes que se suponen tan distintas unas de otras como lo son nuestros cuerpos, no basta para la unanimidad. La posibilidad de la comprensión mutua presupone una experiencia común, y más de lo que una sola mente puede haber experimentado nunca en una sola vida. En otras palabras, el hecho de la comunicación lingüística, la posibilidad de lo que nosotros llamamos «aprender», presupone el concepto platónico e indio de la Recordación, es decir, que hay una parte mejor de nosotros que sabe ya todo lo que parecemos aprender, pero de lo cual en realidad solo nos acordamos por medio de la palabra hablada. 1851 AKCMeta ¿«Sócrates Es Viejo» Implica que «Sócrates Es»?